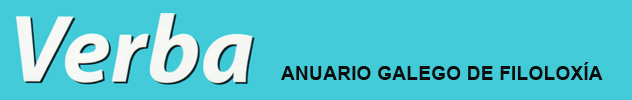1. INTRODUCCIÓN
Los estudios históricos fundamentados en el análisis crítico de los datos y elaborados conforme a un método bien definido y falsable son relativamente recientes. Así, a lo largo de la Edad Media y Moderna, abundaban en Europa las aproximaciones con un gran sesgo mitológico y religioso, cuyos fines, principalmente políticos y propagandísticos, predominaban sobre la crítica rigurosa (Cf. ; Caballero , .
En el campo de la historia de la lengua, las obras publicadas entre los siglos xvi y xix no distan, con alguna salvedad, de lo anteriormente dicho (Cf. Perea , . En aquellas que incluyen ―con mayor o menor extensión y profundidad― referencias al origen y extensión histórica de las lenguas habladas en España desde la Antigüedad, prevalece una visión en la que el variopinto argumentario esgrimido sirve para la legitimación de sus hablantes como los moradores más antiguos de España, y como indicador de una hidalguía y limpieza de sangre sobre la cual sustentar la reivindicación de derechos políticos y posiciones privilegiadas en la sociedad del Antiguo Régimen Cf. .
En ese contexto, el carácter eminentemente diferenciado de la lengua vasca con respecto al resto de lenguas romances habladas en la Península creará no pocas discusiones en lo que a su origen, antigüedad y difusión geográfica histórica se refiere. En líneas generales, las corrientes apologéticas de la lengua vasca defenderán un origen tubálico ―y, por tanto, divino― para dicha lengua, que tratarán de posicionar como la más antigua y la común a toda España, antes de la llegada de la conquista romana. Del mismo modo, el vasco y sus hablantes habrían resistido imbatibles y sin mezcla al paso de romanos, judíos, godos y musulmanes.
Existe, sin embargo, un reducido grupo de autores, sobre todo en el siglo xvi, que, al margen de la visión tubalista imperante, vinculan de un modo u otro la lengua vasca con el pueblo visigodo que pobló la Península tras la caída del Imperio romano y antes de la conquista musulmana. Con todo, los estudios historiográficos, que sintetizan a la perfección las ideas tubalistas sobre la lengua vasca con todos sus matices (Cf. por ejemplo, ; ; ; ; ; , no se hacen eco de esta vertiente goticista, o lo hacen muy de soslayo.
En este trabajo doy a conocer la (reducida) rama goticista de la historiografía lingüística vasca e identifico sus fuentes, objetivos y vías de difusión. Como se demostrará, la propagación de la idea del euskera como lengua hablada por el pueblo visigodo tiene su punto de partida en la obra de Juan Arce de Otálora. A su vez, defiendo que la visión goticista de Otálora es, en realidad, fruto de la interpretación errónea ―o interesada― de un pasaje de su fuente principal, que no es sino el autor valenciano Pere Antoni Beuter, el cual, en realidad, en ningún momento vincula al pueblo godo con la lengua vasca.
2. HISTORIA MITOLÓGICA
Numerosas naciones en Europa han atribuido históricamente su origen a un fundador legendario. Según , el fin de este tipo de mitos es: 1. Llenar un vacío histórico para aquellos períodos para los que no existe documentación. 2. Reforzar el sentimiento de comunidad sólida y vinculada permanentemente a través de un origen único y común para sus integrantes. 3. Proclamar la superioridad de la comunidad por oposición a otras. Estos tres elementos son indispensables en el ideario que fraguó la transición del modelo de organización medieval al de los estados modernos .
En esa línea, la historiografía hispánica de la época medieval y moderna viene marcada por varias corrientes no necesariamente excluyentes entre sí. A efectos de este trabajo, nos interesan principalmente dos: la tubalista, que defiende que Túbal, hijo de Jafet y nieto de Noé, habría repoblado la península ibérica tras el Diluvio Universal, siendo, por tanto, el patriarca de España, sus reyes y sus gentes; y la goticista, que no excluye necesariamente la tubalista, en la que la monarquía hispánica se erigirá en descendiente y continuadora de la monarquía visigoda tras la caída del Imperio romano .
2.1. Tubalismo
La Biblia no detalla cuál fue el viaje que hizo Túbal tras el Diluvio. Así, el historiador del siglo i d. C. Flavio Josefo, en sus Antigüedades judaicas (I, 6, 124) afirma que "Theobel [Túbal] fundó a los teobelos, que actualmente reciben el nombre de iberos" (apud . La Iberia citada por Flavio Josefo es, para algunos autores, la caucásica ; no obstante, en el siglo iv, ya San Jerónimo no dudó en vincular a Túbal con la Iberia occidental ; ; ; . Serán las Etimologíasde San Isidoro de Sevilla en el siglo vii las que acaben por afianzar esta creencia y atribuyan claramente un origen tubálico a los habitantes de la península ibérica .; .
Una de las ideas debatidas fue el lugar por el que Túbal o sus descendientes entraron a la Península. Autores medievales como Ximénez de Rada o Alonso de Madrigal situaron en los Pirineos la primera morada de la extirpe tubalina ; ; . En esa línea, otra fuente de disputa será si su posterior expansión abarcó o no todo el territorio peninsular .
Ya a finales de la Edad Media y comienzos de la época moderna, el mito tubalino se consolidará con autores como Alfonso de Cartagena, Antonio de Nebrija y, por encima de todos, Annio de Viterbo, quien, entroncando genealógicamente a los Reyes Católicos con Túbal, los antepuso en antigüedad a otras monarquías europeas ; , . El mito tuvo continuidad en las monarquías de los primeros Austrias después, quienes, en consonancia con las tesis de Viterbo, Ocampo y otros , atribuyeron a su antepasado Túbal virtudes como la de haber hecho llegar a España las ciencias, las letras y las artes, incluso antes de que lo hiciera la cultura grecorromana ; ; ; .
2.2. Goticismo
Las conquistas por parte de Roma, el pueblo godo y las huestes musulmanas supondrán un quebradero de cabeza en la narración mitológica de la historia de España. Si bien, en general, en todos los autores subyace una admiración por la cultura grecolatina a partir del Renacimiento, no fue así siempre en la Edad Media, e incluso en el siglo xvi (Cf. .). Ya Isidoro de Sevilla, en el siglo vii, promueve una historia mitológica del pueblo godo en Hispania que rompe con el peso del mito romano ―aunque sin omitir su relevancia―, creando lo que Carbó denomina "nacionalismo visigótico" . A finales de la Edad Media, había quien incluso veía en el pueblo visigodo al libertador de las tribus antiguas de Hispania, oprimidas por el Imperio romano ; .
El de por sí excelso origen tubálico tampoco se vería empañado por la invasión visigoda en el siglo v, pues también a estos se les atribuía un origen bíblico, como descendientes de Magog, hermano de Túbal ; . Así, en época medieval, fue habitual que la nobleza asturiana, leonesa y, sobre todo, castellana ―aunque también algunos linajes cántabros y vizcaínos ― se identificara no solo como descendiente de Túbal, Hércules e incluso de los emperadores de Roma , sino también ―o sobre todo―, como heredera y continuadora de la monarquía visigoda ; ; . De esta manera, se afianzaba la idea de cristiano viejo, pues los reyes godos se habrían convertido del arrianismo al cristianismo en época temprana, y se justificaba la reconquista iniciada por las tropas de Pelayo ―replegadas en los Pirineos, Asturias y Galicia―, como la recuperación y unificación de los territorios arrebatados por el infiel musulmán a la monarquía visigoda ; ; ; ; .
Con el final de la Reconquista, la visión sobre la invasión goda tomó caminos divergentes. Para unos autores, tras una Edad Media en la que el pasado tubálico y romano habían quedado eclipsados por las hazañas de la monarquía visigótica, los mitos bíblicos y la recuperación de la cultura grecorromana, propia del incipiente Renacimiento, volverán a cobrar relevancia, como antecesoras y complementarias de la historiografía goticista .). Por tanto, en el siglo xvi, se legitimará el imperialismo hispano situando a los reyes como herederos de la monarquía visigoda y de sus posesiones históricas , pero también como descendientes de los emperadores de Roma . Igualmente, en una época marcada por las guerras de religión en Europa y por la expulsión de los moriscos en España, el mito godo servirá una vez más para proclamar el catolicismo de la monarquía española desde antiguo ; .
Sin embargo, en otros muchos autores desaparecerá la corriente historiográfica goticista en favor de una puramente tubalista, que prima a las tribus peninsulares anteriores a la colonización romana y goda ; .; . Así, Annio de Viterbo, alineado con la corriente humanista italiana para la cual el pueblo godo era responsable de la destrucción del Imperio romano , rechazará cualquier vinculación genealógica entre la nueva monarquía hispana, directamente descendiente de Túbal, y la monarquía goda . Por tanto, la Reconquista no buscaría sino la recuperación de los territorios originales de la prole de Túbal, sin necesidad de apelar al mito godo .
2.3. La peculiaridad septentrional
Los territorios asturianos, cántabros y pirenaicos crearon también su propia historia mitológica a fin de afirmar su particularidad y superioridad frente al reino de Castilla y la posterior monarquía hispánica .
Como hemos visto, Asturias se erigirá en cuna del mito goticista que luego se expandirá por la Península. En el plano vasco, en plena expansión del Imperio español en el siglo xvi, surgirá la necesidad de justificar una hidalguía colectiva vasca regida por unas antiquísimas leyes propias ―y no por las de Castilla―, que otorgase al pueblo vasco un estatus jurídico diferenciado y una posición privilegiada en los nuevos círculos de poder (Cf. ; . Autores como Esteban de Garibay y Andrés de Poza, entre otros muchos, defenderán que las gentes de Vasconia, especialmente las de Bizkaia y Gipuzkoa, eran las verdaderas descendientes directas de Túbal, quien habitó los Pirineos junto a su descendencia, para extenderse después por el resto de la Península ; . Las posteriores conquistas ―romanas, visigodas y musulmanas― habrían reducido el área de expansión de la estirpe tubalina, que, sin embargo, resistiría invicta en torno al oeste de la cordillera pirenaica. De esta manera, el pueblo vasco quedaba como el más antiguo morador de la Península y, en una época de ferviente defensa del catolicismo frente al infiel musulmán o judío, como el primero en hacer suya la fe cristiana ; . Como veremos en la siguiente sección, las evidentes diferencias lingüísticas entre el euskera y el resto de las lenguas peninsulares sirvieron también de argumentario para la causa diferenciadora.
3. LA LENGUA COMO ARGUMENTO
Hasta el final del medievo y, en general, hasta la época moderna, las alusiones explícitas y más o menos extensas a la lengua de las gentes que poblaron España en la Antigüedad son más bien escasas (con la excepción, tal vez, de Alonso de Madrigal, cf. . Sin embargo, a partir del siglo xvi, se despertará en la Europa humanista un interés por la gramatización, el origen y la historia de las lenguas vernáculas .
Con todo, el análisis lingüístico no será un fin per se: se verá fuertemente influido por la historiografía mitológica anteriormente descrita, y al servicio de los mismos objetivos políticos y religiosos . En definitiva, servirá para demostrar la hidalguía, limpieza de sangre, antigüedad y tradición católica de los hablantes , argumentando que la lengua propia era directamente una creación divina, la más perfecta, la más apta para la cultura y desarrollo moral, la que más tiempo lleva en el territorio y, normalmente, la que menos se había "corrompido" y mezclado con otras en el devenir de los siglos . Así, la idea de vinculación entre nación ―o imperio― y lengua como algo inmutable en el espacio y en el tiempo cobrará especial relevancia a partir del Renacimiento, en un tiempo en que los estados modernos comenzaron a dar pasos hacia la unificación lingüística en toda su geografía Cf. .; .).
En el caso de España, los argumentos empleados en defensa de la lengua mezclan, de nuevo, datos más o menos históricos con argumentos de carácter religioso. Así, en tanto que la Biblia no lo especifica, al debate general sobre cuál fue la lengua otorgada por Dios a Adán y Eva, cuál la de Noé y sus descendientes, y cuáles las creadas en la confusión de Babel , se le sumarán las disquisiciones sobre la situación lingüística anterior a la llegada del latín, sobre la lengua que trajeron los primitivos pobladores de la Península, y sobre su posible extensión geográfica en el pasado.
En este trance, el caso del vascuence, evidentemente divergente para con las lenguas circundantes, será un argumento muy relevante a la hora de justificar reclamos políticos en la España de la época moderna . En esa línea, con la salvedad de algunos autores como Madariaga, que retrotrae el origen del euskera a la lengua caldea , la mayoría de autores del siglo xvi, como Marineo Sículo, Garibay, Poza, Echave, Zaldivia, Isasti y otros, asumirán que el euskera fue una de las lenguas surgidas de la confusión de Babel, y la traída directamente por Túbal a la península ibérica, proclamando así su antigüedad en ella por delante del latín y de las lenguas romances ; ; ; ; .
En lo que a extensión geográfica se refiere, autores como Garibay defenderán la llegada de Túbal primeramente a una Cantabria que incluye también los territorios vascos, siendo sus descendientes los que después diseminarán la lengua tubálica por toda la Península . Las subsiguientes conquistas peninsulares habrían reducido la extensión de dicha lengua, relegándola de nuevo a los territorios vascos modernos, que jamás habrían sido conquistados ; .
El euskera se vincula así a Túbal y sus descendientes, para justificar, a su vez, una preeminencia ante el resto de los territorios españoles, incluso por delante del goticismo asturiano, e incluso anteponiéndose al origen mitológico de la monarquía hispánica, que se tenía por descendiente de Pelayo, heredero del Imperio visigodo . De este modo, ser vascohablante conllevaba no haber sido nunca conquistado por las tropas romanas, visigodas o musulmanas, no tener mezcla ni de raza ni de religión, y ser descendiente de los primeros y primeras habitantes de España por delante de otros, que sí se habrían mezclado con otras culturas y lenguas en el devenir de los tiempos .
En defensa de intereses políticos distintos, hubo, por supuesto, opositores a la idea del vasco como lengua primitiva y general de España (Cf. .; . Hubo quien otorgó tales cualidades a la lengua griega ; Rodrigo Ximénez de Rada, sin embargo, abogaba por el latín, y Goropio por la lengua teutónica . Pero, sin duda, una de las teorías, al menos inicialmente, más abiertamente opuestas a la hipótesis vasca será la de autores como Annio de Viterbo y Florián de Ocampo, para quienes la lengua que Túbal trajo a la Península fue la caldea, en ocasiones confundida con la hebrea/aramea o considerada una evolución de esta ; ; Perea , , .). Para Poza, aun aceptando, con otros muchos autores del siglo xvi, que la lengua hebrea o caldea era, en realidad, la única lengua existente tras el Diluvio y, por tanto, anterior a la confusión de la torre de Babel, España no surgirá sino hasta la fundación de las primeras ciudades de la mano de Túbal, que habría traído consigo la lengua vasca . Igualmente, hubo firmes defensores del plurilingüismo peninsular, en contra de las ideas de Garibay y Poza, como es el caso de Alonso de Madrigal, Ambrosio de Morales, Mariana o Aldrete ; ; ; , o en contra de quienes pensaban que el castellano no provenía del latín y era, por tanto, también lengua babélica y primitiva en España ; .
4. EL GOTICISMO VASCO: FRUTO DE UN “ERROR”
Como hemos visto (§ 3), en el ámbito vasco-navarro, la corriente goticista decaerá a finales del siglo xv en pro de una visión exclusivamente tubalista, sobre todo en el plano lingüístico.
Sin embargo, aún en el siglo xvi y parte del xvii hubo un grupo de autores que, si bien han pasado desapercibidos para la historiografía lingüística vasca reciente, todavía dieron cuenta más o menos explícitamente de la vinculación del euskera con el pueblo visigodo, conquistador de la Península tras la caída del Imperio romano.
En esta sección presentaré a dichos autores y mostraré que todos ellos beben, en realidad, de la obra de Juan Arce de Otálora. A su vez, veremos que, si bien Otálora cree adoptar la idea de Pere Antoni Beuter, en realidad lo interpreta equivocadamente.
Para ello, trazaré el hilo argumental a la inversa. Partiré de la fuente primitiva, la obra de Beuter, para explicar después dónde radica el presunto error de interpretación de Otálora. Terminaré trayendo algunos ejemplos que reproducen dicho error y conforman, por tanto, la corriente goticista de la historiografía lingüística vasca.
4.1. Las ideas lingüísticas de Beuter
Pedro Antonio o Pere Antoni Beuter (Valencia, ca. 1490-1554) publicó en 1538 en valenciano la Primera part de la història de valència que tracta de les antiquitats de Espanya y fundació de València ab tot lo discurs fins al temps que lo ínclit rey don Jaume la conquistà. Fue ampliada y traducida al italiano, y también al castellano bajo el título Primera parte de la corónica general de toda España, y especialmente del reyno de Valencia (1546, reed. 1563, 1604). A esta primera parte le siguió la Segunda parte de la Corónica general de España, especialmente de Aragón, Cataluña y Valencia (1551, reed. 1604), y una tercera parte que no se llegó a imprimir ni, tal vez, a escribir .; .
Este autor humanista, que, debido posiblemente a su paso por Italia, seguía en sus ideas a Annio de Viterbo (Perea , ; , trata el tema lingüístico de manera más o menos recurrente en la primera parte de su obra. En lo que a la lengua vasca se refiere, en este pasaje se resume la esencia de su visión:
No que crea yo ser aquella [la lengua vasca, E.S.] la lengua española que usaron los hijos de Tubal, primeros pobladores de España despues del Diluvio, porque ni es aramea, como hablavan antes del Diluvio, ni es chaldea, ni se paresce con ellas. Y como en discurso de tantos años como de entonces hasta los godos passaron (en que tantas diversidades de gentes aca vinieron, y de necessidad hovieron de conversar con estos pueblos), se ha de creer que, por la conversacion, se les apegaron algunos vocablos a su lengua primera, de que derivaron otros vocablos mixtisos: es de razon pensar que no es aquella lengua tan pura como entonces usavan. Mas es lo principal y el cimiento de aquel lenguaje la lengua que primero en España se hablo, recogiendo en si algunos vocablos de gentes avenedizas, que de Inglatierra y Alemaña a esta costa de mar vinieron, y assi, segun mas o menos con ellas se conversaron, quedaron mas o menos entre si diversas maneras de hablar en Viscaya, Alava, Guipuzcua y Ruchonia, que dezimos Navarra, que vienen a parescer quasi lenguas estrañas...
Como vemos, para Beuter la lengua vasca no es ni anterior al Diluvio Universal, ni la traída a la Península después por Túbal, como sí lo son, respectivamente, la lengua aramea y la caldea, en consonancia con lo defendido por autores como Annio de Viterbo y Ocampo (Cf. Perea , . Sin embargo, a diferencia de otros autores, Beuter sí admite el cambio lingüístico. El euskera del siglo xvi, en el devenir de los tiempos, habría ido perdiendo pureza por el contacto con otras hablas y otras gentes. Fruto de esa degeneración serían las variedades dialectales existentes en ese momento, que considera casi lenguas distintas.
Con todo, y sin dar más detalles, la presencia del euskera en la Península sería anterior a la llegada de las huestes romanas. Estas traerán su lengua latina y la extenderán por toda España, eliminando las anteriores:
[P]orque los que fueron señores de las tierras, por mejor retener el señorio en ellas, procuraron de introduzir su habla en ellas y hazer olvidar la que tenian ellas por propria, como hizieron los romanos en España, introduziendo la habla latina y destruyendo la que hablavan propria, como era la vizcaina y navarra y semejantes.
Posteriormente, el pueblo godo traerá consigo su lengua. Sin embargo, la abandonará por la latina, que el imperio romano ya había extendido antes por toda la geografía:
En tiempo de los godos, comunmente se hablaba quasi en toda España una sola lengua, que havian introduzido los romanos, y los godos se hizieran a ella, dexando la propria suya barbara, que sacaran de su tierra.
Tanto romanos como godos habrían conquistado la totalidad de la península ibérica. Así, Beuter los considera promotores de la unificación lingüística de España. Una unificación a la que los godos se sumarían también.
En cambio, la derrota de la monarquía visigoda y las invasiones musulmanas son, a ojos de Beuter, una catástrofe. Así, destaca que algunos territorios quedaron libres de las conquistas musulmanas, conservando mejor la lengua de los godos:
Quedaron, pues, libres estas tierras (por la mayor parte) del señorio de los Moros. En los montes tambien que se desgaian de los Pyreneos iunto a Roncesvalles y se estienden hasta el mar de poniente de España y hazen las Asturias quedaron muchos christianos, en quien se conservo, como en los montañeses de Iacca, la lengua antigua de los godos, aunque algo differenciada; por lo qual, con el discurso del tiempo, han venido a ser la lengua aragonesa y la castellana tan discrepantes, que son tenidas hoy por lenguas diversas, por bien que parescan una mesma.
A todas luces, debe entenderse que dicha lengua antigua de los godos que sobrevivió en Asturias y en Aragón es la que estos habían tomado anteriormente de los romanos; es decir, una única lengua romance española, fragmentada después debido a la invasión musulmana.
Independientemente del devenir de esa lengua, según Beuter, algunos territorios quedaron tan libres de las conquistas tanto del ejército romano primero como del musulmán después, que conservaron incluso la lengua anterior a su llegada:
Quedo la lengua que los godos usavan entonces en la España en estos montañeses que se salvaron de los moros. En las partes de los Pyreneos que estan mas a la mar mayor, que son vall de Roncal y de Salazar, vall de Escua, vall de San Stevan y los contornos destos lugares que descienden en Guipuzcua y, costeando el mar, se estienden por Alava y Viscaya, quedaron los christianos tan esentos de los moros, como primero lo fueran de los romanos, conservando hasta hoy la lengua que antes tuvieran.
Para Beuter, por tanto, el Pirineo, jamás conquistado por las tropas musulmanas, debe dividirse en dos. En unos lugares resistió la lengua que los godos tomaron de los romanos. Sin embargo, en la parte "mas a la mar mayor" de dicha cordillera perduró una lengua anterior: el euskera.
4.2. El "error" de interpretación de Arce de Otálora
La historia de Beuter influyó en las obras posteriores. Así, en 1553, pocos años después de que este publicara su obra en castellano por primera vez, vería la luz De nobilitatis, & immunitatis Hispaniae causis, del oidor de la chancillería de Valladolid Juan Arce de Otálora, reeditada y ampliada en 1559, 1570, 1584 y 1613 con el título Summa nobilitatis hispanicae (Cf. . Esta obra sobre hidalguía es, en realidad, una de las pocas en poner la nota discordante a la extendida idea del origen tubálico del pueblo vasco. Surge como respuesta a la consulta de Carlos V a la chancillería sobre si debían o no ser considerados nobles los habitantes de Gipuzkoa y Bizkaia exentos del pago de tributos, o si tenerse por noble conllevaba más requisitos que las simples exenciones fiscales . Entra en el debate, una vez más, si la hidalguía vasca se otorgó ―y, por tanto, se regía― por leyes diferentes a las castellanas. En este contexto, Otálora defiende que los vascos no pecheros se han tenido históricamente por hidalgos. Sin embargo, excepcionalmente, atribuye su hidalguía al origen godo, y no al tubálico ; .
Lo interesante es que, en esa causa, Otálora emplea argumentos lingüísticos. Hace suyas las ideas de Beuter, y lo cita parafraseándolo de manera casi literal. La tabla 1 compara el texto de Beuter y el de Arce de Otálora.
Por encima de las evidentes similitudes, hay una diferencia crucial entre ambos textos. Beuter separa mediante un punto la referencia a la lengua del pueblo godo de lo referente a los valles de Roncal, Salazar, Aézcoa y Santesteban: "Quedo la lengua que los godos usaban entonces en la España en estos montañeses que se salvaron de los moros. En las partes de los Pyrineos…". En el texto de Arce de Otálora, ambas frases quedan unidas en una sola: "y la lengua que entonces los godos hablavan quedo en aquellos que alli se salvaron en los Pyrineos…". Este matiz resulta crucial, pues, como hemos visto, Beuter distingue ―y separa mediante punto y seguido―, por un lado, la lengua romance empleada por el pueblo godo y conservada en una parte de los Pirineos, y, por otro, la lengua vasca prerromana conservada en otra parte de los Pirineos. Conforme a las normas ortotipográficas actuales, ambas frases podrían incluso separarse mediante un punto y aparte, o empleando un conector opositivo como por otra parte.
No obstante, tal vez por conveniencia para la defensa de su argumentario, Arce de Otálora entiende que el contenido de ambas frases hace referencia a una misma lengua. Interpreta, por consiguiente, que la lengua hablada por el pueblo godo es la misma que se emplea en los citados valles navarros, asumiendo implícitamente que dicha lengua era el vasco.
4.3. El "error" de interpretación de Arce de Otálora
El "desliz" de Arce de Otálora tuvo cierta trascendencia, en tanto que algunos autores lo reprodujeron, al recoger las ideas de Beuter a través de su obra.
Una de las obras que de manera más inmediata se hizo eco de las palabras de Beuter vía Otálora es el Tratado de nobleza de Juan Benito Guardiola , cuando dice:
Y la lengua que entonces los godos hablavan quedô en aquellos que alli se libraron en los Pyreneos que estan mas a la mar mayor, que son vall de Ronçal y de Salazar, vall de Escua, vall de Sant Estevan, y los contornos destos lugares, q[ue] descienden en Guipuzcoa, y costeando el mar se estienden por Alava y Vizcaya quedaron los christianos tan essentos de los moros, como primero lo fueron de los romanos, conservando hasta hoy la lengua que antes tuvieran...
Las similitudes entre el texto de Arce de Otálora y el de Guardiola son evidentes. Sin embargo, Guardiola solo cita como fuente a Beuter. En cambio, Juan Gutiérrez, en su obra Practicarum quaestionum super prima parte legum nouae collectionis regiae hispaniae menciona, entre otros, a Otálora y Guardiola ―y no a Beuter―, si bien reproduce el texto del primero, incluyendo la errata de Eseva por Escua.
Incluso fuera de España, el ingente Tractatus universi iuris, obra publicada en Venecia y destinada a compilar el conocimiento disperso en las obras de numerosos autores, también hace suyas las palabras de Otálora en su tomo xvi .
Otros autores que incluyen el pasaje de Beuter con las modificaciones de Otálora son Alfonso de Acevedo en su Comentariorum iuris civilis y, ya en el siglo xvii, Manuel de Bedoya en su Speculum verae iurisprudentiae .
En todos estos ejemplos, la relación entre pueblo godo y el vascuence se establece de manera indirecta, al hacer coincidir geográficamente el último reducto de lengua hablada por ellos y el Pirineo vascoparlante de la época moderna. Sin embargo, la confusión que relaciona pueblo godo y euskera es más evidente en otros textos. Así, la segunda parte de la famosa novela La vida del pícaro Guzmán de Alfarache , pone en boca del protagonista el mencionado fragmento de la obra de Otálora ―posiblemente a través del Practicarum de Gutiérrez (Cf. ―, quien, además, explicita con rotundidad que: "ya he dicho razones claras con que se prueba que la lengua de los vizcaynos es aquella de los godos".
El error trascendió incluso entre los opositores, como es el caso de Bernardino Gómez Miedes quien, sin citar fuentes, dice así: "Su lenguaje [el de los vascos, E.S.] se crehe començo en ellos, o que es primera que se hablo en España. Y por esso, es burla creher le quedo d[e] los romanos o godos" .
Permítaseme cerrar esta sección con un caso particular y muy poco conocido: el del navarro Juan Martín y Hualde, quien puede considerarse el único autor vascongado en defender la teoría goticista para la lengua vasca (Cf. .
La Biblioteca Nacional de España conserva un manuscrito de este autor (Manuscritos, nº 2505), en el que persiste en el error de Otálora. Lleva por título:
Relaçion de la unión y nobleça de la valle de Roncal y como binieron a tener y el gozamiento de las Bardenas Reales y la jurisdicion [...] a dellas, y el combate que tubieron con los tudelanos y las parias que dan los bearneses de tres bacas a Valderroncal. Compuesto por Juan Martin y Hualde, scribano real y del juzgado y regimiento de la villa de Uztarroz, y comisario y alguaçil de la santa cruçada de la valle de Roncal. Dirigido a la valle de Roncal, su patria. Año 1630.
En Navarra, la corriente goticista entra en el medievo con la obra de Ximénez de Rada y Carlos el príncipe de Viana, y puede trazarse a través de algunos manuscritos que vinculan las dinastías navarras con el pueblo godo ; , pero estas ideas, cuya defensa no incluía argumento de índole lingüístico alguno, estaban en desuso ya para el siglo xvi.
A su vez, la hidalguía colectiva roncalesa, reconocida por los reyes de Navarra primero y, tras la conquista, también por los de Castilla, se apoyaba en la llegada de Túbal en primer lugar a los valles pirenaicos . Sin embargo, este autor roncalés, que dice beber de Beuter, considera que la lengua que los godos usaban es el euskera, el cual extendieron por toda España: "Estos reyes godos, el lenguaxo (sic) que ablaban hera el basquençe, y como hera gente afable, cortes en su proceder, aunque fuertes, todos binieron en España ablar el basquençe". (f. 98r)
Reconoce que Roma sí llegó a conquistar la parte de Cantabria en cinco años, y explica que esa zona sea vascongada, y no romanzada, como una excepción en la que el Imperio no quiso imponer su lengua (f. 99r). No obstante, Hualde entiende que el euskera de Cantabria se halla más corrompido que el de Roncal, porque los Pirineos jamás fueron conquistados. Por tanto, el vascuence más puro y sin mezcla, el que hablaban los godos, sería el que queda en Roncal:
por esta razon es çierto que la valle de Roncal jamas fue conquistada de ningunos prinçipes ny reyes despues de los godos: los moros jamas lo bieron ny pisaron [...] el basquençe puro y sin mezca [sic] de otras lenguas es el del val de Roncal, y el proprio lenguaxe que ablaban los godos... (f. 99r)
De este modo, Hualde es, a mi entender, el único autor vasco o navarro abiertamente progoticista en el ámbito lingüístico, en una época en que el mito de Túbal y las corrientes vasco-cantabristas y antigoticistas están de moda, no solo entre autores vizcaínos y guipuzcoanos, sino también entre algunos navarros .
5. CONCLUSIONES
Como hemos visto, era común en la Europa Medieval y Moderna la atribución de un origen mítico a los pueblos y naciones, con un fin propagandístico y al servicio de determinadas aspiraciones políticas. A ese efecto sirvieron, en el caso de los reinos españoles, el entroncamiento con Túbal, nieto de Noé, o la vinculación con la dinastía visigoda, entre otras teorías. Incluso dentro de los propios territorios de la monarquía hispánica, la pugna política se fraguaba en esos mismos términos. De hecho, algunos autores defendían para el pueblo vasco un origen directamente tubalino, situándose así por delante de una monarquía castellana que se decía descendiente de los reyes godos.
Los argumentos lingüísticos en apoyo de la causa política, igualmente sesgados por la historiografía mitológica, cobrarán especial relevancia con la llegada del humanismo, a partir del siglo xvi. Las evidentes diferencias entre el euskera y las lenguas circundantes no dejaban lugar a dudas para numerosos tratadistas, que defendían que el euskera era una lengua de origen babélico traída directamente por Túbal, común alguna vez a toda la Península y que resistía impertérrita entre las gentes de Vasconia, frente a las conquistas romana, visigoda o musulmana.
Sin embargo, este trabajo ha sacado a la luz que, en los siglos xvi y posteriores, un grupo (por el momento reducido) de autores a los que la historiografía lingüística vasca apenas ha prestado atención, vinculaba de algún modo el euskera con el pueblo godo. Se ha mostrado, a su vez, que el iniciador de esta línea goticista fue Juan Arce de Otálora, y que surge de una lectura errónea y tal vez interesada de su fuente, Pere Antoni Beuter, quien, en realidad, no defiende esa corriente.
El error se extenderá ―incluso fuera de España― a las obras que beben directamente del trabajo de Otálora. Estas pueden clasificarse en dos grupos bien definidos y cronológicamente coherentes. En primer lugar, hallamos aquellas obras del siglo xvi que, como Otálora, dan a entender que la lengua del pueblo godo y el euskera son el mismo idioma, al hacerlas coincidir en su extensión geográfica. En segundo lugar, a partir del siglo xvii, algunas obras afirman, ya explícitamente, que la lengua hablada por la población goda era el euskera.
Entre los integrantes del segundo grupo, se ha puesto de relieve la figura harto desconocida de Juan Martín y Hualde. Hualde es, en lo que se me alcanza, el único autor del ámbito vasco-navarro que, siguiendo a Beuter, apoya la corriente goticista, hasta el punto de tener a las huestes visigodas por propagadoras de la lengua vasca en toda la Península.
En resumen, hay que resaltar que existió una corriente goticista en el debate sobre el origen y extensión de la lengua vasca en la Antigüedad, al margen de la línea tubalista imperante. Puede trazarse, además, tanto su origen como sus vías de difusión. Tal vez futuras investigaciones permitan ampliar el elenco de autores "vascogoticistas" y profundizar en sus obras, sus motivaciones y sus ideas lingüísticas. Solo estudiando bien los argumentos de cada autor y las posibles causas que los alejan de la corriente tubalista predominante podremos valorar con precisión el alcance de esta visión, por el momento minoritaria.
Bibliografía
1
2
3
Álvarez, José; De la Fuente, Gregorio. 2010. Orígenes mitológicos de España [manuscrito], Madrid: Universidad Complutense de Madrid. https://www.ucm.es/data/cont/docs/297-2013-07-29-7-10.pdf [18/07/2023].
5
6
7
Armogathe, Jean-Robert. 1992. L’Espagne wisigothique et la conscience politique européene dans la première moitié du xviiie siècle. En Jacques Fontaine y Christine Pellistrandi (eds.), L'Europe héritière de l'Espagne wisigothique, Madrid: Casa de Velázquez, 383-388. https://doi.org/10.4000/books.cvz.2156.
9
Ballester, Mateo. 2013. La estirpe de Tubal: relato bíblico e identidad nacional en España. Historia y Política 29, 219-246. https://recyt.fecyt.es/index.php/Hyp/article/view/17171 [18/07/2023].
10
12
13
14
15
Caballero, José Antonio. 1997-1998. El mito en las historias de la España primitiva. Excerpta Philologica 7-8, 83-100. http://hdl.handle.net/10498/10476 [18/07/2023].
16
Caballero, José Antonio. 2003. Desde el mito a la historia. En José Ignacio de la Iglesia Duarte y José Luis Martín Rodríguez (coords.), Memoria, mito y realidad en la historia medieval: XIII Semana de Estudios Medievales, Nájera, del 29 de julio al 2 de agosto de 2002, Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 33-60. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=814505 [18/07/2023].
17
Carbó, Juan Ramón. 2004. Godos y getas en la historiografía de la Tardoantigüedad y del Medievo: un problema de identidad y de legitimación socio-política. Studia Historica. Historia Antigua 22, 179-206. https://revistas.usal.es/uno/index.php/0213-2052/article/view/5998 [18/07/2023].
18
19
20
21
23
Escartí, Vicent Josep. s. a. Dades sobre Pere Antoni Beuter i la Primera Part de la Història de València (València, 1538), Escarti.com.http://escarti.com/antigua/materials_files/BEUTER.pdf [18/07/2023].
24
25
26
Gómez, Ricardo; Urgell, Blanca. 2010. Descripción y defensa de la lengua vasca durante los siglos xvi y xvii. En Antonio Manuel González Carrillo (ed.), Post tenebras spero lucem: Los estudios gramaticales en la España medieval y renacentista, Granada: Universidad de Granada, 257-320. http://hdl.handle.net/10810/14304 [18/07/2023].
27
González, Rafael. 1986. El mito gótico en la historiografía del siglo xv. Antigüedad y Cristianismo 3, 289-300. https://revistas.um.es/ayc/article/view/59081 [18/07/2023].
28
29
30
31
32
33
Labourdique, Bernadette; Cavillac, Michel. 1969. Quelques sources du « Guzmán » apocryphe de Mateo Luján. Bulletin Hispanique 71(1-2). 191-217. https://doi.org/10.3406/hispa.1969.3975.
34
Larrañaga, Koldo. 1998. Cantabrismo en Navarra. Príncipe de Viana 214, 447-482. https://www.culturanavarra.es/uploads/files/PV214-pagina0447.pdf [18/07/2023].
35
Lorca, María Isabel. 1997. El jurista Juan Arce de Otálora: Un apologeta de la nobleza de sangre (la hidalguía). Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País 53(2), 611-654. https://www.rsbap.org/ojs/index.php/boletin/article/view/845 [18/07/2023].
36
37
Madariaga, Juan. 2008. Apologistas y detractores de la lengua vasca, Donostia-San Sebastián: FEDHAV. https://www.iuravasconiae.eus/sites/default/files/03_humboldt_Madariaga.pdf [18/07/2023].
38
39
Oroz, Nekane. 2008. Entre la pluralidad lingüística y el vasco-iberismo: ideas lingüísticas sobre la España prerromana en los siglos xvi y xvii. Huarte de San Juan. Filología y Didáctica de la Lengua 10, 55-70. https://hdl.handle.net/2454/9330 [18/07/2023].
40
41
Perea, Francisco Javier. 2011. Los discursos de la historia de la lengua española de Nebrija a Covarrubias. En Luis González Fernández y Teresa Rodríguez (eds.), La transmission de savoirs licites et illicites dans le monde hispanique péninsulaire (xiie auxviiesiècles): Hommage à André Gallego, Toulouse: Presses Universitaires du Midi, 527-541. https://doi.org/10.4000/books.pumi.32586.
42
Perea, Francisco Javier. 2015. Esteban de Garibay y la hipótesis hebraico-nabucodonosoriana. Estudios de Lingüística del Español 36, 177-195. https://doi.org/10.36950/elies.2015.36.8687.
43
Redondo, Augustin. 1992. Les divers visages du thème (wisi)gothique dans l’Espagne des xvie et xvie siècles. En Jacques Fontaine y Christine Pellistrandi (eds.), L'Europe héritière de l'Espagne wisigothique, Madrid: Casa de Velázquez, 353-364. https://doi.org/10.4000/books.cvz.2152.
44
Rucquoi, Adeline. 1992. Les Wisigoths fondement de la « nation Espagne ». En Jacques Fontaine y Christine Pellistrandi (eds.), L'Europe héritière de l'Espagne wisigothique, Madrid: Casa de Velázquez, 342-352. https://doi.org/10.4000/books.cvz.2150.
45
Santazilia, Ekaitz. 2023. El euskera en un manuscrito del roncalés Juan Martín y Hualde (s. xvii). Anuario del Seminario de Filología Vasca 'Julio de Urquijo' 57(1-2), 859-873. https://doi.org/10.1387/asju.25976.
46
Söhrman, Ingmar. 2004. Ecos de la patria goda. El origen de dos naciones. POLIS. Revista de ideas y formas políticas de la Antigüedad Clásica 16, 169-196. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1961250 [18/07/2023].
49
Vellón, Javier. 2004. El debate humanístico sobre la lengua: las controversias sobre el multiculturalismo en la España del siglo xvi. Cultura, Lenguaje y Representación 1, 113-125. https://www.e-revistes.uji.es/index.php/clr/article/view/1267 [18/07/2023].
50
Villa, Josué. 2010. La ideología goticista en los prehumanistas castellanos: Alonso de Cartagena y Rodrigo Sánchez de Arévalo. Sus consideraciones sobre la unidad hispano-visigoda y el reino astur-leonés. Territorio, Sociedad y Poder 5, 123-145. https://reunido.uniovi.es/index.php/TSP/article/view/9462 [24/02/2025].
51
Notas
[1] Con todo, no faltarán críticas contemporáneas al tubalismo por su origen semítico (Sem era hermano de Jafet y, por tanto, tío de Túbal), en unos años de marcado antijudaismo ; .
[2] La teoría vasco-cantabrista, cuyo origen antecede a Garibay, defendía que las tribus cántabras que pelearon contra la invasión romana del futuro emperador Augusto eran, en realidad, vascas. Así, desplazando la extensión del topónimo Cantabria hacia el Este, se justificaba la no invasión del territorio vasco por parte del Imperio romano, así como la pervivencia de sus costumbres y lengua desde tiempo inmemorial .; . Con todo, no todos los autores incluyen los mismos territorios dentro de la denominación. En su extensión más generosa, Cantabria abarcaría los territorios de Bizkaia, Gipuzkoa, Álava, las montañas de Navarra y las tierras vascofrancesas, e incluso tierras riojanas, asturianas, etc. .
[3] Y antecediendo a Poza, Garibay fue, después de Arias Montano, uno de los impulsores de la llamada teoría hebraico-nabucodonosoriana , que concede una vasta extensión y gran antigüedad a la lengua hebrea en la península ibérica. Sin embargo, para estos autores, dicha lengua no sería la primitiva de España. Se habría extendido bastante después de la llegada de Túbal, en el siglo vi a. C., como consecuencia de la llegada de hebreos ―concretamente de un presunto descendiente de Sem o Cam llamado Sefarad―, tras la deportación ordenada por Nabucodonosor .
[4] Cito de la edición de 1546. En la transcripción, he actualizado la puntuación, extendido lasabreviaturas, sustituido las eses largas y virgulillas nasales, y cambiado <u> con valor consonántico por <v> y viceversa.
[5] Según Joan Fuster (apud , frente a los autores castellanos (incluidos los vascos), los autores valencianos del Renacimiento admiten, en general, la existencia de una lengua antigua diferente a la actual. También el malagueño ―y antes Nebrija― tenía claro el origen latino de la lengua castellana, e incluso era consciente de la evolución dentro de la propia lengua (Cf. .
[6] entiende que, según Beuter, también en el territorio de habla vasca las huestes romanas impusieron su lengua. Sin embargo, el autor valenciano defiende que el latín sí relevó al vascuence en algunos territorios de España, si bien perduró en los valles antes citados.
[7] Beuter cita los valles pirenaicos navarros de este a oeste, a saber: Roncal, Salazar y Aézcoa, saltando después hasta Santesteban de Lerín (más conocido hoy en día con el nombre de Malerreka). Omite otras villas y valles intermedios como Roncesvalles, Burguete, Erro, Esteribar o Baztán. Los valles de Roncal y Salazar perdieron la lengua vasca en el siglo xx. En Aézcoa todavía queda algo menos de un centenar de personas capaces de hablar la variedad local. En Malerreka la lengua vasca es aún hoy la lengua de comunicación habitual.
[10] Por supuesto, otros autores transcribieron e interpretaron correctamente las palabras de Beuter, sin incurrir en error alguno. Tal es el caso de , o , entre otros.
[12] Puede consultarse en línea, en la página web de la Biblioteca Digital Hispánica: http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000047812 [24/02/2025].