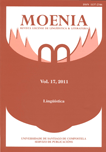1. INTRODUCCIÓN
La edición ilustrada de los Episodios Nacionales fue un producto de larga elaboración que el «industrioso» Galdós publicó por entregas, en 132 cuadernos de unas 64 páginas cada uno, entre octubre de 1881 y diciembre de 1885, hasta componer una colección de diez tomos (a dos novelas por tomo). Cierto que esta lujosa edición no aportó novedades en su producción literaria, aunque introdujera en ella correcciones y variantes textuales sobre las primeras ediciones que había terminado de publicar en 1879. Pero, aun siendo una empresa colectiva que congregó a un selecto grupo de dibujantes y pintores, fue ―ante todo― fruto directo de su capricho de ver «vestidas de gala» dichas novelas históricas, mediante un «texto grafico» formado por un cuidadoso repertorio de láminas y viñetas, según expresaba el autor en su prefacio ―«Al lector»― que abre el tomo I .
El millar largo de ilustraciones diseminadas por los diez volúmenes ―sin contar dibujos alegóricos y letras capitulares historiadas― corresponde mayoritariamente a tres géneros visuales básicos: retrato, escena con figuras y paisaje. Aquí preferentemente me interesaré por la representación de retratos y figuras de personajes imaginarios, tanto aislados en planos cortos como en conjuntos animados en escenas callejeras, domésticas o de guerra, encajadas en la inmediatez de su referente literario.
Dado el carácter cíclico de los diversos grupos que interactúan en segmentos temporales considerablemente amplios, se requería que los diversos dibujantes que intervenían en la ilustración de cada novela pusieran el mayor esmero en cuidar la fisonomía de las figuras más destacadas, conservando el racord de las imágenes y actualizando su atrezo en las sucesivas viñetas narrativas que integraban una discontinua secuencia gráfica, con objeto de intentar que el lector pudiera identificar con facilidad en cada momento a los personajes figurados.
Así, las ilustraciones, tanto de retrato y figura como de escenas, venían a ser modalidades representativas en segundo grado, dependientes del texto literario galdosiano pero mediatizadas por la interpretación espacial del dibujante que había de aparentar el paso del tiempo o los cambios en el rol social de los personajes, sin olvidar que una desmedida presencia gráfica de estos se podía imponer sensorialmente y distraer o distorsionar la percepción del lector oscureciendo el sentido del referente verbal.
Por consiguiente, más que una mostración de la fidelidad del dibujo al texto literario, lo que trataré de observar preferentemente es la relación aleatoria de continuidad fisonómica y de atrezo del discurso icónico a través de la diversidad de estilos que tratan de expresarla. El novelista no tiene necesidad de registrar todos los efectos del paso del tiempo ―crecimiento, maduración física, envejecimiento― porque en general la representación moral, idealizada, del personaje prevalece mentalmente durante su encarnadura literaria a lo largo de la acción histórico-novelesca. Sin embargo, el dibujante ―instalado en la inmediatez de las formas visuales― está obligado a trabajar fragmentariamente, congelando el instante en vistas puntuales de aquel proceso para distinguir entre el Gabrielillo niño de Trafalgar y el curtido militar de Cádiz o entre la Inesilla ingenua adolescente de La Corte de Carlos IV y la ya muy castigada joven de La batalla de los Arapiles.
Se trataría también de conjeturar si ante el privilegiado lector-usuario de la lujosa edición ilustrada, la presencia de las figuras gráficas completaba o distorsionaba la percepción cognitiva del personaje. ¿Sobran las ilustraciones o, por el contrario, eran, como declaraba el autor, el complemento natural de su escritura? Cabe preguntarse si quien esto decía no estaría anticipando con paradójica añoranza futurista, disciplinas narrativas interartísticas ―cine, cómic, fotonovela…― que habían de desarrollarse plenamente en el siglo xx. Pero no. Galdós buscaba un objeto artístico total. Trataba de promover un nuevo y más brillante gusto visual mediante los sistemas más modernos de reproducción iconográfica. Soñaba generosamente con un tipo de ilustración singularizada, con el empaque de un cuadro, que deslumbrara con luz propia en el libro sin que quedara ajada por la rutina. Por su correspondencia cruzada con los ilustradores cabe sospechar que le hubiera gustado un dibujo cada dos o tres páginas para que el lector pudiera hacer el máximo seguimiento en paralelo de texto e imagen. Galdós, fiel a su momento histórico, apuntaba a objetivos de tipografía artística como síntesis total del lenguaje sensible y el simbólico, cosa muy difícil de alcanzar. Las secuencias paralelas continuadas son escasas y hay desigualdades en la cantidad de ilustraciones que les corresponden y, sobre todo, en la ligereza de trazos con que se ejecutaban algunos dibujos de menor tamaño o en escenas con aglomeración de figuras que rayan en la inespecificidad fisonómica.
2. MOTIVACIÓN Y ANTECEDENTES
Sobre la motivación de Galdós, las características formales y las vicisitudes de producción de esta edición ilustrada de las dos primeras series de Episodios nacionales hay algunas aproximaciones importantes , , Miller , , Troncoso 2016), a las que se ha de añadir el ajustado resumen que hace la profesora Yolanda Arencibia, en la más reciente biografía del escritor . Pero entre ellas no hay ninguna entrada específica acerca de la representación gráfica secuencial de retratos y figuras que suscita nuestra curiosidad. El citado ya advirtió hace tiempo que sin un estudio completo del conjunto de ilustraciones que contiene esta edición no sería posible especular sobre las razones por las cuales el novelista quiso que sus Episodios contaran con la ayuda de dibujos. Creo que aún estamos lejos de disponer dicho conocimiento.
Este proyecto de Pérez Galdós respondía también a su voluntad de abarcar íntegramente el proceso de producción de sus obras, asumiendo la dirección editorial de las mismas. Sacar adelante esta monumental edición ilustrada de los Episodios fue la primera y difícil prueba de controlar personalmente la triple faceta ―literaria, artística y mercantil―, acaso uno de los capítulos más interesantes de su permanente tenacidad y de su despierta inclinación a la aventura: atractiva desde una perspectiva cultural pero muy arriesgada como operación «industrial».
En aquel instante a Galdós le fue preciso decidir bajo qué condiciones se llevaría a cabo el proyecto, en lo referente a la reproducción de imágenes. El momento era favorable a la modernización y no dudó en decidirse por el fotograbado, que comenzaba a desbancar a la xilografía, cuyo predominio contaba con casi medio siglo en la ilustración de libros. El heliograbado sobre zinc con betún de judea ―similigram / similgravure― era el último grito de la técnica difundida por Gillot en París desde 1875. Galdós no se sustrajo al señuelo de un progreso todavía imperfecto pero que prometía reproducir directamente originales a lápiz o tinta, incluso pinturas al óleo, con líneas, manchas, tonalidades y medias tintas. «Creo haber acertado ―declaraba el promotor― al preferir los facsímiles ejecutados sobre zinc a los antiguos procedimientos del boj, pues si la madera bien trabajada da finezas y matices, que en el clisé directo se obtienen pocas veces, en cambio este reproduce fielmente la creación del artista, y traslada el acento, la personalidad.» . Se imponía la eterna sugestión progresista de optar por lo nuevo frente a lo viejo, por lo moderno frente a lo caduco. Por ello, debidamente asesorado por los hermanos Arturo y Enrique Mélida, amigos y contertulios, no pensó en otro procedimiento de reproducción de las ilustraciones que no fuera el fotograbado, que, además, permitía insertar imágenes en el texto tipográfico según conceptos de libre diseño decorativo. El fotograbado realzaba el papel del artista-dibujante en las artes del libro y esto avalaba la intuición del novelista al cooperar con esta ambiciosa obra modernizadora de la tipografía española, en consonancia con el movimiento editorial que comenzaba a darse en Barcelona a través de las editoriales Montaner y Simón, Domenech-Cortezo (Arte y Letras) o Verdaguer. Con ellos entró Galdós en contacto gracias a José Luis Pellicer, su antiguo conocido de La Ilustración de Madrid. A Apeles Mestres lo conoció a instancias de Pereda (carta de 22/10/1881, en . El joven Francisco Gómez Soler simultáneamente participaba en la ilustración de La Regenta. Para todos ellos la propuesta era atractiva porque suponía la dignificación artística de una actividad que se consideraba menor en términos de mercado. Con satisfacción expresaba Pellicer su adhesión a Galdós, en carta desde París (9/5/1882):
Una de mis aspiraciones ha sido crear en nuestro país (o enderezarle por el camino que en otros llevan) el arte que se llama ilustración, tan injustamente desdeñado y tan poco hecho en serio, ahí. Yo le felicito a Ud. por contribuir a ese resultado y me felicito a mí mismo por ver que tal vez contribuya a realizar lo que creía que era por el momento irrealizable… (Archivo Casa-Museo Pérez Galdós. Las Palmas de G. C., Epistolario EPG3605).
Aun así, el proyecto de Galdós llegó quizás, demasiado pronto. Pese a su pregonada voluntad de fomentar las artes del libro, fue un fiasco económico. Mereció plácemes justificados en el reducido sector de la alta cultura, pero no encontró los suscriptores necesarios para darle vuelos. Concebida como una publicación de lujo por entregas, supeditada a una suscripción de varias opciones con errores de cálculo en las cuotas, no respondió como él esperaba porque los lectores incondicionales de los episodios (en buena parte gente joven con inquietudes políticas y culturales, estudiantes con ganas de conocimiento histórico…) se conformaban con los modestos ejemplares de las primeras ediciones sin estampas. La operación requería un público distinto, acomodado, de clase media alta, con perfil de coleccionista y gusto artístico, poco abundante en España. Según los datos fragmentarios de que disponemos la suscripción apenas dio para cubrir gastos a lo largo de veinte años, aunque Galdós no cejó en su empeño, buscando recursos y abaratando presupuestos sobre la marcha, hasta verla concluida.
3. LOS ILUSTRADORES Y LAS ILUSTRACIONES
En realidad, al poner en marcha aquel proyecto los problemas más urgentes de producción fueron el de los ilustradores y el de los costes de grabados e impresión. En plena fiebre creadora de sus novelas contemporáneas, hubo de sacar tiempo para dispersarse en cartas a amigos, desplazamientos a diversas ciudades, visitas a libreros, conceder descuentos, etc. Su correspondencia epistolar de aquellos años da unas cuantas pistas sobre los movimientos preparatorios en ambos órdenes. Apenas podemos detenernos en este punto, pero las cartas están en repertorios impresos , Nuez Caballero , , , , buena parte de ellas digitalizadas en la web de la Casa-Museo de Las Palmas.
Para resolver lo primero contó incondicionalmente con los hermanos Mélida, tan entusiasmados con la idea como él. Ambos le sirvieron de estímulo durante la primera parte de la aventura y fueron piedra angular del proyecto. Galdós tenía gran confianza en ellos y el afecto era recíproco. Las cartas de aquellos años permiten ordenar hechos y detalles.
Arturo Mélida era arquitecto y escultor, responsable entonces de la restauración del monasterio toledano de San Juan de los Reyes. Y Enrique, el hermano mayor, era pintor por afición en el tiempo que le dejaba libre su puesto de togado en el Tribunal de Cuentas. Se suele atribuir a Arturo papel preferente, dada la asiduidad con que se insertan dibujos suyos en nueve de los diez tomos. Sin embargo, Enrique, que solamente firmó en los tres primeros volúmenes, queda inmerecidamente oscurecido dado que su intervención fue muy activa en la fase preparatoria al encargarse de buscar información de los más modernos sistemas de fotograbado en París, de comparar precios y resultados, de pedir pruebas, de entrar en contacto con Firmin Gillot y con Charles-Guillaume Petit, que eran los más prestigiosos innovadores de la nueva especialidad. Estos fotograbadores franceses trabajaron para el proyecto galdosiano, aunque poco a poco la confección de los clichés fue pasando al taller madrileño de los hermanos Laporta y al barcelonés de Celestino Verdaguer, donde trabajaba Apeles Mestres, que resultaban más económicos. Enrique Mélida trató de captar la colaboración del pintor e ilustrador sevillano José Jiménez Aranda, que finalmente no entró en la combinación pese al mucho interés que tenía en obtener su ayuda. La carta de invitación que le dirigió en julio de 1882 dejaba traslucir sus limitaciones presupuestarias al no atreverse a pedirle la ilustración de una novela entera «porque eso resultaría quizá superior a mis fuerzas editoriales» ―decía― y se contentaba con diez o doce dibujos de asunto andaluz «a pluma o en papel Gillot» (papel ton). Algo parecido le ocurrió con Apeles Mestres, que en abril de 1884 le ofreció una rebaja para ilustrar 7 de Julio, reduciendo el número de trabajos a 25 dibujos, más 29 letras y colofones, por dos mil pesetas. El trabajo finalmente lo hizo Gómez Soler, que se estrenaba dejando en este episodio y en El terror de 1824 interpretaciones gráficas memorables.
, uno de los más destacados exégetas de la edición desde que vio el Prospecto, decía que los Mélida eran complementarios entre sí: Enrique, pintor realista, representaba escenas y paisajes con exquisita verosimilitud y Arturo, idealista, habituado a las formas arquitectónicas y escultóricas clásicas, se reservaba las sublimaciones simbolistas y patrióticas, incluidos buena parte de los medallones de las portadillas, frontis y algunos colofones. De este modo se plasmaba la compenetración de ambos con el escritor que trataba de conciliar los procedimientos narrativos realistas con las valoraciones simbólicas de la acción en un adverso contexto para la libertad de expresión como fue el primer periodo canovista. Durante la producción, por lo que se deduce de las cartas conservadas, parece que Galdós se involucró plenamente en la coordinación de los trabajos y en la selección de los motivos de las ilustraciones de cada tomo, participando en la confección de índices previos, que se discutían y modificaban en lo que él y los Mélida llamaban «Consejo de generales». Cartas hay que prueban su apremiante supervisión, pendiente de todos los detalles, exigente, aunque siempre familiar .
Como ha observado , el novelista consiguió «estimular y encaminar la capacidad artística del dibujante» dejando libre iniciativa, de modo que la elección de las formas, del punto de vista o del género iconográfico ―retrato estático, escenas dinámicas, motivos mitológicos y clasicistas en los primeros volúmenes, simbolizaciones que admiten ocasionalmente desnudos de academia, sublimaciones de estados de ánimo…― quedaban bajo el albedrío de los ilustradores, siempre sujetos al principio de fidelidad del «texto gráfico» al «texto literario» que deseaba el propio Galdós. Formalmente, además de la deliberada sincronía entre el texto verbal y el texto gráfico, hay que destacar el alto grado de simbiosis entre la forma tipográfica y la imagen, que, rompiendo límites, se fusionan caprichosamente con frecuencia.
Para valorar la intención y alcance simbólico de las representaciones gráficas hay que contar con el estilo de cada dibujante que trataba de dejar su impronta personal. Todos ellos se documentaron al máximo para que atrezo, modas, vestimenta de cada clase social, mobiliario, decoración… se ajustaran a las circunstancias de cada episodio, y de ello dejaron constancia en algunas cartas en las que hay consultas acerca de remuneraciones y precisiones sobre la marcha de los trabajos, mostrando su paciente disposición a cambiar de planes si Galdós lo pedía. Arturo Mélida, en agosto de 1881, tomó apuntes de Goya en El Escorial para documentar el vestido de la Reina María Luisa de Parma llorando. En 1882, a instancias de Galdós, suprimió en Zaragoza un dibujo del «P. Rincón y Mariquilla», y una decena de dibujos previamente acordados de La segunda casaca.
A comienzos de septiembre de 1881, Enrique le asegura que a mediados de dicho mes le haría el dibujo de Amaranta (La Corte de Carlos IV, repetido con variantes en Juan Martín el Empecinado) (figs. 32 y 33), para el que ya tenía los modelos de elementos y trajes necesarios. Apeles Mestres, a propósito de El equipaje del Rey José, le pregunta (19/4/1883) si la madre de Salvador Monsalud (doña Fermina) debía ir vestida de campesina y cuál era el traje típico de las lugareñas de la provincia de Vitoria. José Luis Pellicer (6/7/1883) tenía ya hechos y entregados a Guillaume, varios dibujos, entre ellos el de la condesa Amaranta escribiendo (fig. 35) y el del asistente irrumpiendo de noche en el cuarto de Gabriel (La batalla de los Arapiles, t. V, pp. 199 y 208 respectivamente). Son muestras sueltas, pero indicio de que la comunicación entre el escritor y los ilustradores fue bastante fluida.
Galdós ―preocupado por la marcha del negocio tanto como por la armonización de texto literario y texto gráfico― solicitaba a los dibujantes la mayor disciplina en el cumplimiento de los plazos fijados para evitar retrasos en los tiempos de entrega a los suscriptores. Para conseguir la calidad deseada era menester un profuso plan de distribución de imágenes en el texto, pero los elevados precios fijados por dibujantes y fotograbadores condicionaron el límite de ilustraciones en torno a cincuenta por Episodio (unas cien por tomo), clasificadas en tres categorías según dificultad, tamaño y tiempo de ejecución. Las tarifas propuestas para sus dibujos por los hermanos Mélida iban de 125 a 500 reales, llegando a los mil en el caso de láminas a toda plana (en pesetas, de 25 a 120 y a 250). Más económicos fueron los que le propuso Apeles Mestres para los dos episodios que ilustró: 100, 50 y 25 pts. según tamaño. Los de la primera clase se estampaban a toda página (máximo aproximado de 12x19 cm), a veces enmarcados por dos o tres líneas de texto y presentaban figuras enteras o escenas de grupo de gran impacto. En los de dimensión intermedia (entre 8x12 cm) indistintamente horizontales o verticales, aparecen retratos de medio cuerpo insertados, en general, a mitad de página o como frontis de muchos capítulos. La tercera categoría (viñetas en torno a 4x7 cm) se solía reservar para retratos documentales y otros asuntos sin tipificar.
Galdós recurrió a ampliar la nómina de sus colaboradores gráficos cuando vio que los Mélida no bastaban para llevar el proyecto hasta el fin. Así fueron llegando sucesivamente Ángel Lizcano, Hermenegildo Estevan, José Luis Pellicer, Apeles Mestres, Emilio Sala, Francisco Gómez Soler y otros diez cuya contribución no por ser testimonial o cuantitativamente menor, carece de interés, como es el caso de Eduardo Sojo «Demócrito», que aportó una decena de retratos históricos a la documentación gráfica de Cádiz (tomo iv). De este modo el editor consiguió una colección antológica de los mejores dibujantes españoles del momento, cuya relación circunstanciada puede verse en el siguiente cuadro :
Fte.: estimación propia sobre recuento directo.
Ya , observó atinadamente que las ilustraciones de esta edición se dividían en documentales e interpretativas. Las primeras, en su mayor parte de asunto histórico, solían ser simples copias de fuentes pictóricas diversas que los dibujantes se limitaban a reproducir como facsímiles con la mayor fidelidad posible. Por el contrario, en las interpretativas, que se sumaban con intensidad a las sensaciones de la lectura, aparecía toda la fuerza del dibujo para resaltar y ampliar los motivos argumentales, pero también, en más de un caso, para sustituirlos. Claro que , sin celos interartísticos manifiestos, no oponía objeciones y se apresuraba a manifestar que el «texto gráfico» era «condición casi intrínseca» de Los Episodios y que el amparo artístico de los Mélida había proporcionado a sus «letras una interpretación superior a las letras mismas».
El retrato visualiza al personaje a través de tres encuadres categorizadores: rostro, busto y figura entera. Los dos primeros suelen documentar fielmente a partir de una mera mención onomástica, mientras que la figura está más abierta a la interpretación de trayectorias textuales tanto si se trata de personalidades o de escenas históricas como de criaturas y situaciones ficticias. Es en estas últimas donde se añade un factor fruitivo que, si bien da realce iconográfico a la situación ante el lector, por ello mismo a veces se sobrepone a la literalidad del texto.
Del abundante material gráfico contenido en esta edición ilustrada me limitaré a observar algunas muestras de concordancia gráfica en la interpretación continuada de las familias de personajes que mayor presencia alcanzaron en la atención de los ilustradores. En la primera serie, Gabriel Araceli e Inés Santorcaz, la condesa Amaranta y doña María de Rumblar con sus hijas Asunción y Presentación Afán de Ribera. A lo largo de la segunda serie, la sublimación de virtudes concentradas en la profusa representación visual de la frágil pero resistente y abnegada figura de Solita Gil de la Cuadra, contrarrestada por la decisión, energía y complejidad de carácter propias de la mujer fuerte encarnadas en Genara de Baraona. Mi propuesta es endeble, pero, de momento, a falta de un catálogo completo del millar largo de ilustraciones contenidas en la colección, se trata de observar dificultades más que de forzar conclusiones.
4. BREVE GALERÍA DE CONCORDANCIAS
4.1. Primera serie: Gabriel Araceli / Inés Santorcaz
Dado el monopolio que ejercieron los hermanos Mélida en la ilustración de los cuatro primeros episodios, era natural que impusieran las pautas fisonómicas de los personajes destinados a convertirse en recurrentes en esta serie. Enrique, pintor con grandes cualidades de retratista, se interesó desde el primer momento por las técnicas del fotograbado en la medida en que prometían reproducir calidades pictóricas. No le fue a la zaga su hermano Arturo, el arquitecto, que alternaba pintura y dibujo con más variedad de recursos y con una permanente ironía bienhumorada e idealismo clasicista. No se puede determinar a cuál de los dos hermanos corresponde la prioridad en dar fe de vida gráfica al narrador de la primera serie, porque el grabado del niño, precoz «introductor de embajadores» británicos en la «escuela ateniense» del muelle gaditano (fig. 1), carece de rúbrica. Pero los dos siguientes insertos en Trafalgar, firmados por Enrique, ya muestran el aludido estilo pictórico y la precisión en los detalles de indumentaria. En cambio, se observa la tendencia a ocultar los rasgos faciales, cuya fijación cede en esta fase a la imagen del crecimiento del niño desharrapado, convertido en dócil pupilo de Cisniega (fig. 2) y ya mozalbete, en 1805, prestando asistencia en el naufragio del Rayo al tullido Marcial, llamado Medio‑hombre (fig. 3). Este ocultamiento del rostro, quizá acordado por los ilustradores, se hace más patente en las figs. 4 y 5. En esta última Enrique Mélida coloca a Gabriel completamente de espaldas, interpretando ingeniosamente el largo excurso en que el narrador protagonista se dirige al lector para declarar su «modestia» realista como testigo discreto que no desea ser héroe de folletín ni excusar sus flaquezas reales. La voluntad del narrador de eludir la condición de héroe de novela se simboliza gráficamente en esta reiterada ocultación del rostro en función de una especie de subsistema representativo. Los rasgos fisonómicos de Gabrielillo no llegan a definirse y su identificación se propone por su talla y por su indumentaria de sirviente con tricornio y librea.
4.1.2. La Corte de Carlos IV
La primera aparición de Inés quinceañera ―velando a Juana, su madre adoptiva, enferma― firmada por Enrique Mélida, no desdeña detalles de rostro y vestido desde la cofia a las chinelas (fig. 6).
El modelo, que corresponde a la humilde posición social del personaje, servirá al pintor de autorreferencia en El 19 de marzo y el 2 de mayo (fig. 7) ―con idéntica indumentaria doméstica― para representar el rechazo de la muchacha al acoso de su pariente Mauro Requejo, en cuya casa está acogida. Su actitud defensiva, inclinación del cuerpo y posición de los brazos parecen inspirados en La expulsión del Paraíso de Miguel Ángel, en la Capilla Sixtina.
En La corte de Carlos IV y en El 19 de marzo y el 2 de mayo, Arturo Mélida explora la vida interior de Gabriel inscribiendo en el silueteado perfil de la cabeza del narrador la imagen idealizada de Inés transformada en una joven rubia con elegante vestido. Según el texto literario, el muchacho aprecia hiperbólicamente en su adorada Inés el «buen sentido» nunca visto «en criaturas de su mismo sexo, ni aun en el nuestro» . Es notorio el buen juicio de la joven y su sensatez femenina frente al envanecimiento masculino, aunque el personaje, convertido en objeto de búsqueda, quede oscurecido después y pierda presencia propia por exigencias del plan narrativo.
Entre otros motivos clásicos mencionados por el narrador y reinterpretados por Arturo Mélida destaca la sugestión sensual que ejerce sobre el muchacho su nueva ama la condesa ―antes de saber que era la verdadera madre de Inés― asociada a una estampa erótica vista en la sala de su casa que representaba la fábula de Diana y Endimión, cuya fuente parece ser un cuadro del italiano Michele Rocca (ss. xvii-xviii) (figs. 9 y 10). En otro grabado de línea clásica, Arturo Mélida muestra la excitación de Inés producida por una pesadilla locuaz (fig. 11) en la que descubre su cariño hacia Gabriel ante sus parientes, los Requejo, que la retenían bajo vigilancia en una especie de secuestro familiar, interesados en obtener provecho del supuesto origen aristocrático de la joven.
4.1.3. El 19 de marzo y el 2 de mayo
El mismo dibujante compone la imagen ambigua de una incitante diablesa ―cuya figura presenta rasgos atribuibles a la joven (fig. 12― partiendo de los prejuicios misóginos y místicos del tímido dependiente de los Requejo Juan de Dios Arroiz, enamorado platónico de Inés, pero lleno de prejuicios heredados de su educación en un convento, que lo llevaban a pensar que «las Mujeres todas eran el Demonio» .
Como contrapunto a los abundantes grabados de corte clasicista idealizado, el mismo dibujante inserta algunas viñetas caricaturescas, en concordancia con el texto literario, representando ridículamente a Restituta Requejo (figs. 13 y 14) y, en silueta, al grupo completo de personajes convivientes en su casa, rezando el rosario incluido Gabriel en discorde actitud jocosa (fig. 15).
En el mismo episodio, Enrique Mélida firmaba el primer encuentro gráfico entre Inés y Gabriel, ante la pila de agua bendita en una iglesia de Aranjuez (fig. 16, cuya referencia textual se encuentra distanciada en el capítulo anterior . En este caso, el dibujo a pluma y los perfiles de las figuras comienzan a definir rasgos adultos. El siguiente dibujo, de Arturo Mélida fig. 17, lámina a toda página referida a las luchas del 2 de mayo, muestra a Gabriel ―rostro y atrezo concordantes con la imagen anterior― sosteniendo al herido Daoiz con escrupulosa fidelidad al texto: «sentí una mano que se apoyaba en mi brazo. Al volver los ojos vi un brazo azul con charreteras de capitán. Pertenecía a D. Luis Daoiz, que herido en la pierna, hacía esfuerzos por no caer al suelo y se apoyaba en lo que encontró más cerca. Yo extendí mi brazo alrededor de su cintura…» .
La patética excepcionalidad de los motivos contenidos en las imágenes finales de este episodio ―Inés con su tío D. Celestino del Malvar en espera de la ejecución, antes de ser liberada por la intervención de Juan de Dios Arroiz (fig. 18), y el cuerpo yacente de Gabriel, ya arcabuceado y dado por muerto (fig. 19― se queda corta ante el alarde de intensidad expresiva del texto galdosiano. Si la interpretación que Arturo Mélida hizo de la figura de Inés en aquel angustioso trance intentaba ajustarse a la sublimación del texto literario ―«viéndola tan humilde, tan resignada, tan bella, tan dulcemente triste en su disposición para la muerte» ―, la última imagen, firmada por su hermano, de Gabriel arcabuceado con el cuerpo desmadejado en decúbito prono y el tricornio desprendido, sólo sirve para poner confusa imagen al silencio del narrador tras el inusitado discurso en que el joven describía las sensaciones de su propia muerte.
Como ha observado , la trama sentimental encarnada por Gabriel e Inés en la primera serie de los Episodios es irregular. Enredada en los avatares de la guerra, sólo adquiere presencia nuclear en los episodios más novelescos. Después de El 19 de marzo y el 2 de mayo, la figura de Inés apenas se adivina sin rasgos definidos tras las celosías de un convento de clausura (Bailén, II, p. 300), asediada borrosamente por el «escurridizo» Padre Salmón, que, al servicio de la estanqueidad de clases sociales propia del antiguo régimen, trata de sondear sus sentimientos para hacerle olvidar el recuerdo del plebeyo Gabriel, a quien todavía añora, aun creyéndolo muerto. Sin mostrarse nunca frontalmente, también la vemos durante el fugaz encuentro con el joven en El Pardo, cuando este, haciéndose pasar por duque, consigue llegar hasta ella para hacerle saber que sigue vivo (Napoleón en Chamartín, III, pp. 35 y 220, figs. 20 y 21). La fisonomía de la muchacha se diluye en estos dibujos de Lizcano, que la caracterizan por su ropa y tocado señoriles, indicativos de su nueva circunstancia social.
4.1.4. Cádiz
Hay que aguardar a Cádiz para reencontrar el hilo directo de esta historia sentimental forzada a compartir espacio argumental con otros elementos épicos y folletinescos que dispersan su acción. Las ilustraciones de este tomo fueron confiadas a Heliodoro Estevan, que firmó memorables retratos individuales de tipos populares ―el tabernero Poenco, María de las Nieves o Currito Báez (figs. 22 y 24).
Pero su versión de la relación entre los protagonistas no es muy profusa. Se plasma en un par de dibujos de primera clase ―salón interior y calle (figs. 26 y 27)― sin particular estudio de los rostros, proporcionalmente muy reducidos en el conjunto. Inés, lejos de la humilde y frágil muchacha de 1808, aparece cuatro años después como una mujer físicamente formada y socialmente adaptada al grupo social superior, conviviendo con la aristocrática familia Afán de Ribera, de la que acaba siendo expulsada y entregada momentáneamente a la custodia de Gabriel, siempre definido por el uniforme y un discreto bigote (figs. 25‑27). El ilustrador traza los rasgos fisonómicos justos y atiende a las indumentarias para precisar la identidad.
4.1.5. La batalla de los Arapiles
Las restantes apariciones de ambos, solos o en pareja, se producen en escenas dispersas, pero con escasas aportaciones significativas respecto al retrato gráfico. En La Batalla de los Arapiles Inés se resigna pasivamente a nuevas situaciones de su incierto destino sentimental, distanciada de su madre y asistiendo a su padre enfermo, mientras sufre por las interferencias de la desconcertante Miss Fly en su relación con Gabriel, herido de nuevo en combate. José Luis Pellicer deja constancia de la indecisa fragilidad del personaje (figs. 28-30) desde un punto de vista distanciado para captar detalles arquitectónicos, sin abordar el primer plano. Modestia, pasividad, sumisión, rostro oculto o apenas esbozado, inclinación del busto, giros de cabeza, perfiles, evitando una frontalidad más explícita, junto al distanciamiento de las figuras, son recursos del dibujante que sugieren con efectividad psicológica el carácter recatado de Inés (fig. 31).
4.1.6. La condesa Amaranta
En esta primera serie merece atención la imagen a toda página de Amaranta (fig. 32), de cuya elaboración ―como queda dicho― había dado noticia Enrique Mélida a Galdós en setiembre de 1881. Se trata de uno de los más acabados retratos femeninos de esta edición, impreso a modo de lámina con el reverso en blanco, cuyo perfil interpreta fielmente una parte del retrato literario de , la referente a los rasgos del rostro y a los detalles de la mantilla: una «belleza ideal y grandiosa» que suscitaba «un sentimiento extraño, parecido a la tristeza», reforzado por la expresión de sus «dulces y patéticos ojos» y por la blancura de su tez que contrastaba con «la negrura de sus cabellos». En su acabadísimo retrato textual el novelista describe su vestimenta de arriba a abajo: desde el tocado, los encajes negros, bolillos y alamares, la basquiña de raso carmesí ―tan ceñida que permitía «adivinar la hermosa estatua»― hasta el follaje negro y la cuajada pasamanería que completaban su traje, dejando ver, por fin «los zapatos, cuyas respingadas puntas» aparecían o se ocultaban «como encantadores animalitos» que jugaban bajo la falda. De tan prolija documentación ―de evidente inspiración goyesca, que parece remitir al retrato de cuerpo entero de la Duquesa de Alba vestida de negro― Mélida, dentro de su gusto realista, se limitó al cuidadoso estudio de un rostro, cuyo modelo desconocemos, y al de la mantilla negra que cubría la peineta. De este modo la imagen de la condesa Amaranta quedó castamente fijada para los lectores de Galdós, sin concesiones icónicas al picante aditamento literario, que se añade más adelante, de haberse hecho retratar desnuda por el pintor aragonés , lo que ha alimentado fácilmente la conjetura de que se tratara de una alusión a dicha duquesa. A lo largo de la primera serie de los Episodios ―como es bien sabido― Amaranta pasa de ama a amiga y confidente de Gabriel Araceli en su común afán de recuperar a Inés, cuya custodia les disputa su padre, Luis de Santorcaz.
Por otro lado, los ilustradores se hacen eco de las cualidades intelectuales de Amaranta. Ángel Lizcano la muestra en airosa competencia entre frailes eruditos ―Salmón y Castillo― como lectora y coleccionista de documentos bibliográficos sobre la guerra, en el cervantino escrutinio de los caps. vi‑vii de Napoleón en Chamartín (fig. 34). José Luis Pellicer, en un dibujo a pluma con predominio de líneas finas, la representó escribiendo a Gabriel una de las cartas que abren el relato de La batalla de los Arapiles (fig. 35). Pero lo más llamativo es que Enrique Mélida la hizo objeto de otro retrato que aparece desligado del contexto, en un episodio cuyo ilustrador principal fue Lizcano (Juan Martín el Empecinado, V, p. 181). La figura representada es similar en el atuendo a su retrato de La Corte de Carlos IV, pero difiere en la disposición semi frontal mirando hacia la derecha, con el óvalo del rostro más redondeado, lo que pudiera ser interpretado como efecto del tiempo transcurrido, si no fuera por la desconexión del dibujo con su referencia textual. Precede a la secuencia en que Gabriel, buscando a Inés, encuentra a Amaranta en Cifuentes. La descripción galdosiana indicaba algo muy distinto a lo expresado en el retrato. Araceli la encontraba en estado «deplorable de cuerpo y espíritu. […] Aumentada con la palidez y demacración la intensa negrura de sus ojos, había perdido aquella dulce armonía de su rostro…» . Como se ve, esta segunda versión de Amaranta con mantilla negra poco tiene que ver con el texto literario. ¿Se trata de una redundancia gráfica debida al deseo de no desperdiciar un dibujo de tanta calidad? Cabe pensar que este segundo retrato hubiera sido una alternativa desechada en la composición de La Corte de Carlos IV y que se insertara aquí, sin atender a su nula función interpretativa, como frontis del capítulo xxix (fig. 33). En una de las últimas apariciones de Amaranta, entrando en la enfermería donde convalece Gabriel de las heridas sufridas en el Arapil Grande (fig 36), Pellicer retoma, como rasgo gráfico distintivo de la condesa, el motivo de la mantilla negra que envuelve cuello y cabeza.
4.1.7. La familia Afán de Ribera
Doña María Castro de Oro de Afán de Ribera, condesa de Rumblar, «era de lo más severo, venerable y solemne que ha existido en el mundo», dice de ella el texto literario en la primera comparecencia del personaje (Bailén, II, p. 271). Pero el lector no conocerá sus rasgos gráficos hasta la página 346 (fig. 37) en un retrato de perfil, obra de Enrique Mélida, que respondía a la mezcla de prosopografía y etopeya de la descripción literaria:
alta, gruesa, arrogante, varonil; […] vestía constantemente de negro, con traje que a las mil maravillas convenía a su cara y figura. […] su curva nariz, sus cabellos entrecanos, su barba echada hacia afuera y la despejada y correcta superficie de su hermosa frente, hacían de ella […] la imagen del respeto antiguo, conservada para educar a las presentes generaciones. .
La autoritaria figura de doña María está inversamente ligada a la frustración del brillante porvenir que proyectaba para sus hijos. Al varón, el «aturdido» Diego, camarada y amigo de Gabriel, quería casarlo por interés con su desconcertada pariente Inés, acogida en su casa para mantenerla lejos de la influencia de su madre Amaranta, de quien la muchacha se cree prima. Para sus dos hijas ―Asunción y Presentación― tenía previsto destinos divergentes: el claustro y el matrimonio (Bailén, II, pp. 271‑2). Nada de esto se cumple. Pero en el texto gráfico ambas figuras femeninas ―«dos pimpollos, dos flores de Andalucía…»― cuyo primer modelo estableció Arturo Mélida con solvencia pictórica (fig. 38), dieron lugar a una expresiva secuencia gráfica en Cádiz, obra de Estevan, que, partiendo de la imagen apacible de la tertulia familiar (fig. 39), ilustra el despertar de los deseos de vuelo de las dos muchachas, hasta desembocar en la imagen atormentada de Asunción ―precisamente la destinada al claustro― seducida y abandonada por el británico Lord Gray, que desmorona las ilusiones forjadas por la madre.
El primer retrato de ambas hermanitas ejecutado por A. Mélida parece proyectarse sobre un par de dibujos de Estevan interpretando libremente las actitudes juguetonas y bulliciosas que les atribuye el texto, aplicando a sus figuras la plantilla del crecimiento más que la similitud de rasgos fisonómicos, emparejándolas de nuevo a gran tamaño, en páginas encontradas para mayor vistosidad (fig. 40).
El dibujante cierra la secuencia gráfica (fig. 41) con una de sus composiciones más logradas para retratar a Asunción bajo el estigma de la decepción romántica, tras su fallida aventura con Lord Gray (fig. 42), tal como la presenta el cap. xxxii de Cádiz, desolada y rota, perdida su gracia e ingenuidad, peinado descompuesto, mantilla caída sobre los hombros, recostada en el muro, a punto de confesar sus desventuras a su madre y familiares.
La saga traspone los límites de la 1.ª serie y reaparece, ya terminada la guerra, en Memorias de un cortesano de 1915, cuando Presentación acude a la Corte, acompañada por Doña María, poniendo en juego todo su atractivo en busca de influencias para liberar a su novio, detenido por murmurar de Fernando VII. Los dibujos del reputado retratista alcoyano Emilio Sala responden con irónico manierismo a los halagos y zalemas que adornan la interesada conversación de la joven con el narrador del episodio, Juan Pipaón (fig. 43). Al no obtener de él la ayuda prometida se venga arrojándolo a las sucias aguas del estanque de la Casa de Campo, a la vista del Rey.
4.2. Segunda serie: Solita Gil de la Cuadra / Salvador Monsalud
Las intrigas y vaivenes de una sociedad civil en fase de transformación prerrevolucionaria que, en la segunda serie de los Episodios, sustituyen a la dominante acción épica de la primera, ponen de relieve el destacado protagonismo de Solita, con la consiguiente visualización gráfica del personaje a lo largo de quince años de ficción novelesca (1815‑1834).
Hija del oscuro realista D. Urbano Gil de la Cuadra, aparece en El Grande Oriente, se convierte en el personaje femenino más destacado de El terror de 1824 y reaparece aburguesada en el entorno de Benigno Cordero en los dos últimos episodios de la serie. Se trata de un personaje literario más complejo que el de Inés, construido como heroína urbana, abnegada, solidaria, sociable, resignada en la adversidad, dispuesta siempre a prestar ayuda, a resistir y a adaptarse a las circunstancias hasta acabar situada en el «justo medio». Vive interiorizando su afecto hacia Monsalud ―sucesivamente fraternal, amistoso y enamorado― sin cataclismos sentimentales, incluso está a punto de renunciar a él cuando el bondadoso Cordero le propone un apacible matrimonio que le resuelva la vida.
Su primer retrato literario (El Grande Oriente, cap. iii) no la favorecía en el aspecto físico:
Como cronista sentimos tener que decir que Solita era fea. Fuera de los ojos negros, que aunque chicos eran bonitos y llenos de luz, no había en su rostro facción ni parte alguna que aisladamente no fuese imperfectísima. Verdad es que hermoseaban la incorrecta boca finísimos dientes, mas la nariz redonda y pequeña desfiguraba todo el rostro. Su cuerpo habría sido esbelto si tuviera más carne; pero su delgadez exagerada no carecía de gracia y abandono. Mal color, aunque fino y puro, y un metal de voz delicioso, apacible, que no podía oírse sin experimentar dulce sensación de simpatía, completaban su insignificante persona. .
En el primer capítulo de Los apostólicos, seducido por el personaje, Galdós ampliaba las claves de su carácter en un retrato adoctrinador en el punto de la narración en que «las cualidades de resistencia y energía» de Solita ―Doña Soledad, Sola o Solilla― ya eran bien conocidas y apreciadas por los lectores de los anteriores Episodios:
[…] la vida activa del corazón, determinando actividades no menos grandes en el orden físico, le había traído un desarrollo felicísimo, no sólo por lo que con él ganaba su salud sino por el provecho que de él sacaba su belleza. Esta no era brillante ni mucho menos, como ya se sabe, y más que belleza en el concepto plástico era un conjunto de gracias accesorias realzando y como adornando el principal encanto de su fisonomía que era la expresión de una bondad superior.
La madurez de juicio y la rectitud en el pensar; el don singularísimo de convertir en fáciles los quehaceres más enojosos, la disposición para el gobierno doméstico, la fuerza moral que tenía de sobra para poder darla a los demás en días de infortunio, la perfecta igualdad del ánimo en todas las ocasiones, y finalmente aquella manera de hacer frente a todas las cosas de la vida con serenidad digna, cristiana y sin afán, como quien la mira más bien por el lado de los deberes que por el de los derechos, hacían de ella la más hermosa figura de un tipo social que no escasea ciertamente en España, para gloria de nuestra cultura. .
El realismo del retrato literario galdosiano de tan discreta mujer es, en general, secundado por la cadena de imágenes producidas por los diversos dibujantes que interpretan su figura en la 2.ª serie, donde, pese a su omnipresencia, no se le dedica ningún retrato individual de primera clase que pudiera servir de referente canónico. En cambio, Solita es objeto único de una serie de interpretaciones menores que sugieren sus rasgos evolutivos, confirmados en sus más frecuentes apariciones en escenas junto a otros personajes. Las primeras las firmaron J. L. Pellicer en los caps. v, vi, xv y xx de El Grande Oriente (figs. 45‑48); Gómez Soler (figs. 49-52), cap. xxvi de 7 de Julio y caps. ix y xxvi de El terror de 1824; Apeles Mestres (fig. 53) cap. xvi de Un faccioso más y algunos frailes menos. La mayoría de estas viñetas de extensión variable, entre 13 y 60 cm2, se insertan en frontis y colofones capitulares, espacios que les conceden cierta visibilidad y realce.
Fig. 45. Pellicer, El Grande Oriente, VII, p. 251. (6,5x9)
Fig. 46. VII, p. 291. (6,5x8)
Fig. 47. VII, p. 328. (5,4x6)
Fig. 48. VII, pp. 369. (6,5x7)
Fig. 49. Gómez Soler, 7 de Julio. VIII, p. 173. (3,3x4,1)
Fig. 50. Gómez Soler, El terror…, IX, p. 33. (5.5x7,5)
Fig. 51. Solita lee cartas de emigrados, IX, p. 76. (7,9x11)
Fig. 52. Rezando por Sarmiento, IX, p. 191. (6.9x8)
Apeles Mestres
El cotejo de representaciones individuales y de escenas permite observar algunas particularidades. Pellicer, en El Grande Oriente (VII), presenta a Solita con óptica costumbrista en interiores con sencillos atavíos, faldas lisas y mandil para faenas domésticas, subrayando ciertos rasgos fisonómicos recurrentes en el perfil de la nariz y en el peinado. Gómez Soler ―7 de julio [de 1822] y El terror de 1824― aporta variedad indumentaria, con faldas frisadas sin apenas vuelo y enlutada, como exigía la considerable porción de sucesos luctuosos que caen sobre ella. En cambio, se atenúa la correspondencia de rasgos faciales identificadores en algunos casos hasta la inespecificidad. Manuel Alcázar y Apeles Mestres (Los Apostólicos, Un faccioso más y algunos frailes menos) la representan, quince años después de su primera aparición, con una figura más redondeada y vestida a la moda romántica de 1830, con mangas abombadas, faldas con discreto vuelo, tocado partido y moño alto.
Respecto a las escenas de pareja que ilustran la intermitente relación sentimental de Salvador y Soledad a lo largo de doce años, se concentran inicialmente en El Grande Oriente, ilustrado por Pellicer (figs. 54‑57). Monsalud recibe en sus brazos a Solita al derrumbarse esta desolada por el encarcelamiento de su padre, que motiva la decisión del joven de protegerla con afecto fraterno dándole cobijo en casa de su madre, doña Fermina. Este primer dibujo que los muestra juntos anticipa la circularidad de un discurso gráfico nuclear que, tras varias elipsis, se cerrará con el abrazo amoroso conyugal cuando llegue la hora del feliz final (fig. 77).
Pero fue Francisco Gómez Soler, bisoño dibujante de apenas veinte años, discípulo de Apeles Mestres, quien aportó las imágenes más audaces y efectistas de Solita en sus dramáticas ilustraciones tenebristas de 7 de julio y El terror de 1824, intensificadas en los clisés fotograbados mediante tramas de líneas muy apretadas. En el primero, la impotencia de la joven ante el lecho del dolor de su padre (fig. 58) se resuelve con una arriesgada salida nocturna que, si argumentalmente busca la ayuda de Salvador, en el aspecto funcional contribuye a documentar la intentona absolutista de la Guardia Real, neutralizada por la Milicia y la tropa constitucional el 7 de julio de 1822, en la plaza Mayor de Madrid.
El dibujo —frontis capitular en forma de capilla rota para adaptarse al diseño tipográfico (fig. 59)— presenta de espaldas la silueta de la joven atemorizada, ante una masa compacta de hombres y armas relucientes vista desde una incluyente perspectiva, posterior a su figura y al objeto que capta su mirada, acorde con la omnisciencia narrativa que asume la deforme transfiguración de sus sensaciones ante el hecho objetivo:
Por la calle de la Luna pasaba una cosa que no podían precisar bien los agitados sentimientos de Sola; un animal muy grande, con muchas patas, pero sin voz, porque no se oía más que la trepidación del suelo. Acercose más y vio pasar de largo por la bocacalle multitud de figuras negras; sobre aquella oscura masa brillaban agudas puntas en cantidad enorme
En su imagen de la agonía de Urbano Gil de la Cuadra en presencia de Solita y de Salvador ―a quien el anciano confunde con Anatolio, el antiguo prometido de su hija―, Gómez Soler rompiendo los límites de la viñeta ensaya procedimientos que comenzaban a ser habituales en la ilustración gráfica de libros y revistas, gracias a la ductilidad del fotograbado (fig. 61). Él mismo dejaría muy poco después otra muestra similar en uno de sus dibujos para el segundo tomo de La Regenta . Un espacio circular encierra al agonizante cuya imagen en ligero escorzo cobra un relieve inverosímil potenciando la intensidad de su delirio ―«sacudía las ropas de su lecho, se incorporaba, extendía los descarnados brazos buscando una sombra» ― mientras la figura de la hija, proporcionalmente empequeñecida, dimensiona la profundidad de campo desde el exterior del círculo, al estrecharle la mano poniendo en contacto ambos planos figurativos a punto de la disgregación vital.
Esta serie de «dibujos negros» de Gómez Soler, propiciada por el asunto de El terror de 1824, produce efectos aguafuertistas en la ilustración de interiores por su intenso tenebrismo, con iluminación de velones, tenue o indirecta, y sombras proyectadas (figs. 63 y 64). Subrayan especialmente la opresión material y moral en que discurren las escenas protagonizadas por Solita y el exaltado don Patricio Sarmiento, que en su quijotesca enajenación aspira a pasar a la historia como émulo de Riego en el suplicio. En el frontis del cap. iii (fig. 62) la ventana a la que Solita está asomada al fondo, se convierte en la única fuente de luz, creando un sostenido efecto de cavernosa profundidad espacial, que distancia aflictivamente su figura.
En el fuerte dramatismo de ciertas situaciones pueden dejarse ver rasgos caricaturescos, en libre interpretación de personajes represores de la policía fernandina, con evidente intención de obtener la complicidad del lector en su rechazo, dando forma gráfica a las grotescas calificaciones del texto literario. Con fauces desproporcionadas ―«tenebrosa cara […] como una amenaza del cielo» ― dibuja Gómez Soler al absolutista histórico Francisco Chaperón, brigadier desde 1814, que ocupó la presidencia de la Comisión Militar de Madrid en julio de 1824 , y con rostro apergaminado a su secretario, el licenciado Lobo fig. 66). Ante ambos Solita declara contra sí misma para exculpar a su amiga Elenita Cordero de haber recibido cartas de emigrados políticos en Inglaterra. Con ella aparece consolándola en la fig. 65.
Su imagen se eclipsa entre 1824 y 1829, periodo en el que cobra protagonismo su enérgica competidora por el afecto de Monsalud, Genara de Baraona, que a la vez la hostiga y compadece. Esposa distanciada de Carlos Navarro, Garrote ―guerrillero, irreconciliable hermanastro de Salvador en el juego dialéctico de símbolos galdosianos ligados a los conflictos civiles españoles―, Genara es la narradora de Los cien mil hijos de San Luis. Su figura mereció el exquisito retrato de Arturo Mélida (fig. 68) que a la feúcha Solita nunca se le concedió. Mujer avasalladora (fig. 69) pero capaz de reflexionar libérrimamente sobre la acomodaticia relatividad de las pasiones político-religiosas reaccionarias. Se entrevista con Chateaubriand y se distancia, pese a sus ideas absolutistas, de «los señores frailes y sacristanes que en 1808 llamaban judíos a los franceses y ahora [1823] ministros de Dios» . Hermenegildo Estevan para ilustrar dicha escena de historia-ficción copió el retrato del escritor francés, original de René Gaillard, con tanta precisión que puso en peligro la verosimilitud del diálogo vivo que ―se supone― trataba de reflejar la viñeta (figs. 70 y 71). Por el contrario, infundía naturalidad expectante a la imagen de Genara, haciendo buena también en el texto gráfico la escasa sustantividad de los personajes históricos en los Episodios Nacionales, ya observada por .
Solita reaparece en Los Apostólicos, en la órbita familiar de su vecino el comerciante Benigno Cordero, que pone en ella sus ojos tras la muerte de su esposa Robustiana. En este nuevo contexto aburguesado, concuerdan los rasgos que la identifican ―tocado, rostro y vestidos estampados con mangas abombadas― interpretados por el albaceteño Manuel Alcázar Ruiz y por Francisco Gómez Soler (figs. 72 y 73), pero en ambos casos la inexpresividad del semblante difícilmente enlaza con la versátil levedad de sus imágenes correspondientes al periodo 1821-1824. Su rostro recobra la frontalidad, tan elusiva en la mayor parte de sus apariciones anteriores, pero no la viveza del movimiento.
Al maduro galán Benigno Cordero le estaba reservado el descubrir, al moratiniano modo, los verdaderos sentimientos de la ya no tan joven Solita, abandonando el papel de pretendiente para adoptar el de abuelo adoptivo, tras laboriosas conversaciones con ella (fig. 74) y paralelas indagaciones para cerciorarse de que Salvador Monsalud se había desengañado de las luchas políticas y podía ser reclutado para la pacífica causa del justo medio familiar.
De echar la última mirada gráfica a esta 2.ª serie de Episodios se encargó Apeles Mestres, que llegó a aportar a la edición un centenar de dibujos muy exigentes en su composición, tanto en la línea como en detalles. En su retrato de Solita en atuendo de paseo, se tomó la licencia de modificar el modelo aclarando el color de sus rizos, quizá buscando el contraste con el elegante sombrero ―símbolo de mejora social― que la dama luce en la fig. 76.
Apeles Mestres, en la viñeta epilogal situada en los Cigarrales toledanos (fig. 77), resolvió con tiento irónico el contradictorio debate sobre el destino de España, que sostienen el envejecido rentista Benigno, pleno de optimismo rousseauniano, y el rejuvenecido Salvador, experto pesimista romántico, sin fe en el presente ni en el inmediato futuro de su patria, a la sombra de un acogedor emparrado, sujetos ambos a la felicidad doméstica que les proporciona Sola, sentada en medio.
5. FINAL
Como declaré al comienzo de esta aproximación, se trataba de esbozar vías metodológicas de interpretación de estos retratos en segundo grado sugeridos por el texto literario, observando el grado de continuidad de los rasgos gráficos identificativos de algunos grupos de personajes recurrentes. Al margen de cierta tendencia al encuadre teatral centralizado para componer la escena y a la atenuación de rasgos específicos en personajes al ser tratados en continuidad por distintos dibujantes, en la muestra estudiada se impone la imagen activa sobre la representación pasiva del retrato en primer plano, privilegio que se reserva a algunos personajes accidentales, dibujados con criterio documental (figs. 22‑24).
Esta limitada revisión de retratos y figuras no deja de ser una simple descubierta entre otras posibles, que no debiera agotarse en curioso pasatiempo, sino servir de estímulo para emprender la elaboración del catálogo-inventario razonado de las ilustraciones de esta edición que haga posible el estudio completo reclamado por . Ello requeriría registrar las concordancias de cada unidad del texto gráfico con su referente en el texto literario, indicar la categoría del grabado según su tamaño, considerar las hipótesis posibles acerca de las técnicas pictóricas o de dibujo de cada uno de los originales ―óleos, aguadas, pastel, tinta, grafito, carboncillo, etc.―, valorar el tipo de retícula —línea, grano, punto, etc.,— que permite el traslado de blancos, grises y medios tonos al clisé, documentar las fuentes icónicas de figuras históricas, atrezo y paisajes urbanos, cotejar las ilustraciones publicadas con el abundante material gráfico original relativo a esta edición que ―según ― se conserva en la Casa Museo de Las Palmas y rastrear las referencias concretas que contengan información pormenorizada sobre los dibujos en la correspondencia de Galdós con los ilustradores.
A buen seguro, dicho inventario-catálogo sería el instrumento idóneo para un ejercicio de conocimiento que, bajo su aparente intrascendencia, bien pudiera tener la virtud de revelar nuevos aspectos del desarrollo de los sistemas de representación gráfica generados por los automatismos de la luz en la fotomecánica española que, durante el decenio de 1880, fueron desplazando del mercado a los acreditados oficios manuales calcográficos y xilográficos.
Bibliografía Citada
1
2
4
5
6
7
8
9
Lara, Antonio (2004): “Para qué sirve un libro sin imágenes. Los Episodios Nacionales ilustrados”. En Y. Arencibia, M. P. Escobar & R. M. Quintana (eds.): Galdós y la escritura de la modernidad. Actas del 7.º Congreso Internacional Galdosiano, 2001. Las Palmas de Gran Canaria: Cabildo de Gran Canaria, 917-31. CD-ROM. http://actascongreso.casamuseoperezgaldos.com/index.php/cig/article/view/1981
10
11
12
Montero Herrero, Emilio (2010): “Francisco Chaperón Labarca”. Diccionario Biográfico. t. 13. Madrid: Real Academia de la Historia https://dbe.rah.es/biografias/46164/francisco-maria-pablo-chaperon-labarca (consulta marzo 2022).
13
14
15
18
Ortiz Armengol, Pedro (2018): Sobre la edición ilustrada de los Episodios Nacionales. Video de la Biblioteca Virtual Cervantes, grabado en fecha anterior a 2009. http://www.cervantesvirtual.com/obra/sobre-la-edicion-ilustrada-de-los-episodios-nacionales-776643/ (consulta junio 2020).
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Notas
[1] Cfr. Sestieri, Giancarlo: Michele Rocca e la pittura rococó a Roma. Milano: Antiche Lache, 2004. Sobre la ubicación del original: www.christies.com/en/lot/lot-5133660 (consulta 3/2022).