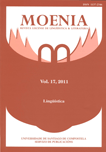1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la convergencia global de hábitos y gustos ya señalada por invita a explorar desde distintos puntos de vista (entre ellos, los relativos al léxico) los elementos que circulan masivamente a través de la cultura mainstream. Entre los productos culturales que se expanden y seducen a través de diferentes disciplinas artísticas, las historias de superhéroes sobresalen por una influencia y popularidad que justifica estas palabras de :
En una cultura laica, científica, racional y falta de un liderazgo espiritual convincente, las historietas de superhéroes hablan alto y claro a nuestros mayores miedos, a nuestros anhelos más profundos y a nuestras más altas aspiraciones. No les asusta ser esperanzadoras, no se avergüenzan de ser optimistas, no temen a la oscuridad. […] Así que deberíamos escuchar lo que tienen que decirnos.
En este trabajo se abordarán estos contenidos como producto cultural y lingüístico a través del análisis de una selección de términos utilizados en la poesía de superhéroes en español, atendiendo siempre a su interés filológico. Tomando en cuenta la afirmación de , dichos términos forman parte de un fenómeno merecedor de estudio: «El imaginario de la cf (ciencia ficción) es hegemónico, se ha adueñado de nuestros amigos y de nuestro lenguaje»; más aún, si se considera conjuntamente que, de manera específica, «el imaginario superheroico se ha vuelto tan popular y hegemónico» y que «el léxico en poesía actúa con enorme alcance» .
Los testimonios poéticos y literarios constituyen una sólida fuente a la que acude la lingüística para constatar la relevancia de un tipo de léxico y de las construcciones asociadas a él. Así, nuestro objetivo principal reside en analizar con un enfoque cualitativo términos referentes a los superhéroes de los cómics desde varios niveles (léxico, morfológico, textual) apostando por una visión global que conjugue la lengua con la literatura, los componentes lingüísticos con los culturales. Como objetivo secundario se plantea estudiar cómo la proliferación de mundos utópicos y distópicos a partir del imaginario configurado por los superhéroes confluye en la creación de nuevas mitologías.
En este sentido, la metodología consiste en detectar y analizar las referencias a los superhéroes en la poesía de México y de España, países elegidos por su representatividad del español americano y el europeo, respectivamente, así como por su distinta actitud y percepción hacia los cómics estadounidenses, con el fin de subrayar determinados procedimientos de formación de palabras y su valor en el discurso. En concreto, se presta atención a personajes de la editorial DC (Superman, Batman y Wonder Woman) y a los de Marvel (con Spider-Man, Estela Plateada y Los 4 Fantásticos entre sus exponentes). El método de trabajo es abierto, si bien se centra en el léxico de los poemas en español en los que se cita o se aborda el motivo superheroico; se incluyen comentarios detallados sobre una selección de términos que interesan por el procedimiento de formación, por su evolución o por su carácter neológico, así como aquellos que forman parte del léxico estándar pero que, en el contexto, son asimilables a familias semánticas relacionadas con el ámbito estudiado. El corpus elegido comprende poemas de autores mexicanos y españoles nacidos entre 1936 y 1978, de tal modo que se centra en documentos reales publicados durante casi cinco décadas (de 1969 a 2015).
Como recursos de comparación para el análisis léxico y semántico de los elementos lingüísticos se recurre a los usuales en este tipo de trabajos: la última edición del Diccionario de la lengua española ), la Base de datos morfológica del español ), los corpus y diccionarios de la Real Academia Española, el Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico ), así como estudios y monografías especializadas.
Asimismo, el presente estudio se adscribe a la línea de investigación que plantean en Al otro lado del espejo. Comentario lingüístico de textos literarios, donde emplean códigos lingüísticos para desentrañar «cómo el lenguaje de una determinada obra recoge e integra una tradición expresiva y cómo, al tiempo, rompe con ella para convertirse, a su vez, en un nuevo eslabón de la misma» . También se tiene en cuenta el artículo «La traducción del género fantástico mediante corpus y otros recursos tecnológicos: a propósito de The City of Brass», de , en la medida en que «la traducción de literatura fantástica es un campo extenso y poco investigado, en el que se ponen de manifiesto una serie de problemas específicos fruto de la irrealidad y creación de universos ad hoc» . Si bien aquí no se trata la traducción de los términos del inglés al español, sí se subraya la relevancia del trasvase de léxico, tal y como hacen estas autoras, desde la lengua de especialidad a la común (y viceversa).
2. REFERENCIAS AL CÓMIC EN LA POESÍA EN ESPAÑOL: BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN
En 2013, el poeta Vicente Luis Mora (1970) afirmaba en su artículo «Superreescrituras. La recepción del motivo de los superhéroes en la poesía española contemporánea» que, en los poemas de nuestro país, «las referencias al cómic son numerosas, aunque dentro de ellas no sean abundantes las referencias a los superhéroes. Cuando las hay suelen ser de tres tipos: reminiscencias infantiles de lecturas de tebeos, reelaboraciones estéticas y reelaboraciones críticas» . Por otra parte, la poeta uruguaya Ida Vitale (1923) observaba un cambio de paradigma, tanto a la hora de entender las mitologías como de actuar en la sociedad, y hacía hincapié en las implicaciones de dicho cambio:
Las alusiones mitológicas se han ido perdiendo. Antes los poetas hablaban de Hércules; ahora, de Batman. No digo que eso dé una poesía inferior; pero marca una orientación distinta, sobre todo por los mundos que arrastran y lo que uno y otro te permiten entender. .
A la vista de ambas opiniones, la percepción de la presencia de los superhéroes en la poesía en español resulta subjetiva. Mora, experto en el cómic superheroico tanto por razones generacionales como por intereses personales, considera reducida dicha presencia; en cambio, Vitale, ajena a este mundo, la percibe creciente. Los dos puntos de vista ―complementarios― justifican la realización de un estudio al respecto y de una interpretación razonada.
Son muchos los aspectos que pueden estudiarse de modo tangencial. Un análisis filológico de los poemas vinculados al superheroísmo debe atender a los temas principales que contienen los versos, considerando las formas métricas en que se presentan, el tono elegido y la aparición del superhéroe (si se limita a una mera mención o asume un papel protagónico). Tampoco puede olvidarse el contexto histórico en que se producen los textos ni su ubicación en la obra de los autores, reparando en su conexión con cómics, películas o series de televisión.
Para enfocar el objeto de estudio es necesario aclarar la terminología específica y la aún frecuente identificación entre cómic y tebeo. La palabra cómic, anglicismo aceptado por el diccionario de la RAE en su edición de 1992 y presente en el ) desde 1947, cuenta con dos acepciones: «1. m. Serie o secuencia de viñetas con desarrollo narrativo» y «2. m. Libro o revista que contiene estas viñetas». La palabra tebeo ―que no debe confundirse con la voz desusada tebeo (del latín thebaeus, y este del griego Θηβαῖος) con que se alude al adjetivo tebano, ‘de Tebas’― procede de la revista española llamada TBO, publicación dedicada a historietas dibujadas de carácter infantil entre 1917 y 1998.
Los nuevos adalides del celuloide y del arte del cómic, lejos de ser una extravagancia o una moda pasajera destinada al consumo rápido, constituyen una forma sólida de reinterpretar la cultura, la sociedad y la idea de humanismo. Ante todo, proporcionan un discurso específico con rasgos lingüísticos concretos que justifican un análisis detallado, tomando como nexo el motivo de los superhéroes y su influencia visible en la lengua.
3. DENOMINACIÓN DE HÉROES Y VILLANOS EN LA POESÍA EN ESPAÑOL. LA PREFIJACIÓN COMO PROCEDIMIENTO
El DLE, en su vigésima tercera edición, define el término superhéroe, -ína como «1. m. y f. Personaje de ficción que tiene poderes extraordinarios». Dado que de manera figurada es posible denominar superhéroe a una persona real que realice una proeza en la vida cotidiana, esta concepción no resulta necesariamente ficticia. La cuestión lingüística es clave: el superhéroe suele nombrarse con un compuesto formado por una base característica y los sustantivos ingleses man o woman (Batman, Catwoman), cuyo orden se invierte en la posible traducción al español (Spiderman ~ Hombre Araña).
Conviene añadir que no es obligatorio que el personaje posea poderes extraordinarios: tal es el caso de Batman, que ejerce como superhéroe por el contexto en que se ubica y no por dones sobrenaturales, puesto que el dinero y el tesón son solo parte de los atributos que pueden estar al alcance de personas de carne y hueso. El imaginario de Batman y las dudas que despierta su estatus (¿superhéroe o justiciero?) invitan a reformular la pregunta. No solo es un superhéroe, sino también vigilante y detective. Abundan los elementos que lo hacen partícipe de la condición superheroica, empezando por el hecho de que las historias que protagoniza pertenecen a DC, editorial especializada en los superhéroes y en uno de cuyos pilares se erige este personaje. Lo engloban en la misma categoría otros aspectos como la máscara, la capa, la doble identidad, los compañeros con los que conforma la Liga de la Justicia (Superman o Wonder Woman), sus combates contra supervillanos y, sobre todo, su nombre.
Siguiendo con el ejemplo, cabe destacar la utilización como prefijo del sustantivo bat, del inglés, ‘murciélago’, como base ya asentada, alusiva al ámbito de Batman e indudablemente productiva debido a la fama del personaje (en Hispanoamérica se añade el interfijo ‑i- y se opta por bat(i)-). Quizá la voz más popular sea batseñal o batiseñal. Este recurso morfológico se aplica a artefactos como el batcinturón o baticinturón, escenarios como la batcueva o baticueva, armas como el batarang(acrónimo de bat y boomerang) o batibumerán, vehículos como el batmóvil, el batplano o el batciclo. De hecho, es posible crear con él neologismos referidos al vestuario o accesorios como batcapa (o baticapa), batmáscara (o batimáscara), batitraje, batuniforme (o batiuniforme); también referidos a profesiones o a las relaciones jerárquicas entre personas: batdiscípulo (o batidiscípulo), batmayordomo (o batimayordomo), o incluso a gestos, como batmueca (o batimueca) y a conceptos abstractos como el sugerente batsilencio (o batisilencio). Hasta qué punto los neologismos ligados al Hombre Murciélago se integran en la lengua estándar, puede deducirse de las palabras de :
Las nuevas creaciones léxicas pasan por un proceso de diferentes etapas que pueden llevar a que una unidad no se extienda en el habla y que quede delimitada al contexto en el que ha sido creada (neología efímera o esporádica) o que se difunda, iniciando el proceso de desneologización hasta quedar integrada totalmente dentro del léxico de una lengua y pierda su carácter neológico.
De hecho, el esfuerzo cognitivo del que habla , causado por ser menos conocidos los neologismos, en este contexto se reduce al mínimo, dado que todos ellos son reconocibles por el significado del elemento/base bat- u otros igualmente icónicos (en un apartado posterior se comprobará la expresividad de este procedimiento en un poema de Álvaro Tato).
El prefijo super-, más genérico que el elemento bat- y recurrente en la lengua estándar, resulta específico en el ámbito de los superhéroes (se observa su uso restringido en vocablos como superperro, sobrenombre de Krypto, la mascota de Superman en diferentes versiones de su historia). Este procedimiento morfológico se extiende en relación con otros superhéroes como Wonder Woman, con términos como wonderlazo o wondertiara, relativos a las armas y al atuendo de la heroína.
Las propiedades con que se asocia a un superhéroe pueden dar lugar a numerosos neologismos terminados en Man, Woman, Boy, Girl y sus respectivas traducciones. Estos temas nominales permiten formar compuestos adaptados muy variados en español, con sustantivos referidos a animales, con adjetivos o incluso con letras aisladas: Hombre-Araña, Mujer Gato, Hombres X, Mujer Maravilla, Hombre Elástico.
Si bien super- es el prefijo superheroico por excelencia, muy productivo en diferentes idiomas y aplicable incluso a nombres propios, cabe mencionar otros dos: archi- y anti-. El primero se incluye en la palabra archienemigo, ‑a, casi exclusiva del ámbito de los superhéroes y no recogida en el diccionario académico, a pesar de su asentada presencia en el Corpus del español del siglo xxi ) y mucho más frecuente en España que en el español de América. Interesa el término por su primera y única documentación en el Corpus diacrónico del español ), en 1768, de mano de Melchor Gaspar de Jovellanos; el Corpus del Nuevo diccionario histórico ) recoge el mismo caso y solamente otros diez ya en el último cuarto del siglo xx, ninguno de los cuales alude a superhéroes.
El segundo, anti-, figura en antihéroe ―que el DLE describe como «1. m. Personaje destacado o protagonista de una obra de ficción cuyas características y comportamientos no corresponden a los del héroe tradicional»―, solo documentado desde 1941 en el CORDE; héroe proviene del latín heros, ‑ōis, y este del gr. ἥρως (hḗrōs) ‘semidios’, ‘jefe militar épico’ () y en antivillano (del inglés anti-villain ―lo opuesto al antihéroe―, término este ausente tanto del Online Etimology Dictionary ) del inglés como del ); antivillano no figura aún en el DLE ni en los corpus académicos del español. Tanto el antihéroe como el antivillano realizan actos malvados o nobles, respectivamente, pese a su intención primera y a veces sin poder evitarlo, por lo que su significado adquiere rasgos específicos en el imaginario del cómic. Así, puede suceder que el antihéroe no se considere a sí mismo un héroe e incluso reniegue de dicha condición; lo mismo, pero a la inversa, ocurre con el antivillano (como se aprecia en las acciones de Thanos en las películas Avengers: Infinity Word y Avengers: Endgame, de 2018 y 2019, respectivamente).
Entre otros recursos para la denominación, en el ámbito de los cómics existe una acepción de doctor que suele aplicarse tanto a superhéroes con poderes mágicos como a supervillanos. Se puede acompañar de sustantivos abstractos, nombres concretos y adjetivos, siempre concernientes a sus características: Doctor Destino y Doctor Extraño entre los primeros, Doctor Muerte y Doctor Octopus entre los segundos, todos ellos con alias tan expresivos como antaño fueron los nombres parlantes en las obras de Galdós.
4. ANÁLISIS LINGÜÍSTICO DE POEMAS
Desde el principio, en este recorrido por los poemas que tratan de los superhéroes en español prevalece la consciencia del lenguaje: en este tipo de textos subyace la idea de que los superhéroes constituyen un discurso diferente, novedoso en la poesía. El tono de los poemas será, por tanto, en unas ocasiones precavido ―conscientes los poetas de la dificultad de incorporar temas nuevos en un arte antiguo―, nostálgico en otras (pues la melancolía es una actitud recurrente y aceptada convencionalmente en el género) y también abierto al humor. Gran parte de las obras que se incluyen resultan ser epigonales, tomando las palabras de en el sentido de que «muchos de sus grandes aciertos, de sus alucinantes atractivos, proceden de que ni los autores ni los lectores han perdido del todo, todavía, la conciencia de los límites entre la alta cultura y la cultura pop».
Por otro lado, parece indudable la intención, explícita en mayor o menor grado, de provocar en el lector la gratificación del reconocimiento al identificar personajes y nuevos mitos de la cultura popular, tal y como se describe en Laguna (2020). detalla así el proceso:
Ese sentimiento [de lo ya visto] no genera en los consumidores […] un rechazo, sino que funciona con la gratificación del reconocimiento: acercarse a una obra donde la novedad consiste en la comprobación de la existencia de esquemas de creación ya sabidos proporciona cierto placer, al mismo tiempo que no exige esfuerzo. […] Esta previsibilidad es compatible con la renovación de los formatos y la indagación estética.
Es la indagación estética la que promueve el discurso novedoso del superhéroe, aunque refleje en ocasiones su cansancio cercano al del luchador desengañado, en soledad y envejecido, según se comprueba en varios poemas.
4.1. Poesía mexicana
En España aún no se ha analizado con detalle la influencia de los superhéroes en la poesía, pero en México ya existe cierta tradición al respecto. Seguramente, el pionero fue José Carlos Becerra (1936-1970), quien incluyó el poema «Batman» en su libro La venta, perteneciente a Oscura palabra y otros poemas (1969). Fascinado por las obsesiones y las rutinas del enmascarado, convierte en dilema los métodos y propósitos del Caballero Oscuro, según se aprecia en algunos fragmentos de esta composición:
Recomenzando siempre el mismo discurso,
el escurrimiento sesgado del discurso, el lenguaje para distraer al silencio;
la persecución, la prosecución y el desenlace esperado por todos.
Aguardando siempre la misma señal,
el aviso del amor, de peligro, de como quieran llamarle.
(Quiero decir ese gran reflector encendido de pronto…)
[…]
Llamando, llamando, llamando.
Llamando desde el radio portátil oculto en cualquier parte,
llamando al sueño con métodos ciertamente sofocantes, con artificios inútilmente reales,
con sentimientos cuidadosa y desesperadamente elegidos,
con argumentos despellejados por el acometimiento que no se produce.
Palabras enchufadas con la corriente eléctrica del vacío, con el cable de alta tensión del delirio.
(Acertijos empañados por el aliento de ciertas frases, de ciertos discursos acerca del infinito).
[…]
.
En este poema de cinco páginas, Becerra cuestiona la introducción de la cultura de masas en el arte literario. Se sirve del lenguaje de los cómics, inspirándose en la manera plástica con la que el argentino Julio Cortázar se acercó a ellos en Historias de cronopios y de famas (1962), pero transformando la ironía lúdica en una metáfora acerca de la soledad que experimentan los seres humanos en ciudades fuera de control.
El léxico que aparece en este poema se articula en torno a varios campos semánticos, entre los que interesan dos: el alusivo a los superhéroes en general y el relativo al de Batman en concreto. El primero comprende unidades léxicas vinculadas a la vestimenta (capa, traje), a la tecnología (radio portátil, corriente eléctrica, cable de alta tensión) y a acciones heroicas representadas por sustantivos y verbos (persecución, vuelo, salvar y sus derivados salvadora y salvada). Respecto al segundo campo, destacan las nociones afines al mundo detectivesco (artificios, acertijo, crimen, simulacro) y al ámbito de la noche (silencio, sueño, cielo nocturno, noche enrojecida, criatura de la oscuridad). También sobresalen los términos asociados a la ciudad, como edificios, barredoras mecánicas, camiones urbanos y calles. Mención aparte merecen los vocablos señal y reflector, que aluden a la conocida batseñal o batiseñal, mencionada en relación con la posible existencia de un prefijo bat- o bati‑, derivado del sustantivo inglés bat.
Por otro lado, en el poema se opta por la voz ―más convencional― héroe, en lugar de superhéroe, quizá en consonancia con esa actitud prudente que se adopta, sobre todo entre las generaciones mayores, a la hora de abrir la puerta de su poesía a los cómics.
Y entretanto miras tu capa,
contemplas tu traje y tu destreza cuidadosamente doblados sobre la silla, hechos especialmente para ti,
para cuando la luz de ese gran reflector pidiendo tu ayuda, aparezca en el cielo nocturno,
solicitando tu presencia salvadora en el sitio del amor
o en el sitio del crimen.
Miras por la ventana
y esperas…
La noche enrojecida asciende por encima de los edificios traspasando su propio resplandor rojizo,
dejando atrás las calles y las ventanas todavía encendidas,
dejando atrás los rostros de las muchachas que te gustaron,
dejando atrás la música de un radio encendido en algún sitio
y lo que sentías cuando escuchabas la música de un radio encendido en algún sitio.
Sigue la noche subiendo la noche,
y en cada uno de los peldaños que va pisando, una nueva criatura de la oscuridad rompe
su cascarón de un picotazo,
y en sus alas que nada retienen, el vuelo balbucea los restos del peldaño o cascarón diluido ya en el aire;
y mientras tanto tú no llegas aún para salvarte y salvar a esa mujer
que según dices
debe ser salvada.
Pero no, todavía no,
nadie camina por el pasillo hasta tu puerta, nadie tropieza con una silla dentro de ti,
y ahí están doblados tu traje de héroe y tus sentimientos de héroe,
listos para cuando entres en acción.
¿Pero por qué no han encendido ese gran reflector?
¿Es solo el ascenso de la noche lo que deja sus cascarones rotos en el aire?
¿Qué criatura de la oscuridad picotea para que el aire tome forma de cascarón roto, de
peldaño dejado atrás?
¿Qué es aquello que detiene de súbito tus paseos por la habitación mientras te dices
«Acaso deba esperar otro rato»?
Paseos alrededor de una silla donde está un extraño traje doblado,
monólogo alrededor de una silla donde está un simulacro en forma de traje doblado,
mientras el amanecer se deja llevar por su propia marea ascendente, y por el ruido de las
barredoras mecánicas y de los primeros camiones urbanos
que aparecen por las calles desiertas.
.
El poeta Vicente Quirarte (1954) también ha abordado la existencia ficticia de los superhéroes desde una perspectiva seria y reflexiva. En su poema «Spider Man Blues», publicado en Como a veces la vida , expresa con nostalgia el contraste que se establece entre la juventud del héroe y la reinterpretación que de sus hazañas realiza el lector ya maduro, con versos como: «Te sentías infeliz y no lo eras» .
En su composición prevalecen las nociones de fracaso y desastre. El léxico elegido para retratar al Hombre Araña no difiere mucho del escogido por Becerra para hablar del Hombre Murciélago, ya que se aprecia una coincidencia en los campos semánticos. En lo referente a los superhéroes en general, reaparecen las voces que subrayan la peculiaridad del atuendo (máscara, encapuchado) y el contexto urbano (edificios, azoteas, barrios, torres, calles). En el vocabulario específico, Quirarte ―al igual que Becerra con Batman― vincula a Spider-Man con el género negro a través del empleo de terminología policíaca (patrullabas, asesino, crimen) y en la predilección por el escenario nocturno (soledad, noche, velar, sueño). La diferencia principal reside en las habilidades concretas (escalabas, tela de araña), puesto que Peter Parker posee superpoderes y no es un humano normal como Bruce Wayne. No obstante, se renuncia de nuevo a la palabra superhéroe en beneficio de otras como heroísmo, heroico y héroe. El héroe ha sufrido y el Hombre Araña ha sido expulsado de las alturas.
Elogio del tiempo antiguo.
Escalabas los viejos edificios
y eran las azoteas
tu dominio completo: tendederos,
pianos en el desvelo, plenilunios
aliados del licántropo y el loco.
Todo el tiempo era tuyo y no sabías.
Patrullabas los barrios sin temores
al asesino en turno. Mayor era tu crimen:
estar en el mundo con dos caras
y en las dos serle fiel al heroísmo
desconocido y breve de ser joven.
Encima la soledad, más vasta que la noche.
Debajo de tu máscara de carne,
tendida sobre tu cama y tus papeles
dentro del corazón, tan desbocado
por mujeres que no te conocieron.
La soledad es músculo del alma.
Bajo las peores lluvias navegabas
y el cuerpo resistía. Era hermoso
entrar por la ventana y despojarte
de tu armadura frágil (una tela de araña
a veces resiste más que las promesas).
Era bueno el fracaso, ir en su busca,
y decir está bien y reírse y no quejarse.
Te sentías infeliz y no lo eras.
Eres feliz ahora y es amargo
saber que Peter Parker
vive con una esposa
que lava su camisa y su disfraz heroico.
Ha muerto el Hombre Araña.
Fuiste el único fiel en el velorio.
No pretendas buscar al asesino:
la esquela que leíste
fue escrita con tu letra y con tu tinta.
Ahora te avergüenza
precisar del alcohol en las arterias
para enfrentar la calle. Sales de vez en cuando
y evitas ―como el valiente sabio― la pelea.
Patrullas con temor las mismas calles
de una ciudad ajena.
No te duelan el café, los portafolios,
la ganada caricia
que te cierra la herida.
Debajo de la corbata está tu pecho
y en él las cicatrices tejidas por la araña.
Es otra tu forma de ser héroe.
Si lo dudas, perdido entre los otros,
y te crees expulsado de la altura,
reconoce los rostros de tus hembras:
son la calle, la noche, las estrellas,
claras hadas madrinas del oscuro.
Ellas no se han movido
ni dormirán, para velar tu sueño
si sabes ser fiel a sus fulgores
y aprendes a brillar para el muchacho
palpitante en tu carne,
portador de la máscara en la noche.
.
También en México, el poeta Héctor Carreto (1953) presentó en 2015 un libro enteramente dedicado a Superman con el título de Testamento de Clark Kent. En este poemario se muestra la paradoja de que el superhéroe más poderoso no pueda salvar a todas las personas o se sienta como un alienígena abocado a la soledad, según se refleja en versos como «Kal-El lleva los ojos vendados» o «No soy feliz. Estoy más solo que Dios» . El poemario contiene numerosas alusiones al tema de la inquietante otredad; de ahí que el autor explique en una entrevista que el Hombre de Acero «se queja de la ingratitud del ser humano, nos ve como una especie destructiva y desagradecida. Llegó para salvarnos, pero se encuentra con que no vale la pena» . El tercer verso del poema «Fiesta» remite a la calmada explicación del protagonista masculino de Kill Bill: Volumen 2 (Tarantino, 2004) sobre el personaje: Superman es el superhéroe que se levanta por las mañanas siendo lo que realmente es y se disfraza de hombre corriente para criticar así a toda la raza humana, a la que ve ―como a Kent― débil y cobarde.
El poema «Uróboros», de llamativo título, con el cultismo compuesto relativo a la serpiente ‘que devora (βóρος) su propia cola (οὐρά)’, crea el signo del eterno retorno a partir del contraste entre los dos personajes más emblemáticos de DC. Las propias iniciales sirven para denominarlos y las contraposiciones los ligan a las alturas y al inframundo, a la luz y a la vigilia, al despertar cíclico. En cuanto a la forma, el primer elemento del compuesto adopta la vocal o‑, dada su procedencia del griego, como nexo con la segunda base en la composición.
«Kripto» recurre a la raíz escueta para crear el contexto desde el título, que se desarrolla con el parasintético interplanetaria y concluye con la aparición explícita ―lo que implica un paso adelante respecto a la aceptación del término― del revelador superhéroe. No obstante, incluso aquí se matiza el alcance del vocablo, atenuado por el sustantivo cansancio; de hecho, hasta el superlativo larguísima logra a través de la ironía reducir el peso de la increíble gira ficticia por los planetas. El potencial evocador del léxico se comprueba también en reportera («periodista que se dedica a reportes o noticias», según el ), voz interesante desde el punto de vista filológico que el sitúa como derivado de portar (s. v.), procedente del inglés reporter, y que, en femenino, cuenta con su primera documentación en el CNDHE en 1973, si bien el masculino reportero se documenta desde varias décadas antes en Volvoreta, de Wenceslao Fernández Flórez (1917). Indisolublemente asociada al universo de Superman, Lois Lane en el poema tampoco es pareja al uso. En un nuevo ejercicio de intertextualidad, el primer verso lleva inevitablemente al lector a la revisión de la frase de Maquiavelo en su carta a Vettori (10 de diciembre de 1513): «Venuta la sera, mi ritorno in casa…».
Cuando retorno a casa,
después de la jornada en el diario
o de una larguísima gira interplanetaria,
no me aguarda la reportera
con la cena caliente.
Me recibe mi fiel labradora blanca
con una alegría inagotable.
Como cada noche, insiste
en que juegue con ella.
No acepta un no.
No acepta mi cansancio.
Asume que soy un superhéroe.
.
El título del poema en prosa «Uniformes» se vuelve jocoso en la familiaridad que pondera a los superhéroes como epítome de superioridad. Según la BDME, el sustantivo latino forma, ‑ae dio lugar, por prefijación y conversión con cambio de clase flexiva al adjetivo uniformis. Deriva en la palabra culta uniforme, que pasará a sustantivo («el vestido que han de usar los oficiales») a través de un proceso posterior de conversión, presente con dicha acepción en los diccionarios académicos desde 1780, pero documentado desde 1743 (.. La vocal de unión de la primera base con la segunda es una i‑, puesto que proviene del latín (unus). Como sustantivo, el DLE define así uniforme: «3. m. Traje peculiar y distintivo que por establecimiento o concesión usan los militares y otros empleados o los individuos que pertenecen a un mismo cuerpo o colegio». Aunque la mayoría de los superhéroes visten el suyo propio, es cierto que estos personajes a través de su indumentaria se identifican con una suerte de cuerpo superheroico, reconocible desde la propia iconografía.
Entre las más reconocibles del universo de los superhéroes, la voz criptonita forma ya parte del léxico general, plenamente adaptado al español en la grafía con c- inicial. El DLE recoge el término kryptonita (s. v.) solo a partir de su formato digital (pues no figura en el Mapa de la RAE). Su primera acepción presenta una definición literal: «1. f. En los cómics, películas, etc., del superhéroe Supermán, sustancia que debilita al protagonista y anula sus poderes»; en la segunda acepción, llevada ya al uso figurado, aparece como «2. f. Persona o cosa que neutraliza o merma las cualidades principales de algo o de alguien». El DLE también podría acoger el registro de las voces derivadas, como kriptoniano, ‑a. En el libro de Carreto, el gentilicio del planeta de Superman aparece en la página 49 en el poema «[XXX. Fade out]». De nuevo la intertextualidad del cuarto verso lleva al juego de las referencias a la cultura de masas con «Lucy in the Sky with Diamonds», canción de los Beatles (1967), con las interpretaciones acerca del título y el viaje interplanetario que remite al psicodélico, equivalente al del LSD, sigla de Lysergsäurediäthylamid ‘dietilamida de ácido lisérgico’ ().
La frustración y la desmitificación del héroe contrasta con la perspectiva que ofrece la narradora Daniela Tarazona (1975) en su novela El beso de la liebre , en la cual exalta la valentía, la búsqueda de la paz y la lucha por la justicia. Su obra trata de una superheroína llamada Hipólita que, en muchos sentidos, se perfila como un trasunto de Wonder Woman.
Su prosa poética no se aleja del propósito de este estudio. Desde el punto de vista sintáctico, sorprende el uso intransitivo del verbo defender, del latín defĕndĕre ‘alejar, rechazar (a un enemigo)’ (), ya presente en textos españoles desde el siglo xii (). Tres de las acepciones recogidas en el denotan valores positivos (‘amparar, proteger, mantener, abogar’), y solo dos remiten a su significado más común en el castellano antiguo (‘prohibir’, ‘impedir’). La ausencia de complemento directo le otorga una entidad mayor, una universalidad superior a lo que designa su significado. Hipólita Thompson defiende [a todos].
El sintagma suspensión aérea describe uno de los poderes de la heroína. Suspensión, derivado de pender (del latín pĕndĕre ‘estar colgado’, ), toma matices negativos en la lista de sinónimos que ofrece el DLE en línea (supresión, cancelación, etc.). El diccionario académico define suspender como «1. tr. Levantar, colgar o detener algo en alto o en el aire». Este primer significado es el más cercano a la narración, aunque el sintagma se concreta en el poético aérea, cuyas primeras acepciones en el ) son «de aire» y «relativo al aire», pero adquiere connotaciones mucho más sugerentes si se considera la quinta: «5. adj. Inmaterial, fantástico, sin fundamento». Equivale a vuelo como «segundo talento», y talento a superpoder, en el cotexto.
«El tercer talento» se expresa con el término telequinesia, definido por el ) como «1. f. Parapsicol. Desplazamiento de objetos sin causa física, producido por una fuerza física o mental», documentado en el CNDHE recientemente, solo desde 1977. Tele, adverbio griego (‘lejos’) actúa como prefijo de la base quinesia, derivada del francés kinésie y esta a su vez del griego κίνησις ‘movimiento’. Los poderes telequinéticos se asocian en primera instancia con el personaje Jean Grey de La Patrulla X, la mutante de nivel Omega más poderosa del Universo Marvel; también a otros personajes como Mariposa Mental y la Reina Blanca, ligados ambos a la Patrulla X, como superheroínas o como supervillanas. De nuevo las asociaciones funcionan como redes cognitivas y la potencialidad del texto persiste independientemente de que el lector complete el recorrido.
Ella busca defender. Pero aún no sabe cómo. Lo que la alimenta es la soberbia, aunque
también la compasión. Tenía claro que, para sobrevivir después de la Primera Guerra,
había que alentar la fortaleza de la mente y el cuerpo.
Juntó los tobillos para comprobar que el principio de suspensión aérea entrara en funcionamiento; flotaba por el cuarto. El vuelo era el segundo talento, así lo anunció el emisario.
Su tercer talento era la telequinesia. Sentada en el sillón, hacía que la mesa se transportara de un lado a otro o que los objetos, una caja de madera antigua, un candelero y dos campanas de bronce para llamar a un vigilante que nunca conoció (rentaba el cuarto amueblado por una mujer de alta alcurnia venida a menos), fueran de una de las mesas de la esquina a los estantes de los libros. Y las campanas sonaban.
.
4.2. Poesía española
En España, un precursor audaz fue Aníbal Núñez (1944-1987). En «Aquí os quisiera ver astuto gato», de Fábulas domésticas , cita a Batman y a Superman como parte de las referencias a la cultura de masas, junto a los cuentos de gatos con botas, pulgarcitos y ogros devoraniños, mezclados con la tecnología y los gadgets de James Bond. La ausencia de puntuación, recurso habitual en los poemas de Núñez, se adapta a la estética dinámica de los cómics. Las minúsculas y la tilde de supermán refuerzan el carácter de lo ya sabido y conocido, acomodado a la pronunciación del español el que fuera neologismo.
Destaca el compuesto artimaña, formado por las bases arte y maña, cuya primera acepción sigue refiriéndose a «1. f. trampa para cazar animales» (), en alusión a los antagonistas de Batman. También sobresale el término supersónico, que según el Mapa de diccionarios académicos ) no se registró en el diccionario de la RAE hasta 1992. Veinte años antes podría considerarse una voz novedosa y rupturista, asociada también a los cómics de superhéroes y de ciencia ficción. Cierta anticipación del multiverso puede descubrirse en los dos versos finales.
con botas pulgarcito
el valiente de nada
os iban a servir todas las tretas
argucias y artimañas contra batman
y supermán son pocas siete leguas
para alas supersónicas los ogros
tenían poco cerebro y mucho estómago
para poder hacer la digestión
de los tiernos infantes no tenían
sin embargo radares que les diesen
la pista de la carne ni i.b.emes
para contar en un segundo
cuántas migas dejaste en el camino
mal os ibais a ver frente a james bond
sus secuaces y cía:
expertos en karate
adiestrados en lucha submarina
apagan en silencio un corazón
a cien yardas tomándose un daiquiri
a cien yardas tomándose un daiquiri
(conocen vuestros trucos tienen
previstos todos vuestros movimientos)
mal os ibais a ver aunque hay rumores
de que en un país remoto del oriente
ocurre exactamente lo contrario.
.
En todo caso, para localizar los precedentes españoles de este interés por combinar lo literario con el pop e incluso con la contracultura, habría que remontarse a los novísimos. Manuel Vázquez Montalbán (1939-2003) cita al Hombre Enmascarado, conocido como The Phantom, en «¿Yvonne de Carlo?…», y a «la novia de Supermán» (sic) en su «Poema publicitario presentado a la consideración…». De manera paulatina, el superhéroe pasará de la mera mención al protagonismo.
Pere Gimferrer (1945), junto a referencias culturales como el capitán de quince años y las criaturas submarinas de los relatos de Julio Verne, o las pipas de marineros (¿torturando al albatros de Baudelaire?), se aventuró a mencionar a Dick Tracy en el poema que da título a su libro Arde el mar (1966) y que incluyó en la conocida antología Nueve novísimos poetas españoles (1970), de José María Castellet. Cercano a las manifestaciones contraculturales, no extraña que aluda a un personaje de historieta creado en 1931. Dick Tracy se caracteriza por ser un detective en cuyas historias se introducen elementos de la ciencia ficción, por lo que podría considerarse un antecedente de Batman.
Oh ser un capitán de quince años
viejo lobo marino las velas desplegadas
las sirenas de los puertos y el hollín y el silencio en las barcazas
las pipas humeantes de los armadores pintados al óleo
las huelgas de los cargadores las grúas paradas ante el cielo de zinc
los tiroteos nocturnos en la dársena fogonazos un cuerpo en las aguas con sordo estampido
el humo en los cafetines
Dick Tracy los cristales empañados la música zíngara
los relatos de pulpos serpientes y ballenas
de oro enterrado y de filibusteros
Un mascarón de proa el viejo dios Neptuno
Una dama en las Antillas ríe y agita el abanico de nácar bajo los cocoteros
(Gimferrer 2018: 169).
Leopoldo María Panero (1948-2014) crea su propio superpersonaje en «El Hombre Amarillo…». En este poema en prosa, resulta llamativo que mencione a Mandrake después de Superman, pese a que el mago fue creado cuatro años antes (en 1934). Esta vaguedad cronológica demuestra que existe la conciencia de situar al Hijo de Kripton como el primer superhéroe, pese a que algunas teorías arguyen que el primero fue precisamente Mandrake. El Mago conserva el nombre del inglés original, Mandrake, puesto que la traducción (mandrágora ‘planta herbácea’, en ) sugiere connotaciones menos heroicas a pesar de la asociación del término con propiedades extraordinarias como narcótico, afrodisíaco y objeto de fábulas en la Antigüedad. La caracterización del Hombre Amarillo empieza con el nombre y se perfila por contraposición a los héroes que sí merecen el prefijo super- y que ayudan a la policía a resolver casos (lo que supone una simplificación popular, reduccionista, de la figura del superhéroe Batman). Como parte del contexto superheroico puede significarse la entidad de relámpago, «1. m. Resplandor vivísimo e instantáneo producido en las nubes por una descarga eléctrica» (), procedente de re- y un derivado del latín tardío lampāre ‘brillar’ y, este, relacionado con el griego λάμπειν ‘brillar’ () El relámpago estilizado, por otro lado, forma parte del atuendo de superhéroes como Flash, en DC.
El Hombre Amarillo fue acribillado a balazos, desde un automóvil en marcha, en la Calle Mayor, delante de un escaparate de librería. Todos, se acercaron a él para escuchar sus últimas palabras, que más tarde habrían de figurar en el Libro de Frases Célebres. Pero el Hombre Amarillo no tuvo, para ellos, últimas palabras. La situación era embarazosa. El Arzobispo pronunció un discurso.
Fue la primera vez que hablé con el Hombre Amarillo. Pronunció algunos nombres, lo recuerdo confusamente. Pero no habló del sol, ni aludió a ninguna persona conocida. Tampoco habló de sí mismo. ¿Y cómo podría hacerlo? ¿Quién era el Hombre Amarillo? ¿Cuándo había llegado a la ciudad? En otra ocasión, él mismo me confesó que no sabía nada al respecto. El Hombre Amarillo no era como los demás, de eso no cabía duda. Pero tampoco era un Superhombre, como Supermán, o Mandrake, o Batman, puesto que no ayudaba a resolver casos a la policía. Hubo quien se atrevió a afirmar que hasta era amigo de los delincuentes. Sin embargo, no se encontraron pruebas. El Hombre Amarillo estaba en libertad. Era cuanto se podía decir de él.
El Hombre Amarillo llegó a la ciudad, una mañana de mayo. Al principio pasó inadvertido. La primavera, el clamor de las bocinas y las diarias ocupaciones de los habitantes de Hamelin, contribuyeron a ello. Pero con él la oscuridad (o la luz) llegó. Los habitantes de Hamelin se sintieron descubiertos. Era como si un relámpago, inmóvil en el cielo desierto…
.
Los poetas españoles parecen más reacios que los mexicanos a reconocer explícitamente el legado que dejan en sus composiciones los personajes de Marvel o DC. Una excepción a esta tendencia se halla en Luis Alberto de Cuenca (1950), quien se constituye en ejemplo paradigmático a la hora de propiciar la unión entre poesía y superhéroes, entre erudición literaria y cultura popular. Preguntado acerca de la lectura de tebeos, responde: «espero seguir leyéndolos durante muchos años, porque el octavo arte es una cosa muy seria, que supuso una fusión entre lo narrativo y lo plástico» . En una entrevista fechada en junio de 2015, el poeta incide en la importancia de concebir la cultura como un estamento único, ajeno a la división en épocas o a la separación jerárquica, asegurando por ello que «hay que mezclar a Homero con Spiderman» (2015: § 3). De ahí que hasta en sus sueños figuren juntos Cyrano de Bergerac, el barón Münchhausen, Spiderman y la Hulka esmeralda en el poema «La fiesta», de El otro sueño (1987), a la vez que es posible potenciar y actualizar el erotismo con imágenes como «la jaula con Spiderman y Hulka, entrelazados» , justo debajo del fin de verso «desnudos», en provocativa hipálage.
El primer verso de «La fiesta» también contiene una referencia que cualquier lector de cómics o espectador de cine puede asociar al superhéroe Antorcha Humana, del grupo Los Cuatro Fantásticos de Marvel. En este poema son reconocibles procedimientos morfológicos como el acortamiento coca (de cocaína), el préstamo del inglés misses, la voz culta naumaquia («1. f. Combate naval que como espectáculo se daba entre los antiguos romanos en un estanque, un lago o, en ocasiones, un anfiteatro», ) o el compuesto holograma (formado por dos elementos compositivos de origen griego: holo- ‘todo’ y ‑grama ‘escrito’ o ‘gráfico’, de reciente documentación en el . Para el lector de cómic (y para los personajes) el término es familiar; aparece con naturalidad en cómics de 1978, por ejemplo.
También destaca en el mismo poema el término alienígena, de empleo frecuente en las historias de ciencia ficción. Proviene del latín alienigĕna y presenta el doble significado de ‘extranjero’ (en el diccionario académico desde 1817) y ‘extraterrestre’ (en el mismo, solo desde 1992, según se comprueba en el ); con esta segunda acepción, afín a la terminología de numerosos cómics de superhéroes, puede usarse como adjetivo ―categoría a la que se acoge en el poema de Cuenca― o como sustantivo en un proceso posterior de conversión (). El uso adjetival revela que esta palabra se ha asentado en el imaginario del poeta. Apunta en este caso a los atributos ficticios de un ser «supuestamente venido del espacio exterior», según la definición del , con las connotaciones de belleza propias de Lilandra (esposa de Charles Xavier, líder de los X Men) o de Marrina (del grupo superheroico Alpha Flight) más que del simbionte Venom (antihéroe hallado por primera vez junto a Spider-Man).
Todo está preparado: las antorchas humanas,
el caviar, el salmón, la coca, los faquires,
la naumaquia, el desfile de misses alienígenas,
los viajes a la luna con Cyrano y Münchhausen,
la pelea entre fieros hologramas desnudos,
la jaula con Spiderman y Hulka entrelazados,
todas las atracciones que apetece ver juntas.
Y tú estás a mi lado, y contigo sí tiene
sentido divertirse. ¡Que suenen las trompetas
y comience la fiesta que acabo de soñar!
.
La misma asociación ―el erotismo y la belleza de los personajes como objeto de deseo―, pero con mayor dosis de reflexión filosófica, se mantiene en «Sonja la Roja». Sobresale su título: una aposición que cierra también el poema. El anhelo de corporeidad de los héroes como mitos capaces de explicar el mundo raya en la devoción, pero la sensualidad de la pelirroja guerrera prevalece incluso sobre el potente nombre de Conan, que no necesita aclaración en el mundo globalizado.
Los querías tanto a los héroes,
tanto soñabas con sus compañeras,
que te parecía imposible
que fuesen sólo emblemas o símbolos
para explicar el mundo.
¡Cómo quisieras que tuviesen ojos,
labios y dientes, piernas, brazos!
Y, sobre todos, ella,
la que viene de lejos para velar tu sueño,
la que triunfa y se marcha,
Sonja la Roja, la rival de Conan.
.
Un hito importante en este recorrido por la presencia de los superhéroes en la poesía se halla en Héroes y villanos del cómic , libro de poemas dedicado por completo a las viñetas. Se subtitula 6+6, ya que incluye a seis poetas españoles y a otros seis de Bélgica y de los Países Bajos. Los españoles son Jesús Cuadrado, Luis Alberto de Cuenca, Ángel Guache, Juan Manuel Bonet, Ángela Vallvey y Ana Merino. Entre ellos, seleccionamos los que abordan directa o indirectamente la temática superheroica.
Jesús Cuadrado (Palencia, 1946), en su poema «Secuencia», menciona a Estela Plateada, superhéroe cósmico de la editorial Marvel especialmente poético, ya que su historia encaja con el tono melancólico que suele predominar en los poemas en español sobre superhéroes. La nostalgia se refleja en el deseo de Cuadrado de que los personajes de los cómics salgan del cuadro de las viñetas, lo cual sucede cada vez con más frecuencia en medio de la cultura de masas en un ejercicio de intersemiótica constante. Junto al escolar cabás, la abundancia de diminutivos afectivos y las referencias a los cuentos de hadas, asociados todos ellos a la infancia, el término plata anticipa la presencia de los tres tebeos de Estela Plateada, en inferioridad aún respecto al Espadachín Enmascarado, quizá como atisbo de adolescencia y de anhelos distintos.
Estaba el lacito sepia de tu ropita
sepia de nuestra primera tarde sepia,
y el duendecillo de las calzas
con el pie cambiado;
y estaban los tres granitos de arroz
que huyeron desde tu ombligo celestial;
tu pintalabios casi
intacto,
el del segundo sábado, el naipe
de la hija de la lechera y un trocito
de tu séptima uña… aún con su esmalte plata
y mate;
el cascabel sin badajo
de Katia, el botón rasguñado,
el telemando con la puertecilla
quebradiza,
y la broca despuntada;
y el recortable de las hadas sin humus ni bosque.
El poema «Vieja fotografía con tebeo» de Luis Alberto de Cuenca en la referencia a la editorial valenciana Maga halla de nuevo el arma contra la angustia existencial por el paso del tiempo; frente al arcano miedo a la muerte (la «definitiva noche oscura del alma», más física e irreversible que la de San Juan de la Cruz), «el antídoto ideal contra las penas» se descubre en los tebeos. De nuevo las historietas de superhéroes hablan a (y de) nuestros mayores miedos, según las palabras de que reproducíamos al principio del trabajo. El lector habitual reconoce también el «miedo de que se terminaran» las historias en papel.
No he cumplido dos años. Aparezco sentado
en las escalerillas de entrada al viejo hotel
donde veraneábamos, sumido en la presunta
lectura de un tebeo (parece un Pulgarcito,
pero la foto es mínima y está mal conservada).
Mis mejores juguetes, los que aún se dan cita
en el café con velas de mi memoria, fueron
aquellos deliciosos tebeos apaisados
de Maga o Valenciana que valían seis reales.
Los deseaba más que a la vecina rubia
a la que José Luis y yo tanto espiábamos
en misa de once. Eran lo mejor que tenía
para vencer la angustia de ver pasar el tiempo
que me hacía mayor, el antídoto ideal
contra todas las penas. Los leía a la hora
de la merienda, cuando la casa estaba
más tranquila, a la hora del pan con chocolate
o del pan con aceite, que dejaba perdidos
de migas los tebeos. Los leía con pasmo,
con avidez, con miedo de que se terminaran.
Nací con un tebeo delante de los ojos
(lo estaría leyendo, tal vez, la comadrona)
y seguiré leyéndolos hasta el último guiño
de luz, antes de hundirme en la definitiva
noche oscura del alma.
Ángela Vallvey (1964) incide en el poema «Spiderman a media voz» en varios de los motivos literarios que se vinculan al Hombre Araña, como la soledady la ciudad. Desde el punto de vista morfológico, sobresale el compuesto rascacielos, inevitablemente ligado a este superhéroe en el balanceo de su telaraña. El término, calco del inglés skyscraper, registrado por primera vez en el diccionario académico en 1992, aparece documentado en el ) desde 1916, cuando a Juan Ramón Jiménez los rascacielos le parecían «terribles». En el poema, el título condiciona la lectura en clave de superhéroe, que se concreta en los términos araña y héroe (pues las arañas son arácnidos, no insectos, y el hiperónimo animal queda lejos de la red asociativa) e, incluso, en el término papel.
¿Quién encendió mi soledad, dime,
por qué razón lo hizo?
La aurora galopa
en mis entrañas,
ser insecto o ser hombre
no me parece alternativa.
Yo abriré los cielos
con mis garras en flor,
mis manos sudorosas
cuelgan del alba de los rascacielos.
Te busco por doquier
en el fangal borroso
de alguna primavera.
Animal asustado al paso de la lluvia,
te amo, mujer,
tu cuerpo humano
saciará mi sed de araña.
La mañana deletrea
un oropel de hierba húmeda
que rebosa de luz.
Aún queda tiempo:
exequias de tiniebla
hunden mi sien en los aleros.
Nueva York desde el aire
degüella al sol azulado
que abate las aceras.
No es fácil ser un héroe y
esta Luna menguante
parece un ruiseñor
que se ha escapado
sin rozarnos siquiera.
Desde la terraza
del Empire State Building
miro a las gentes que trajinan,
viajeros medio locos
de una ciudad desvanecida
emergida del pozo de un invierno
que se abre al amanecer.
En el fondo, soy una pura
cuestión de sueño
donde lava sus brazos
el deseo. Sigo aquí,
criatura extraña esculpida
en los ojos de los niños y
no me rozan tus labios, mujer,
mi luz, mi oscuridad
existen sobre un papel en blanco,
y eso es todo.
.
Ana Merino (1971) en su poema «No rompas la viñeta» apuesta por una idea contraria a la que postulaba Jesús Cuadrado: la autora desea que el personaje del cómic no salga del cuadro. La voz viñeta, en el diccionario académico desde 1843, procede del francés vignette ‘adorno en figura de sarmientos que se pone en las primeras páginas de un libro’ (); solo desde 1992 figura la acepción «f. Cada uno de los recuadros de una serie en la que con dibujos y texto se compone una historieta» (). En la actualidad, el significado originario queda relegado ya a la tercera acepción.
La propia explica el ejercicio de intersemiótica entre cómic y poesía:
Tuve la suerte de que Joost Swarte eligiera mi poema titulado No rompas la viñeta, dando a aquella colaboración un sentido emocionante por la profunda admiración que siento por el creador neerlandés. El cómic tenía la habilidad de dialogar con la poesía, y lo que hizo Joost Swarte no era una simple ilustración, era una viñeta que se sumergía en cada una de las imágenes de mis versos.
Se refiere a una imagen alusiva de un personaje que se parece a Superman en algunos aspectos representativos: la capa, los colores azul, rojo y amarillo, y el globo terráqueo que sugiere el logo del periódico ficticio Daily Planet. La ligazón que existe entre el cómic y la figura de Superman convierte al kriptoniano en el paradigma del medio.
Te hicieron personaje,
entintaron tu cuerpo
y te dieron un rostro
repleto de infinitos
para que las miradas
buscasen tu universo
entre las hojas grandes
de los dominicales,
y no te dieras cuenta
de que nada era cierto.
No rompas la viñeta,
de qué sirve escaparse
si para que tú vivas,
necesitas la sombra de unos ojos
que crean en tus sueños
y quieran esperarte,
y apenas les importe
que tan sólo aparezcas
una vez por semana.
Con los nacidos en los años 70 aumenta la nómina de poetas españoles atraídos por los superhéroes, con probabilidad influidos por el impacto que provocó en sus infancias el estreno de la película Superman (1978). El ya citado Vicente Luis Mora (1970) atestigua esta idea en «Y observo esta película cortada» , manifestando su desilusión por la distancia que existe entre la ingenuidad del joven y los avatares de la vida del adulto. De manera explícita en el poema, el término acerose relaciona con Superman (cuyo sobrenombre es El Hombre de Acero) solo a través de repetidas negaciones (no, ni). El desengaño equivale a la expulsión del Paraíso y a la pérdida de la inocencia, solamente representables a través de las nuevas deidades de los cómics. A la vez, la angustia vital se encarna en nombres que recurren a los procedimientos morfológicos usuales al crear neologismos para denominar a héroes y villanos: el sufijo -man (Miedoman) y la aposición a Doctor (Doctor Tedio, por ejemplo; en este caso, con las connotaciones de misterio y negatividad encarnadas en el aburrimiento y el esplín vital, la melancolía de la vida).
Y observo esta película cortada,
absurda, discontinua y arbitraria,
que el álbum va montando ante mis ojos,
y pienso que la vida para un niño
es una peli, y las pelis, vida;
todo es real y la ciencia-ficción
es otra variedad de Matemáticas:
las probabilidades.
Por eso nos caímos del Edén
cuando nos enteramos por los padres
de que Christopher Reeve no era de acero,
ni estaba en Nueva York ni planeaba,
que no lanzaba rayos y sus manos
también tenían uñas y crecían.
Qué golpe para mí
aquella noche oscura en la que supe
que nada cambiaría,
que el Doctor Tedio, Miedoman y el lazo
durísimo de la Mujer Lejana
tenían mi Metrópolis sitiada;
y que por más que le guiñara al cielo
mi gastada linterna de dos pilas,
mi héroe, Superman, ya no vendría
jamás a rescatarme del silencio.
.
Ana Merino, prestigiosa experta en el cómic desde el punto de vista teórico, corrobora en «Currículum» la capacidad de plasmar su experiencia poética a partir de la lectura de historietas. En el tono juguetón general del poema, alude de nuevo en cruce de versos a romper las viñetas: «romper la rutina / que imponen las viñetas». El segundo verso menciona a P’Gell, personaje ficticio, mujer fatal que se contrapone (e intenta seducir) al detective The Spirit creado por Will Eisner. En el verso «con fresas y veneno» la última palabra conecta con Hiedra Venenosa, otra supervillana del universo DC.
En la tercera estrofa es posible relacionar con la idea de superhéroes la aparición del verbo volar. La asociación de este verbo con Superman está tan instalada en la conciencia de los hablantes que cabría formular una acepción nueva para el diccionario académico: quizá no debería limitarse la posibilidad de volar .s. v.) a la acción de «1. intro. Ir o moverse por el aire, sosteniéndose con las alas», «2. …en un aparato de aviación» o «3. intr. Dicho de una cosa: Elevarse en el aire y moverse algún tiempo por él», ya que los superhéroes (no cosas) pueden volar con su propio cuerpo, con alas ―como el Ángel de la Patrulla X― o con su traje, como Vindicador, Iron Man o el supervillano Buitre, personajes de Marvel.
Comenzó siendo un juego
en el que yo fingía
que corría peligro,
y ellos deseosos
de romper la rutina
que imponen las viñetas,
volaban a mi auxilio.
Comenzó siendo un juego
y acabó inaugurando
una serie de aventuras
que ha sido censurada
y sólo se consigue
de forma muy secreta
en las tiendas de cómics
más sofisticadas.
.
Jorge Barco (1977) también opta por el humor y el desenfado cuando expresa su admiración por los superpoderes, huyendo de la solemnidad y disfrazando de ligereza agudas cavilaciones en torno a los lazos afectivos o a la información sesgada que circula por los medios de comunicación. Por ejemplo, en «A ti», de El rastro de mis lágrimas (2000), sueña con un «transportador espacial / por desintegración de / moléculas», simbólicamente representado mediante recursos tipográficos remarcados, tan usuales en los cómics:
En «El sueño americano», de Algún día llegaremos a la luna (2008), Barco despliega una sátira hacia los éxitos de taquilla estadounidenses con versos como «Renace el superhéroe de las llamas / y se salva, sin dañarse, de su trágico final» (inevitable la referencia a Fénix o a Deadpool en el universo del cómic). El poema alude a la vinculación del superhéroe con Estados Unidos, cuya influencia lingüística y cultural es evidente en el ámbito hispano.
El sueño americano siempre acaba con un beso
de pareja en primer plano en la pantalla.
Renace el superhéroe de las llamas
y se salva, sin dañarse, de su trágico final.
Y es solo un hombre como todos,
mecánico en un pueblo del desierto
o alcohólico perdido en Nueva York.
Pero se salva, y salva al mundo
y con tan solo algún rasguño en la mejilla,
al final de la película
sonríe mientras ondea su bandera.
[…]
.
En «Lois Lane andaluza», de Vivimos encerrados en burbujas transparentes , el autor lamenta resignadamente la falta de aprecio que sobrelleva el hombre común: «Pero sigues sin reconocerme tras las gafas, / sin valorarme en vaqueros y camiseta, / sin aceptar que un yo normal esté a tu altura». Recurre a la colocación salvar al mundo, que aparece con frecuencia en el ámbito superheroico. Salvar, según la , se ha formado por conversión con cambio de clase flexiva o de tema ‑a- (r) a partir del adjetivo salvo, ‑a, procedente del latín saluus, ‑a, ‑um.
La reiterada idea de salvar al mundo enlaza con las palabras de Morrison citadas al inicio del trabajo, que terminan con la exhortación: «Es la hora de salvar el mundo» . La colocación alude, en el imaginario, a la idea de salvar las vidas y la libertad. El poema de Barco presenta coincidencias léxicas con otros de tema superheroico silencio, calles) a la vez que subraya la doble identidad del superhéroe: el yo normal se contrapone al yo con poderes. Paradójicamente, la palabra gafas alude al disfraz del héroe en su vida anónima, a modo de máscara que oculta su verdadera naturaleza.
Además, se resaltan las cualidades de una mujer cotidiana, llena de habilidades extraordinarias que se fortalecen por el aura que otorga el amor idealizado del poeta. En este sentido, el prefijo in- refleja estos poderes: intraspasable, intocable, inalcanzable. Como recoge el DLE, in- procede del latín in- y posee valor privativo o negativo: «1. pref. Indica negación o privación»; paradójicamente, en el poema los términos prefijados por in- implican una connotación positiva, vinculados a un insospechado poder.
Rafa Pontes (1977), apasionado lector del cómic de superhéroes, alude a personajes de DC ya desde el título de un libro ―Superman es andaluz ―, ya con títulos de poemas; con nombres literales: «Wonder Woman y Superman» en El bañador eléctrico , «Catwoman» o «Flash» en el mencionado Superman es andaluz, donde aparecen alias y coprotagonistas («Clark Kent», «Futuro perfecto con Lois») y datos de circunstancia («Batman no es un millonario excéntrico de Gotham City»); con alusiones a capacidades, como «La voluntad de Green Lantern» en este mismo libro o «El oído de Batman» en Sería bueno que me hicieras caso .
También remite al imaginario de Marvel desde los nombres propios en sugerentes juegos de palabras marca del autor, como en «Daredébil», conmovedor trasunto poético del héroe ciego. Tras las imágenes ―unas retóricas y otras inequívocas―, aparece la alusión al formato de la historia en papel (el sintagma treinta páginas se carga de significado) y a la colocación ya mitológica salvar el mundo. Las dos letras gemelas (perífrástica alusión a la doble D del superhéroe Dare Devil) constituyen otra muestra de léxico connotado.
Mi máscara cuida la intimidad
del superhéroe, anuncia un silencio
ciego. Mi torso contiene dos letras
gemelas. Recorro la biblioteca
de edificios con asombro y rigor.
Escalo el laberinto de los tigres.
Salto de Nueva York a Buenos Aires.
Soy el hombre por quien desfallece Elektra.
Poseo treinta páginas para salvar el mundo.
.
Cabe relacionar otra referencia desde el campo semántico de las letras en su mínima expresión; en «Copyright, copyleft» habla el héroe de la inconfundible letra S en el torso:
Contrasta el humorístico tono del poema anterior con la voz de su alias, Clark Kent, en el poema de título homónimo. De nuevo aparece el término gafas en metonimia inequívocamente referida al camuflaje del superhéroe más famoso:
Desde la estrofa clásica destaca en «Catwoman» el neologismo batarang, ya sin cursivas delatoras de neologicidad, junto a la voz de uso común coche, aquí con rasgos semánticos específicos en relación al héroe Batman:
Gata mojada, que no mojigata,
si de tu garra mi vida pendiera,
o de tu sensualidad justiciera,
mis músculos serían de hojalata,
nada mi fuerza, mi coche de lata
o de cartón; mi convicción, cualquiera,
mi batarang no podría apresarte,
de lógica mis dones trocarían
en locura sin concierto ni arte,
látigos negros me someterían
a tu merced, sin soñar con tocarte
siquiera; tus labios dominarían.
.
Raúl Quinto (1978), en La piel del vigilante , Premio Andalucía Joven de Poesía 2004, acude a la mayoría de los personajes de la célebre novela gráfica Watchmen, creada con la idea de cuestionar las historias de superhéroes y representar la angustia contemporánea. El autor emplea las referencias a dicha angustia existencial para expresar la propia.
y ya puedo observar las pupilas más tensas,
las muecas de terror,
el dolor contenido que se desborda de ellos
cuando se sienten débiles;
y sé que en sus plegarias destrenzarán caminos
hacia su propio filo,
porque verán mi ausencia,
mi rostro de vapor.
Han pasado los años
y el humo ya es verdad,
se filtra en las entrañas sin provocar desmayos,
abona campos yermos que ya nadie camina,
se funde con el humo que de las ruinas brota
cuando incluso la tierra ha olvidado sus nombres,
desaparece súbito.
Destaca en el esbozo de este panorama de poesía el madrileño Álvaro Tato, también nacido en 1978. En Libro de Uroboros , en la sección «De re épica» consagra arriesgados poemas a superhéroes como Estela Plateada, Los Cuatro Fantásticos y Robin (además de referirse a otros personajes populares como Corto Maltés y Han Solo). Su búsqueda de una nueva épica aúna lo culto con lo popular.
En «Estela Plateada» sobresale la voz compuesta [verbo + objeto] devoramundos, empleada en los cómics para apodar al supervillano Galactus ―el verbo devorar es definido en su primera acepción en el ) con fiereza casi épica: «1. Dicho de un animal: comer su presa»―. Los compuestos de este tipo más notorios en los cómics de Marvel son los de trepamuros y lanzarredes, con los que se designa a Spider-Man. Entre otros recursos lingüísticos del poema destaca la aposición planeta patria, así como el recurso gráfico de las mayúsculas para referir las palabras del gigantesco Galactus. La voz tabla adquiere nuevas connotaciones como elemento casi kitsch indisolublemente ligado al imaginario del alienígena, lo mismo que heraldo.
Este procede del francés héraut ‘heraldo’ y este del fráncico *heriald ‘funcionario del ejército’, compuesto de heri ‘ejército’ y *waldan ‘ser poderoso’. El castellano tomó el vocablo del francés medieval y lo adoptó como faraute, con la sustitución habitual de la h aspirada francesa, posteriormente modificada por el bajo latín heraldus ); la antigua equivalencia castellana para el vocablo francés era Rey de armas (ibid.); el significado del antiguo faraute fue, sobre todo, ‘mensajero de guerra’ y también ‘intérprete’. Con el tiempo adquirió rasgos peyorativos: según figura en el , Covarrubias lo anota como «el que al principio de la comedia hace la introducción»; pasó después a ‘alcahuete’ y ‘criado de mujer pública o rufián’, ‘entremetido y bullicioso’ según Quevedo. En la actualidad, el ) recoge los significados de «mensajero» y «aquello que anuncia lo que va a suceder» en las dos primeras acepciones y, en la tercera, ‘rey de armas’ («2. m. En las cortes medievales, oficial que tenía el cargo de transmitir mensajes de importancia, ordenar las grandes ceremonias y llevar los registros de la nobleza de la nación»). En relación con el cómic, la palabra solo conserva las connotaciones más heroicas.
La representación visual de la saga en cómic se traslada a la poesía y el resultado se presta a la comparación entre las dos artes. La historia narrada en versos cumple también un papel metalingüístico al explicar nombres propios. La urgencia de la partida recuerda al «Romance del enamorado y la muerte», aunque Galactus no sea del todo la muerte. El nombre del villano cósmico recurre a la inmensidad evocada desde el lexema griego tardío galaxias ‘Vía Láctea’ (alejado ya el sentido metafórico desde el griego originario γάλα, ‑ακτος (gála, ‑aktos) ‘leche’, según figura en el ), junto con la resonancia y el ascendiente subliminal de un nominativo latino ‑us (recurso este último que se halla también en otros nombres, como Octopus o Morbius).
Recorre los abismos Estela Plateada.
Los abismos del cosmos y los otros abismos.
¿Regresará algún día, pero adónde,
heraldo de Galactus, el gran devoramundos?
Zenn La es ya sólo un sueño en su frente de plata
y Shalla Bal también, planeta patria,
amor intercambiado por noble sacrificio.
Así es. Frente al caos de la distancia, ¿cómo
recordar un planeta o un amor?
Es infinito y trágico destino para un héroe
sin cantos y sin fans, sobre su tabla siempre
en busca de energía que Galactus
devora circunspecto. A veces el heraldo
detiene su camino en mitad de galaxia.
Comienza entonces viaje más profundo.
Zenn La es destino incierto. Shalla Bal ¿lo quería?
Recordar la tragedia aliviará el silencio.
Galactus descubrió un hermoso mundo
poblado de energía y numerosas gentes.
Zenn La se titulaba, qué pronto moriría.
Pero un joven hermoso, Norrin Radd,
que amaba a Shalla Bal y ella de amor moría
tomó una nave a tiempo, llegó hasta su enemigo.
Perdónanos, Quien Seas, pues cantamos.
GALACTUS NO PERDONA. NO ES PROPIAMENTE UN DIOS.
PODRÍA, SIN EMBARGO, TOMAR LA LIBERTAD
DEL JOVEN SABIO A CAMBIO DEL PLANETA.
DE TAL MODO UN HERALDO VITALICIO SURCARA.
EL ENVÉS DEL ESPACIO MÁS VELOZ QUE GALACTUS
BUSCANDO SU ENERGÍA, SU SUSTENTO.
Pues tómame, Galactus. Déjame despedirme.
GALACTUS NO DA TIEMPO. NO ES DEL TODO LA MUERTE.
Y se alejaron juntos entre eones
y los soles volvieron a salir salvo uno
que apagó con sus lágrimas una, la vista en alto…
La tragedia también se difumina.
No hubo cantos ni fans, por el silencio Estela
medita recostado y alrededor la nada.
Si en vez de poder cósmico tuviera
una dimensión más encontraría el fondo
de su persecutoria sima y quizá un consuelo;
que su silueta argéntea y paradójica
el monstruo Kirby/Lee la sueña dibujándola
desde el caleidoscopio de un agujero blanco.
¿Cómo saberlo, heraldo? ¿Te quería
la hermosa… cuál su nombre? ¿Y cuál el de la patria?
Ellas son sólo un sueño en tu frente de plata
y sueño el sacrificio, sueño el sueño.
El recurso gráfico aparece también en «Los Cuatro Fantásticos», con el empleo de versos largos, pareados tan significativamente estirados como las extremidades de Míster Fantástico. Por eso los últimos versos son cortos (cuando el héroe encoge sus brazos). Es uno de los ejemplos que corroboran las palabras de Hernryk : «Hay obras cuya determinada forma gráfica es el elemento integral de su contenido semántico y de su efecto estético».
También destaca en el poema la voz compuesta atrapabandidos, formada por la productiva construcción [Verbo presente en tercera persona del singular + Sustantivo en plural], frecuente en palabras cotidianas. Aquí el neologismo alude, como ocurría con devoramundos, al apodo de un personaje a quien se atribuye una característica definitoria.
Menos usual es el prefijo super- añadido a un verbo, como se aprecia en la creativa palabra superpoderse. Antepuesto a sustantivos, este prefijo, rentable y extendido en el lenguaje coloquial, añade valor de intensificación, a menudo para ensalzar las cualidades y las acciones de los superhéroes: superfuerza o supervelocidad; con verbos, también da como resultado los expresivos supergolpear o superatravesar la pared.
Llama la atención el juego fónico con el posesivo su del español y el nombre propio Sue, esposa de Míster Fantástico.
El hecho de que la única mujer del grupo sea invisible supone una paradójica reivindicación de cariz feminista ―uno de los rasgos que caracterizan a numerosos cómics de superhéroes―. En el poema «La chica invisible», el subtexto en cursiva se ofrece como discurso secundario, derivado del texto base: implica que se mira a esta superheroína con otros ojos, quizá por el hecho de ser mujer. El hipocorístico Sue de nuevo se toma como recurso para el juego de palabras («Sue te lleva el aire»); es el nombre completo, Sue Storm, el que reivindica al personaje como heroína, pero su poder choca con su anhelo de ser visible como mujer. Al despertarse de su sueño, persiste la invisibilidad («seguía al despertarse») como el dinosaurio del microrrelato de Augusto Monterroso.
El poema «La Cosa» se basa en un caligrama cuadrado, afín a la apariencia rocosa del personaje en representación intersemiótica; en el interior, un hombre encerrado (atrapado), no un monstruo (vid. n. 16).
En el cuarto poema dedicado a Los Cuatro Fantásticos, Álvaro Tato demuestra que apuesta por que los personajes de los cómics salgan de las viñetas y entren en el mundo, permitiendo a la vez a poeta y lectores participar de la ficción. La ausencia de signos de puntuación expresa el fuego que calcina incluso los puntos y las comas. El nombre antorcha mantiene su significado documentado desde 1376 en el (s. v.) como ‘utensilio para alumbrar’; en origen, este término, procedente del antiguo occitano entorcha, remite al latín intŏrta, participio del verbo intorquēre ‘torcer’ (), dado que se retorcía algún material para prenderle fuego.
El poema incorpora el grito de guerra ¡Llamas a mí! de Johnny Storm y el sintagma «dedos fatuos». Este último evoca la colocación fuego fatuo, que el describe en dos acepciones: «1. m. Llama pequeña que se forma a poca distancia del suelo por inflamación de ciertas materias que se elevan de las sustancias animales o vegetales en putrefacción»; «2. m. Cosa ilusoria». Casi inopinadamente también apunta al carácter vanidoso del personaje, que la definición del refuerza en este sentido: «1. adj. Lleno de presunción o vanidad infundada y ridícula».
4F: LA ANTORCHA HUMANA
llamas a mí
préndete niño de fuego antorcha humana
tiñe de carbón tus huellas quema el aire
cometa joven ilumina los cielos
incendia las sombras con tu claridad
hunde en la pavesa del ímpetu el mundo
extiende tu lengua de llamas por todo
nunca mires hacia atrás niño de fuego
ardan de temor los astros sé valiente
tarde o temprano de nuevo has de nacer
calcíname de un beso aviva hogueras
en las veinte cunas de tus dedos fatuos
llamas a mí
préndete niño de fuego antorcha humana
quema las viñetas llévame contigo.
.
Un soneto, quizá el primero de índole superheroica en español dedicado a Dick Grayson, el primer Robin (personaje que complementa a Batman / Bruce Wayne), cierra este particular recorrido por la poesía española.
Del poema destaca la presencia reiterada del prefijo bat‑, ya mencionado. Aparece en las palabras batrádar, batamenazas, batseñal, batdestino, batsortear, batbaches, batsó, batgadget, batconfieso, battrinos, batsuelo y Batcueva. Bat- puede añadirse a sustantivos en singular y en plural, a verbos conjugados y a formas no personales. El caso de la Batcueva, sustantivo locativo, resulta tan mítico que el poeta decide escribirlo con mayúscula, de nuevo empleando un recurso gráfico. En juegos de palabras que rayan el absurdo travieso, el autor ironiza sobre la tendencia a colocar el prefijo bat- para cuanto alude a Batman (especialmente lúdica, la metátesis en batsó por bastó). También este componente precede a anglicismos no registrados en el diccionario académico, como gadget, pero presente en el desde 1987 ya con sentido figurado, lo que atestigua su asentamiento en la lengua estándar.
Para concluir este apartado, conviene mencionar a otros poetas españoles que, de una manera u otra, han manifestado su interés por los cómics: Juan Manuel Bonet (1953) con «El mundo según Tintín» (1996); Miguel Muñoz (1957), quien en su libro Cómo perder (2006) asevera que «Superman es un héroe tetrapléjico»; Jorge Riechmann (1962), quien en El día que dejé de leer El País (1997), un poemario de fuerte contenido social, incluye el poema «Ofrécese Superlópez, 1996» (que toma la aplicación del nombre del superhéroe ―parodia de humor gráfico hispánica de Superman creada por Jan en 1973―) como parodia también humorística sobre el ingeniero Ignacio López de Arriortúa, acusado de fraude, espionaje y robo de documentos confidenciales; Juan Antonio González Iglesias (1964), que publicó en 1997 un poema llamado «Cortito Maltés»; Antonio Ángel Usábel (1967), autor de un poema sobre el Capitán Trueno, héroe épico cercano a lo extraordinario; Ignacio Martín (1968), cuyos incisivos versos revelan que «los dólares son verdes / como la kriptonita»; Melcion Mateu (1971); Javier Moreno (1972), también relacionado con la temática comprometida, como se trasluce en su poema «Los 300»; Diego Sánchez Aguilar (1974), con un poema también sobre Corto Maltés, misterioso aventurero y reinterpretación de héroe.
Rubén Tejerina (1979) en «Capitán Trueno», de su libro Sed de sal , se identifica con el personaje de Crispín y se deja llevar por la ensoñación esperanzada, aun consciente de la acritud del mundo; cabe mencionar también a Unai Velasco (1986).
Por último, en esta relación se inscribe a Juan Andrés García Román (1979). En El fósforo astillado, premio de poesía Hermanos Argensola 2008, incluye el poema «Quieres escribir las ocasiones (Fa sostenido. Fa insostenible, Primera parte)». En él aparece un epígrafe llamado «Cuaderno del apuntador», donde expresa con potente metáfora: «Al volar, Supermán eleva el puño cerrado para tomar altura: es un superproletario» .
5. CONCLUSIONES
A través del análisis léxico realizado es posible llevar a cabo un ejercicio de ensamblaje intersemiótico y de comparación interartística entre poesía y cómics de superhéroes. Gracias a una serie de términos que se trasvasan del lenguaje especializado al común, y viceversa, el mundo de los superhéroes accede a la poesía y acrecienta su valor icónico y su plasticidad. Su inclusión en las composiciones poéticas contribuye, a su vez, al arraigo de las palabras en el idioma y a las incorporaciones de vocablos con nuevas acepciones a la lengua estándar.
Desde la captación de cualquier voz alusiva o explícita se produce un proceso subjetivo de interpretación del poema, en su lectura o en su relectura en clave de imaginario superheroico. La captura del dato léxico como catalizador unifica a menudo el sentido de la obra, pues el valor de términos aislados (por ejemplo: araña, antorcha, acero, cosa, señal, rascacielos, normal, gafas) se diferencia de los mismos términos marcados por el contexto. Las palabras seleccionadas constituyen un dispositivo eficaz para decir (y contradecir) desde los conocimientos compartidos por la cultura de masas. La mención del imaginario superheroico se mezcla con naturalidad con otros registros poéticos y se realiza a través de elementos que prometen al lector que será capaz de reconocerlo.
La noción moderna de lo superheroico se contrapone a las convenciones cuando deconstruye al héroe citado o sugerido. La divergencia de tratamiento y actitudes revela una preocupación colectiva o, al menos, una materia compartida por los poetas. Las referencias halladas dirigen al lector interpelaciones diferentes, en todo caso agregando la expresión de la enormidad de los sentimientos humanos. El léxico marcado que remite a los superhéroes también sirve a los autores para describir la derrota y para representar el paisaje de las ciudades. Su presencia en la poesía en español suele distinguirse por la añoranza derivada de las emociones que suscitaron las lecturas de historietas durante la infancia; la mayoría de los poemas estudiados expresan la sensación de pérdida, pero también tiene cabida el enfoque lúdico e irónico, si bien este resulta más positivo en general en la poesía mexicana que en la española.
A menudo desaparece en los poemas el tono épico afín a la ciencia ficción característica de estos cómics, y la carga semántica adquiere nuevos significados. Como apuntan , la inserción del imaginario superheroico a través del léxico hace posible «hablar más, mejor y dar cuenta de procesos estructurales, ideológicos y reflexivos más complejos si nos tomamos en serio el éxito de determinados modelos narrativos», como los presentes en las historias de superhéroes.
En relación con los aspectos morfológicos, destaca en el corpus analizado la frecuencia de patrones de formación para denominar explícitamente a héroes y villanos: [V+N], [N+N], [N+de+N], [N+Adj], así como la derivación a través de prefijos (super‑, archi‑). Como aspecto destacable en cuanto a los procedimientos derivativos, existe correspondencia entre los derivados y las bases en casos como los de bat- y wonder‑, por lo que constituyen una pauta en el sentido de «la progresiva integración de formas que han establecido entre sí una relación implicativa y recurrente» . La traducción reordena las piezas, pero repite paradigmas.
Desde el punto de vista del significado, el léxico de superhéroes propicia el enriquecimiento semántico global y favorece una visualización imaginativa reforzada por la propia memoria visual. Refleja la existencia de familias semánticas, a la vez que palabras de uso general adquieren connotaciones y valores diferentes con el apoyo de los rasgos icónicos transmitidos por diferentes medios de comunicación de masas.
La presencia de estos grupos semánticos en la poesía en español suele distinguirse por la añoranza nacida de las emociones que suscitaron las lecturas de historietas durante la infancia. Los poetas mexicanos y españoles percibieron, como lectores de otro mundo posible, que los esfuerzos de los personajes se traducían en justicia y que leer sus hazañas se plasmaba en la consecución de una sensación de libertad que ahora añoran. La mayoría de los poemas estudiados se dejan seducir por la idea de pérdida, si bien algunos de ellos se resisten a este campo magnético derrotista y atisban que hay, habrá, o al menos hubo, un par de hilos de esperanza que se transmiten por medio del heroísmo.
El léxico elegido para expresar dichas representaciones y sentimientos refleja familias semánticas determinadas y, al mismo tiempo, ofrece una riqueza morfológica digna de interés. Proporciona a los poetas herramientas verbales para expresar sus fantasías, percepciones y realidades; y, en último término, constituye una invitación a la experiencia visual del cómic.
Las aventuras de los superhéroes de los cómics, desarrolladas a través los medios de la cultura popular, permiten visualizarlos desde diferentes perspectivas. Cabe mencionar, retomando las palabras de que, aunque la expresión poética no tiene que llevar necesariamente a representaciones visuales, en la poesía las palabras y los grupos de palabras provocan más abundancia de interpretaciones, sentimientos, etc. que cuando aparecen en una oración enunciativa (el autor atribuyó este fenómeno al efecto del ritmo). En el caso del léxico de los superhéroes, las palabras predisponen a una intensa visualización imaginativa, vinculada a la memoria visual del lector, teniendo en cuenta siempre que, ante la complejidad de los medios, el público no es un receptor único y uniforme que interprete de manera homogénea los mensajes (cfr. .
Este trabajo, lejos de agotar las posibilidades de estudio, presenta una vía para la investigación lingüística sobre lenguaje específico, intertextualidad e intermedialidad a medida que generaciones jóvenes de poetas estimen a los superhéroes como parte de nuevas mitologías, manifestaciones culturales y motivos de su poesía.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1
2
3
4
5
6
7
Mapa = Real Academia Española (s. f.): Mapa de diccionarios académicos. Versión 1.0. https://apps2.rae.es/ntllet/SrvltGUILoginNtlletPub.
8
10
12
Noriega Santiáñez, L. & G. Corpas Pastor (2023): “La traducción del género fantástico mediante corpus y otros recursos tecnológicos: a propósito de The City of Brass”. Moenia 29, 1‑30. https://revistas.usc.gal/index.php/moenia/article/view/8491
13
Corpus y diccionarios
16
BDME = Pena, J. (dir.): BDME TIP. (s. f.): Plataforma web para el estudio morfogenético del léxico. https://bdme.iatext.es/.
17
Cambridge University Press (s. f): Cambridge Dictionary. https://dictionary.cambridge.org/
18
19
CORDE = Real Academia Española (s. f.): Corpus diacrónico del español.https://corpus.rae.es/cordenet.html.
20
CORPES XXI = Real Academia Española (s.f.): Corpus del español del siglo xxi.https://www.rae.es/banco-de-datos/corpes-xxi.
21
CREA = Real Academia Española (s.f.): Corpus de Referencia del Español Actual. https://www.rae.es/banco-de-datos/crea.
22
23
DLE = REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2014): Diccionario de la lengua española (23.a ed.). https://dle.rae.es/.
24
Etymonline = Online Etimology Dictionary. https://www.etymonline.com/.
25
NTLLE = Real Academia Española (s.f.): Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española. https://apps.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle.
Artículos y entrevistas (sobre temática superheroica)
57
Carreto, H. (2015b): “La poesía puede hablar de todo, incluso del cómic”. Aristegui. https://aristeguinoticias.com/2005/lomasdestacado/la-poesia-puede-hablar-de-todo-incluso-del-comic-hector-carreto/.
58
Cuenca, L. A. de (2006b): “Entrevista a Luis Alberto de Cuenca por La vida en llamas”. Anika entre libros. https://anikaentrelibros.com/entrevista-a-luis-alberto-de-cuenca-por--la-vida-en-llamas-
59
60
Vitale, I. (2015): “Antes los poetas hablaban de Hércules; ahora, de Batman”. El País, 14/1/2015. https://elpais.com/cultura/2015/01/14/babelia/1421251046_350225.html.
Notas
[1] «La palabra mainstream, difícil de traducir, significa literalmente “dominante” o “gran público”, y se emplea generalmente para un medio, un programa de TV o un producto cultural destinado a una gran audiencia. […] Por extensión, la palabra también se aplica a una idea, un movimiento o un partido político (la corriente dominante), que pretende seducir a todo el mundo» .
[2] En una entrevista realizada por Javier Rodríguez Marcos para el suplemento cultural Babelia, del periódico El País.
[3] En Cinemanía, de Néstor Almendros: «Compra cientos de comic books y analiza el humor americano reflejado a través de ellos».
[4] En la traducción del primer canto de El paraíso perdido de John Milton: «A él de esta arte habló el archienemigo ―en el Empíreo Satán después nombrado».
[5] En el Cristo en los infiernos de Ricardo León: «[… ] dechado del antiespañol, del antihéroe: ¡qué de cosas, en su vida pública y privada, no hizo, no consintió para servir y agradar a tantos y diferentes señores; qué de veces no sacrificó la honra de su hogar y de su patria por ahorrarse un disgusto, una inquietud, un riesgo, cuanto pudiera poner en peligro su posición, su comodidad o su salud!».
[6] Cabe señalar que el artista Alejandro Magallanes firma la cubierta del libro, centrada en la figura de Clark Kent; el Superman en el que se inspira Héctor Carreto es el encarnado por Christopher Reeve, mítico actor que interpretó al personaje desde 1978 hasta 1987 y al que permanece ligado en la cultura de masas.
[7] En Mujer que sabe latín…, de Rosario Castellanos [México] [Fondo de Cultura Económica, 1995]: «Propone sus servicios de reportera a varias publicaciones inglesas a las que no convence ni con sus dones de observación, ni con su formación ideológica y política, ni con sus cualidades de estilo, ni siquiera con su conocimiento del terreno».
[9] En Vida, ascendencia, nacimiento, crianza y aventuras, I-IV, de Diego de Torres Villarroel: «En el convento de San Francisco de Lisboa, me despojé del uniforme, y, vestido con las sobras de un torero llamado Manuel Felipe, me encuaderné en la tropa […]».
[11] En una reseña de El País (29/9/1977) en relación con el género cinematográfico de terror: «A esta historia, entre grotesca y cruel, le sobra al menos uno de sus ingredientes principales: la telequinesia, poder que, según explica en la película, permite trasladar objetos de un lugar a otro, con la ayuda de la mente, modesto sucedáneo de otros más importantes incluidos en los filmes de terror tradicionales» ().
[12] En Palinuro de México, de Fernando del Paso: «Todavía no han inventado el holograma ultrasónico».
[13] En el n.º 34 de Patrulla X, p. 28, el personaje Banshee exclama: «¡Estamos dentro de un monstruoso holograma, pero algunas de esas naves son reales…!». Unas viñetas más abajo, en la misma página, Lobezno destroza con sus garras la pared, a la vez que pronuncia: «¡Y los hologramas me preocupan poco!».
[15] En Diario de un poeta recién casado: «…al amor de unos árboles que fueron grandes en su niñez agreste, pequeños, hoy que son viejos, entre los terribles rascacielos».
[16] Incide Markiewicz (ibid.) en la misma idea: «Larga es la historia de la […] technopaiginia o carmina figurata, en la cual la apariencia de la obra ha sido creada a partir de versos de diferente longitud o, simplemente, con los segmentos de un texto limitados de una manera adecuada y colocados en la superficie de manera que recuerde la apariencia del objeto al que nombra su significado lingüístico».
[17] En la Traducción de la Historia contra paganos, de Orosio de Juan Fernández de Heredia: «Onde de la antorcha de Mario fue encendido el fuego del matamiento de Silla; de aquesti fuego de la muyt cruel guerra sillana et ciudadana se sparzieron pertigas o trabes ardientes…».
[18] El País, 2/4/1987: «El ‘libro rosa’ de Craxi», España. Tema: Política. Madrid, 1987: «No es una réplica del Libro rojo de Mao. Es el libro rosa de Craxi una reciente edición de los principales discursos del líder socialista titulada Confianza en la Italia que cambia y que lleva una presentación del propio Acquaviva, quien ironiza: “Es un gadget político”».