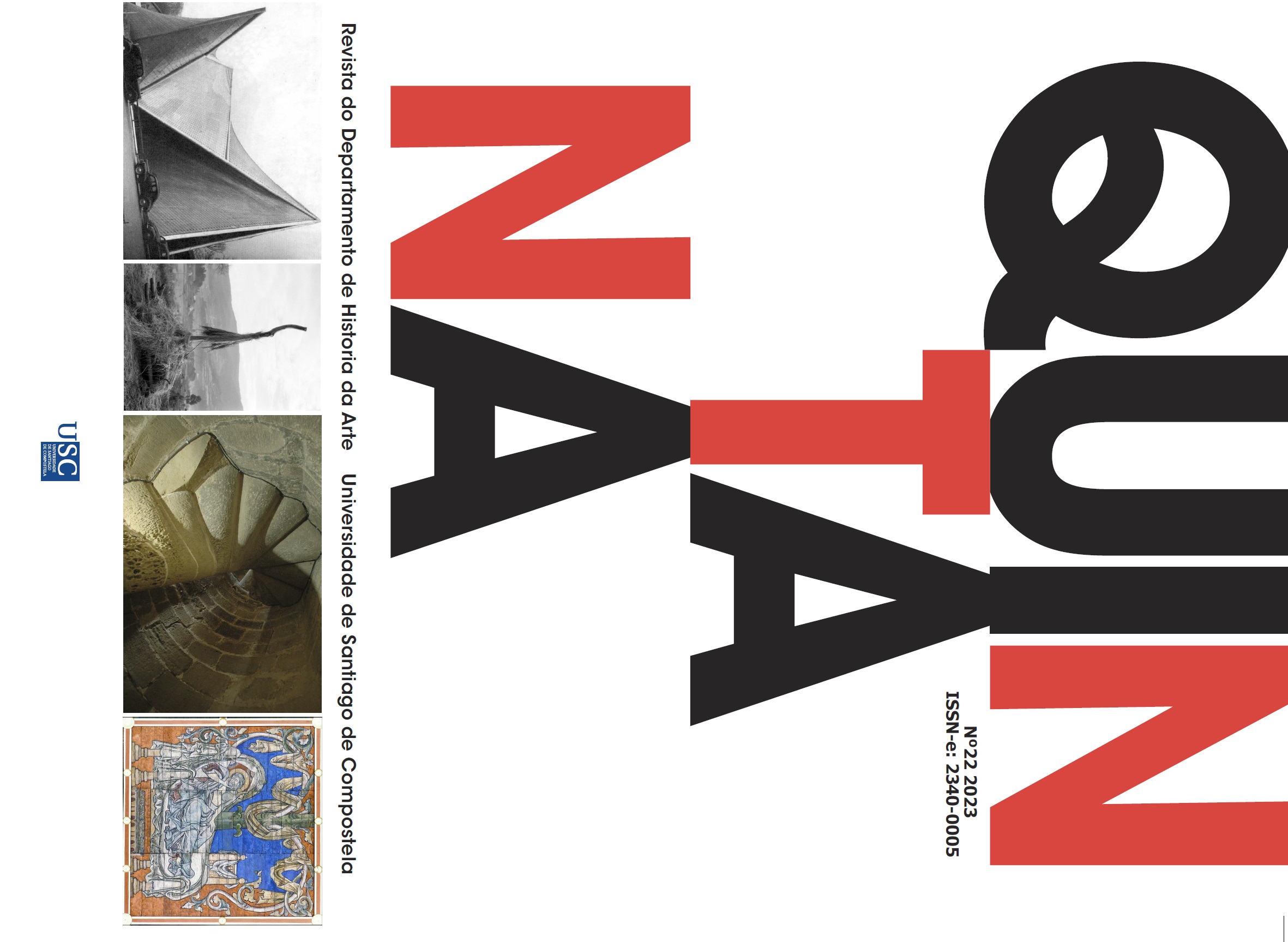A Trinidad de Antonio
I. LA IMPORTANCIA DE VIAJAR. LA NECESIDAD DE EXPERIMENTAR
Lemuel Gulliver achacaba a los viajeros el defecto de la exageración. Y leyendo sus peripecias no era para menos, pues el protagonista se encontraba entonces en el ignoto país de Brobdingnag , una tierra rodeada de montañas inexpugnables que aislaban del mundo exterior a sus gigantescos pobladores, tan altos “como un campanario de mediana estatura”. Según el relato, corría el año de 1703. En los albores de un siglo que alumbraría la Ilustración en sus últimas décadas, pero mantenía viva aún la cultura del Barroco, Jonathan Swift (1667-1745) nos mostró a través de Gulliver la nueva percepción de la Naturaleza que había sido posible gracias al desarrollo de la óptica en la centuria anterior: en el país de Lilliput, Gulliver parecía necesitar de un microscopio o “magnificador” para ver las diminutas figuras que, como insectos, pululaban a su alrededor. Sin alterar su propia dimensión, pero sí su escala, veía en cambio a los gigantes de Brobdingnag como agrandados por la potente lente de un telescopio, similar al que había perfeccionado Galileo Galilei (1564-1642) para observar la superficie lunar como nunca pudo hacerse. Ambos instrumentos ayudaron a desvelar un universo desconocido, inabarcable y misterioso, que fascinó tanto a los científicos como a los artistas encargados de representar la realidad, despertando en ambos un entusiasmo por la experimentación del mundo real, acorde con el moderno empirismo de Francis Bacon (1561-1626), que a menudo los llevó a colaborar y siempre les permitió realizar viajes imposibles a la Naturaleza. Como sabemos, las certezas astronómicas de Galileo inspiraron al pintor Ludovico Cardi, apodado Il Cigoli (1559-1613), el famoso fresco con la Asunción de la Virgen que decora la cúpula de la capilla Paolina en Santa Maria Maggiore de Roma. En 1612, Cardi representó la superficie de la Luna rugosa y llena de cavidades, imagen exacta (e imposible a simple vista) de la descripción de Galileo tras sus observaciones telescópicas de 1609, que publicó al año siguiente.
En el extremo opuesto, el microscopio puso también al descubierto un mundo de imágenes y formas imperceptibles a simple vista, ocultas tras la apariencia de los objetos y seres de nuestro entorno, lo que fomentó asimismo el interés por la experimentación y evidenció una realidad que alteraba de paso las nociones previas de escala y proporción. La consolidada tradición de los Países Bajos de usar lentes de aumento para “describir” de manera naturalista y mimética la flora y la fauna que decoraban los libros de oraciones neerlandeses alcanzó su apogeo gracias al perfeccionamiento del microscopio por Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723), que facilitó su uso común y contribuyó decisivamente a su difusión en Europa. La familiarización con este y otros instrumentos ópticos, como la cámara oscura con su capacidad de reproducir imágenes, revolucionarían al unísono el mundo de la ciencia y el de la representación figurativa, que era competencia de los artistas, y favorecería el desarrollo del procedimiento empírico en la sociedad holandesa y europea, propiciando nuevos viajes intelectuales que, en ocasiones, originaron largas y azarosas travesías hasta lugares remotos. Uno de los casos más importantes fue, sin duda, el de la pintora y entomóloga alemana María Sibylla Merian (Fráncfort, 1647-Ámsterdam, 1717).
Nacida en el seno de una familia de artistas vinculados al estudio y representación del mundo natural, desde su infancia María mostró una singular fascinación por las metamorfosis de algunos insectos, que observó incansable durante toda su vida. Tras completar su formación en dibujo, pintura y grabado, se casó con el discípulo preferido de su padre, el pintor Johann Andreas Graff (1636-1701), y se instaló en Nuremberg. Aquí publicó varios libros de flores (1675-1680) y otro innovador y pionero sobre la transformación de las orugas, todos iluminados con una intención que trasciende la práctica artística de dibujos de flores, a menudo realizados por pintoras, y preludia la ilustración científica botánica. En 1686, sin su marido, pasó a los Países Bajos y se unió a la estricta comunidad labadista de Wieuwerd (Frisia), que abandonó en 1691 con sus dos hijas, también pintoras, para instalarse definitivamente en Ámsterdam, capital comercial del mundo y meca de viajeros, artistas y científicos, así como de escritores e impresores, por su tolerancia política y religiosa. En Ámsterdam pudo ver las exóticas plantas traídas de América, África y el Pacífico por los comerciantes holandeses de la Compañía de las Indias Orientales y frecuentó a los principales científicos y coleccionistas de la ciudad, expertos en botánica e historia natural, que reconocían la importancia de sus libros. Ella misma lo relata en el prólogo de su obra más famosa, que publicaría en 1705:
En Holanda vi las bellas criaturas traías de las Indias Orientales y Occidentales. Fui afortunada por contemplar la valiosa colección del doctor Nicolaes Witsen, alcalde de Ámsterdam y director de la Sociedad de las Indias Orientales , así como la del noble señor Jonas Witsen, secretario de esta misma ciudad. También pude ver las colecciones del doctor en medicina y profesor de anatomía y botánica Fredericus Ruysch [padre de la pintora Rachel Ruysch], y del señor Livinus Vincent y de muchas otras personas. En estas colecciones encontré innumerables insectos, cuyos orígenes y reproducción eran desconocidos, planteándose la pregunta de cómo se transforman, comenzando por su paso de orugas a crisálidas y así sucesivamente. Esto me animó a emprender un largo y soñado viaje a Surinam a fin de poder proseguir mis investigaciones .
Tras vender su extensa colección de pinturas de plantas, frutas e insectos, así como los numerosos especímenes adquiridos en Alemania y Países Bajos y otros procedentes de las Indias orientales y occidentales, a mediados de 1699 Merian se embarcó junto a su hija Dorothea rumbo a Paramaribo, capital de Surinam. Allí pasaron dos años coleccionando, estudiando, dibujando y documentando plantas e insectos de la región, muchos de ellos desconocidos en Europa, hasta que una enfermedad tropical las obligó a regresar a Ámsterdam. Una vez en casa, María se entregó a la publicación de sus observaciones realizadas del natural -y al parecer sólo con ayuda de lentes de aumento- en un libro formado por bellas y demostrativas láminas, dibujadas e iluminadas por ella misma, en las que describía -con la sola elocuencia de la imagen y un breve texto aparte- las metamorfosis de los insectos en relación con sus respectivas plantas alimenticias (fig. 1).
Merian otorgó protagonismo a muchas especies del Nuevo Mundo, no sólo insectos, apenas estudiadas por los naturalistas y entomólogos precedentes, “observados por una mirada conocedora y descritos por alguien en estrecho contacto con las comunidades científicas de Europa”. Sin embargo, no formó parte de ninguna sociedad científica ni obtuvo reconocimiento oficial por sus hallazgos, aunque su actividad pictórica y sus investigaciones no sólo le proporcionaron un desahogado medio de vida, sino que le permitieron también formar parte de los círculos intelectuales de Ámsterdam y disfrutar de una fama y un reconocimiento que se incrementaron tras su muerte gracias a las sucesivas reediciones de su principal obra, publicada a sus expensas en una cuidada edición: Metamorphosis insectorum Surinamensium (Amsterdam, Gerardum Valk, 1705). Buena prueba de todo ello es la visita que recibió Merian, en 1711, del bibliófilo, coleccionista y viajero Zacharias Konrad von Uffenbach (Fráncfort, 1683-1734) quien, al regresar de Inglaterra tras un viaje de estudio por las bibliotecas de Oxford, Cambridge y la Royal Society, quiso ver en Ámsterdam la colección de María Sibylla Merian, que entonces editaba y vendía sus propios libros y dibujos con gran éxito (fig. 2).
María puso la pintura al servicio de la ciencia y contribuyó de un modo muy notable al desarrollo del conocimiento, en su caso de la entomología moderna, gracias a su formación artística, a su portentoso dominio del dibujo y del color y a una análoga capacidad de observación y “descripción” que le permitieron ampliar la base empírica de esta disciplina con nuevos y valiosos descubrimientos, aún vigentes. Su caso no fue único, aunque sí quizá el más relevante. Otros colegas europeos, hombres y mujeres, se sirvieron también de su formación pictórica, su inherente facultad de análisis y sus vínculos con intelectuales para evidenciar en sus cuadros el moderno interés por las ciencias de la naturaleza, sus investigaciones y hallazgos más recientes, que plasmaron con sus pinceles. Los ejemplos abundan, aunque sólo destacaremos aquí el del pintor alemán Adam Elsheimer (Fráncfort, 1578-Roma, 1610) y el de la pintora italiana Giovanna Garzoni (Ascoli Piceno, 1600-Roma, 1670). Afincado en Roma desde 1600 y vinculado al círculo de la Accademia dei Lincei, igual que Galileo y otros científicos y artistas coetáneos, Elsheimer representó La huida a Egipto (1609, Múnich, Alte Pinakothek) en medio de un paisaje nocturno, con un firmamento donde podemos distinguir una imagen fidedigna de la Vía Láctea con sus innumerables estrellas y varias constelaciones y formaciones lunares inapreciables a simple vista, lo que confirma la utilización de un telescopio por parte del artista (fig. 3).
Giovanna Garzoni pasó por Florencia, Nápoles, Venecia y Turín antes de asentarse en Roma y formar parte de la Academia de San Lucas; con frecuencia representó en sus bodegones imágenes exactas de insectos (Bodegón con limones y avispa, ca. 1640, Los Ángeles, The J. Paul Getty Museum), igual que otros pintores y pintoras incluyeron mariposas, libélulas, grillos, abejorros, moscas…, descritos con una precisión más propia del interés científico que de cualquier legendaria narración sobre la superioridad de la pintura, si bien una cosa no quita la otra. La estrecha y necesaria vinculación entre el arte y la ciencia antes de la aparición de nuevos sistemas de representación nos obliga a repensar el papel de pintores, pintoras y otros artistas figurativos en la cultura y la sociedad coetáneas, así como el papel que jugaron en el desarrollo científico algunos géneros pictóricos como el bodegón o naturaleza muerta, que en virtud de su carácter imitativo fueron consideraron “menores” por los academicistas y por amplios sectores de la historiografía artística, empeñados en otorgarles una justificación simbólica para aceptar su existencia.
La expedición de María Sybilla Merian a Surinam fue excepcional por varias razones. Sin el amparo o la compañía de un hombre, una mujer de 52 años emprendió una travesía transoceánica para realizar y documentar una investigación financiada por ella misma; y estábamos en 1699… Los viajes, sin embargo, no eran inusuales, sino que a menudo formaban parte del proceso de aprendizaje y consolidación de los artistas, con independencia de su profesión y de las dificultades que entrañaban los traslados debido a la incomodidad de los transportes, la precariedad de redes viarias, guías y mapas y, en fin, a los peligros que acechaban al viajero y que a menudo le ocasionaron desgracias, enfermedades y aún la muerte. Nada de esto desanimó a los artistas de la Edad Moderna, hombres y mujeres, que con frecuencia abandonaron su lugar de origen en busca de una oportunidad laboral o como consecuencia de ello, transfiriendo de un lugar a otro ideas, gustos, estilos, modas, modos, modelos, técnicas…, un conjunto de experiencias que enriquecían por igual a los portadores y a los receptores, sumidos ambos en un continuo proceso de transformación que es propio del viajero -incluso del que sólo viaja con la mente o a través de otros- y cuyo recorrido se caracteriza por la curiosidad, el intercambio y la incertidumbre, pues la única certeza antes de partir es la partida.
El viaje formaba parte de la cultura de la época, impregnada de un poderoso deseo de experimentación en primera persona que René Descartes (La Haye en Touraine, 1596-Estocolmo, 1650) trató por extenso en su Discurso del método (Leiden, 1637), como antídoto contra el principio de autoridad, el dogmatismo o la ignorancia promovidos por el sedentarismo físico y mental. No bastaba con estudiar; había que viajar para completar el aprendizaje, contrastar opiniones y superar prejuicios. Pese a haber recibido una esmerada educación con los jesuitas, o quizá por ello, Descartes comprendió que necesitaba viajar para superar sus dudas, ampliar sus horizontes y verificar sus premisas mediante el entendimiento. Así, tras hacer balance de los pros y los contras de cada una de las ramas del saber adquiridas a lo largo de su vida, nos explica:
tan pronto como estuve en edad de salir de la sujeción en que me tenían mis preceptores, abandoné del todo el estudio de las letras; y, resuelto a no buscar otra ciencia que la que pudiera hallar en mí mismo o en el gran libro del mundo, empleé el resto de mi juventud en viajar, en ver cortes y ejércitos, en cultivar la sociedad de gentes de condiciones y humores diversos, en recoger varias experiencias, en ponerme a mí mismo a prueba en los casos que la fortuna me deparaba, y en hacer siempre tales reflexiones sobre las cosas que se me presentaban que pudiera sacar algún provecho de ellas .
Dicho y hecho. Durante años recorrió buena parte de Europa y, tras ser difamado y perseguido en Francia por su filosofía, en 1629 se retiró a Holanda a componer sus principales obras, hasta su fatídico viaje a Estocolmo en octubre de 1649. Atraído por la pujante fama de Cristina de Suecia, que había reunido con avidez una magnífica colección de libros y obras de arte y presumía de acoger en su corte a algunos de los más reputados sabios de la época, Descartes viajó hasta allí con la esperanza de enseñar a la reina su filosofía, aunque recelaba ya de la predisposición de su interlocutora para esta empresa. Enseguida comprobó que estaba en lo cierto y, el 15 de enero de 1650, apenas un mes antes de morir de pulmonía alejado de casa y de sí mismo, expresaba su frustración con estas palabras: “no hago ninguna visita ni oigo ningún comentario de interés… aquí no me encuentro en mi elemento y lo único que deseo es esa tranquilidad y sosiego de la mente que ni el Rey más poderoso de la tierra puede procurar a quienes no saben hallarlos por sí mismos”. Tenía cincuenta y tres años.
II. “UN FOCO DE CIVILIZACIÓN ITALIANA” EN LA CORTE ESPAÑOLA
Salvando las distancias que imponen el tiempo y el espacio, la desesperanza de Descartes recuerda a la que sentiría, casi un siglo después, el arquitecto Filippo Juvarra (Mesina, 1678- Madrid, 1736) tras llegar a Madrid en abril de 1735. Dos meses antes, y con cincuenta y siete años, Juvarra había emprendido un largo y dificultoso viaje desde Turín hasta la corte de Felipe V de Borbón, que le había reclamado para proyectar el Palacio Real Nuevo tras el incendio y derribo del viejo Alcázar de los Austrias. Fue también su último viaje. Hombre afable, buen conversador, cosmopolita y mundano, Juvarra encarnaba el prototipo de arquitecto áulico, pero en la corte española no logró la comprensión y el éxito que esperaba y que siempre había gozado. Sumido en la frustración y el desánimo, en sucesivas cartas manifestó al ministro José Patiño este sentimiento de soledad y desarraigo: “non avendo altro protettore in questo Paese che V. E. sempre sarò contento e sodisfatto a tutto quello che determinerà l’E. V.” (9 de noviembre de 1735); “gli dicho che qui sono forestiero e non ho altro Protettore che V. E. Se mi abbandona, io perdo e spirito e professione...” (16 de noviembre); el 2 de diciembre insistía: “con sincerità a V. E. che non spero farmi comodo in Spagna, ma solo portarne onore come Iddio mi ha concesso nelle altre Corte...” . Un desencanto similar debió embargar a Bernini en la primavera de 1665, cuando viajó a París cedido por Alejandro VII para proyectar el nuevo palacio del Louvre; tenía entonces sesenta y siete años y se encontraba en la cúspide de su exitosa carrera, aunque los agasajos de Luis XIV no bastaron para ocultar la escasa sintonía del italiano con las ideas artísticas de la corte francesa y su deseo de regresar a Roma. El viaje de Juvarra tampoco debía ser definitivo, pues se le contrató para una obra concreta y durante un tiempo determinado, con una excelente asignación económica que nunca cobraría y con halagüeñas expectativas que, de no haberse interpuesto el destino, le habrían proporcionado un nuevo éxito en su ya fecunda carrera profesional y, con ello, la gloria tan ansiada. El inusual encargo le permitiría ampliar el horizonte de su actividad -centrado en Turín desde 1714- a un territorio aún inexplorado, pues Juvarra nunca había venido a España ni había mostrado interés por ello, si bien el viaje a Madrid no respondía a un deseo personal sino a una compleja trama diplomática por la que Carlos Manuel III, rey de Cerdeña y duque de Saboya, cedía temporalmente su arquitecto a Felipe V de Borbón, con quien le unían lazos familiares y políticos desde la guerra de sucesión española.
La curiosidad y el afán por experimentar en primera persona la arquitectura antigua y moderna habían llevado a Filippo Juvarra a abandonar la ciudad natal de Mesina en 1704 -una vez completada su formación en el taller familiar- y encaminar sus pasos a Roma para cumplir una aspiración común entre los artistas, al menos desde el siglo XV. Viajar a Roma seguía siendo imprescindible para el aprendizaje intelectual y técnico, para la adquisición de obras de arte y para mostrar al mundo el estatus político y social de cada quien, así que confluían aquí artistas, príncipes, embajadores, funcionarios, diletantes, coleccionistas y anticuarios de todas partes, dispuestos a utilizar las artes, la literatura, el teatro, las fiestas o el atuendo para exhibir el poder de uno mismo, de su estirpe o del Estado ante sus iguales, ante sus rivales, ante sus eventuales comitentes y ante la masa anónima de espectadores. La lectura y el intercambio de noticias habían preparado a Juvarra para el encuentro, aunque la realidad superó las expectativas y generó un vínculo permanente entre el arquitecto y la ciudad cuyos designios artísticos regía entonces la Academia de San Lucas. Atento a las recomendaciones de su maestro, el ecléctico Carlo Fontana, Juvarra midió, analizó y dibujó los modernos edificios de Roma y las ruinas de los antiguos hasta adquirir un conocimiento ejemplar de todos ellos que, unido a sus innatas cualidades, le permitieron ejercer un papel hegemónico en la arquitectura cortesana europea (fig. 4).
Gracias a su interés, erudición y don de gentes gozó de gran aprecio en los círculos intelectuales romanos, mientras que su capacidad de invención, su maestría técnica y su excepcional dominio del dibujo le permitieron ingresar, en 1707, en la Academia de San Lucas. Enseguida llegaron los encargos, cada vez más importantes, y los viajes por Italia y por Europa, donde visitó entre 1718 y 1720 Londres, Lisboa y, en dos ocasiones, París. Superado el episodio de Versalles, la capital de Francia pugnaba por arrebatar a Roma el cetro artístico, pese a la vigencia y autoridad educativa de la Academia de San Lucas, que conservó durante buena parte de la centuria; el éxito de sus certámenes trienales de arquitectura garantizó el auge del clasicismo académico en las cortes europeas e hizo posible el viaje de sus doctrinas y modelos a todos los confines, desde Londres a San Petersburgo pasando por los principados alemanes, París, Turín, Lisboa, Viena, Praga, Madrid...
Según sus biógrafos, Juvarra planeaba pasar los últimos años de su vida retirado en Roma, donde vivió hasta 1714 con breves ausencias y adonde regresó siempre que pudo. Su condición de arquitecto real de la Casa de Saboya le ató, sin embargo, a la ciudad piamontesa de Turín, que transformó de arriba abajo y convirtió en una de las grandes capitales de la Europa absolutista gracias a soluciones arquitectónicas tan perfectas como la Real Basílica de Superga, el palacio Madama, las iglesias del Carmine y san Filippo Neri, los acuartelamientos de Porta Susa o, en el territorio circundante, los Sitios Reales de Rivoli, Venaria Reale o Stupinigi, siguiendo esta vez modelos centroeuropeos. En Turín Juvarra no tuvo rival y gozó de una autonomía plena, por lo que pudo sintetizar en sus obras la memoria de la Roma antigua y moderna, las aportaciones más recientes de otros arquitectos áulicos piamonteses -como los Castellamonte o Garove- y la feliz heterodoxia de Guarino Guarini, lo que le permitió dar forma a una ciudad moderna y cortesana, escenario del poder de los Saboya. Rudolf Wittkower escribió agudamente que Juvarra no solo “perfeccionó los ideales más valiosos en la arquitectura italiana, sino que también los abandonó. Precisamente porque era el más grande de su generación, este abandono es algo más que un hecho de importancia local o provincial. Indica el final de la supremacía italiana en arquitectura”.
Con este bagaje y en un momento de plenitud profesional, Juvarra puso rumbo a Madrid para realizar una de las empresas más ambiciosas del momento, si no la que más: edificar el Palacio Real Nuevo, residencia oficial de los reyes de España y emblema de la Casa de Borbón. A pesar de la enjundia del encargo y la fama del arquitecto en Europa, los monarcas tuvieron pocas consideraciones con él y de inmediato le pusieron a trabajar en el proyecto principal y en otros secundarios para Madrid, Aranjuez y La Granja, hasta su inesperada muerte por pulmonía el 31 de enero de 1736.
Un balance rápido de este infortunado viaje puede hacernos creer que Juvarra pasó por la corte española con más pena que gloria y, en cierta medida, así fue, pues apenas tuvo aquí interlocutores de su talla con quienes compartir expectativas y contrastar ideas; además, subió al cielo mucho antes de lo previsto, sin haber ultimado ninguna de sus obras y con la frustración de saber que los reyes le obligaban a levantar el palacio sobre las ruinas del alcázar, supeditando su proyecto a la tiranía de un terreno abrupto y pequeño. A pesar de sus muchas ocupaciones y sus otros encargos, Juvarra logró en poco tiempo dibujar y reproducir a escala, en una magnífica maqueta de madera hoy perdida, un proyecto de palacio ideal, grandioso e irrealizable, una utopía arquitectónica destinada a satisfacer la ambición de Felipe V e Isabel de Farnesio y a vincular su imagen a la omnipotencia del monarca absoluto. Enseguida se hicieron varias copias del proyecto que, al igual que la maqueta, sirvieron para instruir a jóvenes arquitectos como Ventura Rodríguez y, a la postre, garantizaron el triunfo del clasicismo en la corte de Madrid y la gloria de Filippo Juvarra. Pese al fatídico desenlace, su breve paso por aquí no constituyó ni mucho menos un fracaso. Tras la timidez de algunas iniciativas del primer reinado del Borbón, la estancia de Juvarra fue el motor de arranque de una reforma sustancial que permitió a Felipe e Isabel erradicar de la corte española el Barroco naturalista (identificado ya con los Austrias), expulsar o arrinconar a sus artistas (sustituyéndolos por franceses e italianos con formación académica) y modernizar el gobierno y administración de las Obras Reales, que fueron quedando bajo el control directo del Estado gracias a la aplicación de un minucioso programa que culminó el experimentado Carlos III. Al igual que su padre, aunque por razones muy distintas, Carlos de Borbón hubo de emprender un largo viaje para ceñirse la corona del nuevo reino que le tocó en suerte en 1759, algo más propio de reinas consortes que de reyes reinantes. Cuando llegó a Madrid se mostró desencantado con el palacio levantado sobre las ruinas del alcázar por Giovanni Battista Sacchetti (Turín, 1690-Madrid, 1764), discípulo y sustituto de Juvarra. Ante la imposibilidad de derribarlo, en 1764 pidió a Marcello Fonton (colaborador de Vanvitelli en Caserta y director de la Academia de San Lucas) que estampara los planos del colosal e irrealizable proyecto de Juvarra, tanto para garantizar su memoria como para hermanarla con la utópica propuesta de Luigi Vanvitelli para la Reggia de Caserta, cuyos planos originales se habían grabado en 1756 y se difundieron por toda Europa, ejerciendo una decisiva influencia en la arquitectura áulica. La iniciativa “juvarriana” no cuajó, pero sirve para evidenciar en los umbrales de la Ilustración el deseo regio de parangonar estos dos formidables palacios, exponentes de la magnificencia de los Borbones españoles (fig. 5).
Cuando Juvarra vino a Madrid lo hizo sin discípulos ni miembros de su equipo. Los documentos confirman que aquí se sintió solo, desamparado y defraudado, aunque nunca faltó a sus obligaciones y siempre propició encargos a escultores y pintores italianos afines a él, como Pannini, Masucci, Lucatelli, Conca, Trevisani, Giaquinto o Solimena, cuyas obras viajaron a España para decorar el palacio de La Granja y afianzar el cambio de gusto impulsado por los monarcas. La fugaz estancia del mesinés confirmó la tendencia de la corte a contratar artistas extranjeros, una práctica común y secular que evidenciaba el interés de los monarcas, sus consejeros y sus agentes artísticos por incorporar a los palacios y Sitios Reales de la monarquía española las últimas novedades de las cortes europeas. Ahora, además, no sólo se trataba de esto sino de socavar el prestigio de los artífices locales y las instituciones donde trabajaban, en especial la Real Junta de Obras y Bosques, como parte de una estrategia política y cultural destinada a erradicar la memoria de los Austrias y a afianzar la imagen de los Borbones mediante las artes y la arquitectura. La fábrica del Palacio Real Nuevo de Madrid ofreció el caldo de cultivo idóneo para llevar a cabo este programa de renovación, que culminaría con la fundación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1752 y su paulatino control sobre la producción artística y la edilicia pública y privada, civil y eclesiástica. Discípulo aventajado y colaborador directo de Juvarra, Sachetti había llegado a Madrid en septiembre de 1736, con una sólida formación arquitectónica y un lenguaje basado en la solemnidad, la monumentalidad, la abstracción, el orden, la perfección y la universalidad. De hecho, esta última cualidad fue determinante para la adopción del Barroco clasicista en Madrid y en las principales cortes europeas, donde se convirtió en el lenguaje oficial y donde prosperó gracias a su identificación con el Estado absoluto y a la autoridad que le confirieron las academias de Arte, a cuyo abrigo se forjó una doctrina artística completa y coherente.
Un breve repaso, sin afanes de exhaustividad, permite recordar algunos de los artistas que fueron llamados por Felipe V, María Luisa de Saboya e Isabel de Farnesio durante el largo y conflictivo reinado que inauguró nuestro siglo XVIII: Uno de los primeros en viajar fue el napolitano Luca Giordano (Nápoles, 1634-1705), si bien lo hizo en sentido contrario, pues abandonó Madrid en 1702, tras haber permanecido al servicio de Carlos II y Mariana de Neoburgo desde 1692. Aclamado por todos, Giordano trabajó de manera incansable para comunidades religiosas, reyes, príncipes y nobles italianos de Roma (donde completó su formación), Génova, Venecia, Padua, Florencia y, desde luego, Nápoles. En la corte española afianzó su autoridad y fue agasajado por el rey, que en 1694 le nombró primer pintor de cámara y otorgó a sus familiares varias prebendas como reconocimiento a los méritos del artista y a la satisfacción de los soberanos, según relató el entusiasta e hiperbólico Antonio Palomino. Muchos más llegaron a España de la mano de Felipe V: el pintor Michel Ange Houasse (París, 1680-Arpajon, 1730) fue contratado en 1717 y despedido en 1723; su sustituto Jean Ranc (Montpellier, 1674-Madrid, 1735) cargó con la sospecha de haber desencadenado el incendio del Alcázar en la nochebuena de 1734 y, aunque gozó del aprecio de los reyes, no pudo escapar a la incomprensión y el desánimo. Le sustituyó Louis Michel Van Loo (Toulon, 1707-París, 1771), que estuvo aquí entre 1737 y 1752 como retratista oficial; también vinieron el arquitecto y paisajista René Carlier (Francia, ¿?-El Escorial, 1722), los escultores René Fremin (1672-1744, en España 1721-1738) y Jean Thierry (Lyon, 1669-1739), el jardinero Étienne Boutelou y el pintor, arquitecto y favorito de Isabel de Farnesio Andrea Procaccini (Roma, 1671-La Granja, 1734), cuya dilatada estancia (1720-1734) alentó la venida de Sempronio Subisati (Urbino, 1680-Madrid, 1758), Domenico Maria Sani (Cesena, 1690-La Granja, 1773) y varios artífices menores, que originaron cerca de Segovia “un foco de civilización italiana”. Además, llegaron los arquitectos Filippo Juvarra, Giovanni Battista Sachetti o Giacomo Bonavia (Piacenza, 1695-Aranjuez, 1759), mientras otros, como el gran Robert de Cotte (París, 1656-Passý, 1735), enviaron desde la distancia proyectos o dictámenes que ejercieron tanta influencia como las que se realizaron de presencia (fig. 6).
No lo creía así el famosísimo viajero Antonio Ponz (1725-1792), que aprovechó sus desplazamientos dentro y fuera de España para construir aquí la leyenda negra del Barroco local, denigrando -a menudo hasta lo grotesco- las capacidades de invención, la cultura y los demás méritos de sus artífices. Respecto a los proyectos remitidos desde lejos, decía:
No basta inventar un borroncillo, o un modelito de escultura, para que luego, reducidos a grande, el profesor hábil no haya de alterar, quitar o poner para el mayor acierto de su obra. Me parece tan ridículo el que se haga una fábrica en Flandes, hallándose el arquitecto a quien se le encargó, en Italia, como el que se dé una batalla en Francia, residiendo en Siberia el General, de quien se espera la victoria, aunque uno y otro hayan suministrado reglas para el acierto. Mil circunstancias obligan a alterar las ideas proyectadas .
III. VENTURAS Y DESVENTURAS. LA SUERTE DEL VIAJERO, EL RECELO DEL ORIUNDO Y EL TRIUNFO DE LAS NOVEDADES
Los extranjeros recién llegados a Madrid acapararon las empresas regias a despecho de la Real Junta de Obras y Bosques y de los artífices locales, que fueron excluidos o relegados a tareas menores para cumplir el programa de la dinastía entrante. La situación se crispó durante el segundo reinado de Felipe V (1724-1746) y estalló por fin con el oportuno incendio del Alcázar en diciembre de 1734, la rápida designación de Juvarra para proyectar el palacio nuevo y su inesperada muerte. Mientras venía Sachetti, algunos arquitectos de la Villa de Madrid, en su mayoría desconocidos, emprendieron una campaña libresca y nacionalista contra el excluyente dominio de lo foráneo en las artes y la arquitectura cortesanas, lo que les procuraba un evidente descrédito. Cada autor publicó su propuesta para fabricar el palacio nuevo en el solar original, según marcaba la tradición, y todos reivindicaron al unísono la capacidad de los españoles para llevar a cabo esta empresa, incorporando algunos elementos avalados por la historia y la cultura vernácula -de la que se consideraban depositarios- cuya memoria estaba siendo sepultada por los actuales soberanos. La iniciativa no tuvo consecuencias, aunque gracias a ella contamos hoy con un fabuloso e irrealizable proyecto del insigne Pedro de Ribera (Madrid, 1681-1742), arquitecto favorito del corregidor marqués de Vadillo (1646-1729) y del muy culto y cosmopolita marqués Annibale Scotti (Piacenza, 1676-La Granja, 1752), que era consejero de la Farnesio y quien dictaba el gusto cortesano. También nos permite conocer la agitación que hubo en Madrid tras el incendio del Alcázar y la crisis que se cernía sobre los artistas locales, atrapados en una cultura gremial, que sobrevivía a duras penas y estaba llamada a extinguirse por la competencia de las academias oficiales de Bellas Artes.
Las obras del palacio nuevo y el mecenazgo de Felipe e Isabel agudizaron la situación y provocaron, desde 1737, otra oleada de artistas extranjeros en Madrid y los Sitios Reales, esta vez con maestranzas procedentes de la región septentrional del Ticino (hoy, Suiza), que desplazaron a los operarios de la zona por su habilidad y especialización en las renovadas técnicas de la actual arquitectura áulica. Entonces vino el estuquista Pietro Rabaglio (Gandria, 1721-1799) y su hermano arquitecto Vigilio (Gandria, 1711-1800), que conocía bien las obras de Guarino Guarini y de Juvarra, lo que garantizó su éxito y le permitió desarrollar aquí una fructífera carrera respaldado por Annibale Scotti.
La construcción del palacio supuso asimismo una profunda reforma en la administración y gobierno de las Obras Reales, pues Felipe V relegó de sus funciones a la Junta de Obras y Bosques y confió el gobierno y administración de la magna empresa a su secretario de Estado y hombre de confianza José Patiño (Milán, 1666-La Granja, 1736), al tiempo que dejaba la responsabilidad artística y la dirección general en manos de Sachetti. Por expreso deseo del monarca, ratificado en el Reglamento de 1742, además debían ser italianos los directores de cada una de las cuatro partes en las que se dividió la fábrica para agilizar su construcción. También debían serlo los aparejadores de albañilería y la mitad de los oficiales de este ramo, mientras que el aparejador de cantería y los otros oficiales serían españoles, si bien todos con la obligación de sujetarse al modo de trabajo que se estilaba en Italia. El proceso constructivo originó ingentes gastos a la Real Hacienda y grandes desvelos a los responsables de las obras, debido a la especialización y rendimiento que exigían. Consciente del problema, el escultor Gian Domenico Olivieri (Carrara, 1708-Madrid, 1762) abrió una escuela preparatoria de artistas en el taller del palacio y en 1744 elevó al rey un proyecto estatutario para conferir carácter oficial a su experiencia y convertir su escuela en Academia de Artes, lo que no sucedería -como sabemos- hasta 1752. Con este episodio se cerraba una página de la historia de las Obras Reales en España y se iniciaba un proceso de modernización europeísta que culminó con la fundación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, y otras similares en el resto de España.
La hegemonía de artífices extranjeros en la corte de Felipe V determinó el futuro de las artes y la arquitectura en los dominios de la monarquía española y marcó, sin duda, un antes y un después; la afluencia de artistas de otras latitudes no constituyó, sin embargo, un episodio aislado en nuestra Edad Moderna, pues era una práctica frecuente, favorecida por los mismos reyes. La contratación de un artista extranjero -o simplemente ajeno a la plantilla de Obras Reales- para una empresa concreta y de carácter extraordinario no atentaba contra los derechos adquiridos por los empleados de pie fijo, que podían verse favorecidos también por este procedimiento, sino que procuraba a los soberanos un recurso excepcional y muy útil para dinamizar las artes con la introducción de modelos y novedades internacionales, en consonancia con sus gustos personales y sus intereses políticos, mientras los empleados de plantilla atendían los asuntos cotidianos de los palacios y Sitios Reales. La corte española de los Austrias nunca estuvo cerrada a las influencias foráneas y durante siglos dio muestras de prodigalidad en la contratación de artistas o en la adquisición de obras fuera de sus reinos, amparada en su vastedad territorial, en su hegemonía política y en las facilidades que brindaban sus embajadores y agentes artísticos repartidos por Europa y América para el conocimiento, recepción y adquisición de obras de arte, libros, estampas y novedades de todo tipo. El gusto personal de reyes y reinas, las delicadas alianzas matrimoniales y políticas, la fluctuante economía de la hacienda regia y otros muchos factores sociales y culturales resultan asimismo determinantes a la hora de dibujar el mapa, tremendamente rico y complejo, de las deudas contraídas por España con el arte foráneo y viceversa, en un recorrido de doble dirección en el que todas las partes se veían favorecidas y en el que resulta imposible cribar lo propio de lo ajeno.
Esta fructífera y generosa relación de intercambios la percibieron los academicistas como algo positivo cuando se trataba de regresar al canon y la ortodoxia de la antigüedad para superar los desvaríos del Barroco, cuyas cualidades no quisieron ver y no supieron apreciar. Desde su privilegiada posición de académico, el viajero Ponz acuñó y difundió el término “churrigueresco” como depravación de la arquitectura y, al igual que sus correligionarios, incitó siempre que pudo a la destrucción de los altares, transparentes y retablos barrocos que adornaban la mayoría de los templos de España, sin distinguir entre los magníficos, los buenos y los de mero oficio (fig. 7).
Algunas de estas máquinas compartían espacio y protagonismo con otros artefactos góticos que, sin embargo, fueron alabados y respetados por Ponz, a pesar de su acusada ornamentación, su desapego de la antigüedad y su evidente distanciamiento de los cánones clásicos. Él y los suyos importaron la doctrina anti barroca que triunfaba ya en Francia e Italia y cantaron, no sin ciertas reservas, las bondades del cambio de gusto que habían llevado a cabo los primeros Borbones en la corte de Madrid y que, efectivamente, hermanaba a las monarquías europeas. Decididos a construir un relato adecuado a sus actuales intereses, ni supieron ni quisieron ver la heterodoxia que impregnaba algunas de las mejores obras de la antigüedad y que subyacía también en el clasicismo de Juvarra, conscientemente “contaminado” de las heréticas propuestas de Borromini o de Guarini. De hecho, y así lo admiten los grandes protagonistas de la Historia del Arte, hombres y mujeres, fueron los cambios y los intercambios, los préstamos y las infidelidades, las interpretaciones y las innovaciones las que hicieron evolucionar las artes y la arquitectura, gracias a los viajes de artistas y comitentes y a la importación y exportación de ideas y formas que iban de un lado a otro por medio de estampas, cuadros, libros y todos los objetos artísticos imaginables. La meca seguía siendo Italia y, en especial Roma, sobre cuya autoridad incontestable dice Ponz:
Por esta razón principalmente fueron a Roma, que se puede llamar el almacén de todas estas preciosidades de la antigüedad, muchos españoles en el siglo decimosexto, y entre ellos los más célebres de esta Ciudad [Valencia]. De España, y de todo el mundo concurrieron entonces, y después al mismo paraje, y con el mismo propósito infinitos jóvenes ingeniosos, y aplicados, para observar, y estudiar en los residuos de la doctísima antigüedad, con la ventaja de conseguirlo en los propios originales, que ha reservado el tiempo hasta nuestros días (IV, 9).
La nómina de estos viajeros arranca con las famosas “águilas” Bartolomé Ordóñez (Burgos, s. XV-Carrara, 1520), Diego de Siloé (Burgos, ca. 1490-Granada, 1563), Pedro Machuca (Toledo, ca.1490-Granada, 1550) y Alonso Berruguete (Paredes de Navas, ca. 1488-Toledo, 1561), que ampliaron su formación en Italia y pudieron traer a España los principios artísticos y el lenguaje del Renacimiento, animados por la cultura humanista de la corte de Carlos V. A este fructífero intercambio habría que añadir el de los italianos que, sin haber viajado a España, tuvieron a sus reyes entre sus principales mecenas y valedores, como fue el caso del famosísimo Tiziano, a quien Carlos V reconoció como “pintor primero” de la corona para evidenciar una estimación que mantuvo después Felipe II; o los pintores de Italia que se desplazaron hasta Madrid, donde residía ya la monarquía, para trabajar en el obrador del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, a menos de una jornada de la flamante ciudad capital. Contratados por Felipe II vinieron, entre otros, Romolo Cincinnatto, Federico Zuccaro, Pellegrino Tibaldi, Luca Cambiaso o Patricio Caxes; a su presencia hemos de añadir los dictámenes y opiniones sobre el proyecto de la basílica que emitieron desde lejos varios arquitectos coterráneos (Vignola, Galeazzo Alessi o Andrea Palladio) y la Accademia delle arti del Disegno de Florencia. En este mismo sentido habría que considerar el hecho de que Felipe II eligiese a Juan Bautista de Toledo (¿?, ca. 1515-Madrid, 1567) para trazar el monasterio, valorando entre otras cosas su formación y experiencia adquiridas en la fábrica de San Pedro de Roma, al lado de Miguel Ángel, con quien se perfeccionó también Gaspar Becerra. Suma y sigue. A estos intercambios hay que añadir la decisiva y consciente influencia que ejerció la arquitectura de Flandes en la imagen de El Escorial, cuyas cubiertas o chapiteles de pizarra “a la flamenca” harían furor en las Obras Reales y se convertirían, por iniciativa del “felicísimo” viajero Felipe II, en una de sus señas de identidad más reconocibles y perdurables (fig. 8); siglos después, el dictador Francisco Franco se apropió de este rasgo identitario para vincular su imagen triunfal al glorioso imperio de los Austrias. Sin movernos de El Escorial, pero viajando en el tiempo, recordaremos el decisivo papel que desempeñó Giovanni Battista Crescenzi (Roma, 1577-Madrid, 1635) en el proyecto y construcción del panteón regio, al poco de llegar a la corte de Felipe III en el séquito del cardenal Zapata, arzobispo de Toledo y amigo personal de esta noble familia romana. Aristócrata culto y refinado, desde niño cultivó Crescenzi el gusto por las artes y pudo formarse como pintor y tracista en la academia que sostenía su padre en la casa familiar, hasta que Pablo V le nombró superintendente de las obras de la capilla Paolina en Santa Maria Maggiore.
En 1617, con cuarenta años, Crescenzi pasó a Madrid y, según sus biógrafos, en la primera audiencia regaló a Felipe III un bodegón compuesto
con una bellísima muestra de cristales diversamente representados, unos empañados por el hielo, otros con frutos dentro del agua, algunos con vino, varios con apariencias diversas, y la diligencia de esta obra colmó el gusto del rey
El romano afianzó su carrera aquí como arquitecto, pero es significativo que ganase la voluntad del monarca mediante un cuadro delicado y preciosista, idóneo para mostrar su virtuosismo no sólo en la difícil imitación de objetos cristalinos, sino también en la representación de efectos físicos como la transparencia, el empañado o lustre que se produce en las superficies translúcidas por el cambio de temperatura, el fenómeno de la reflexión y la refracción de la luz y otros muchos resultantes de la observación directa y minuciosa de los objetos gracias a los nuevos instrumentos científicos. Enseguida venció Crescenzi el concurso convocado para trazar el panteón de reyes de El Escorial, lo que le enemistó con el maestro mayor de Obras Reales Juan Gómez de Mora (Cuenca, 1586-Madrid, 1648), y emprendió una carrera fulgurante de éxitos personales y profesionales que le permitió obtener varios títulos cortesanos y un hábito de la orden de Santiago, así como liderar la renovación de la arquitectura palaciega hasta su muerte, gracias a la protección consecutiva de Felipe III y el conde duque de Olivares. A su presencia en la corte de Felipe IV habría que sumar la de otros importantes artistas extranjeros que fueron llamados y contratados por el soberano -apasionado de las artes y el coleccionismo- en virtud de su fama, su prestigio y sus raras cualidades artísticas y permanecieron aquí una temporada más o menos larga. La lista la encabeza el culto pintor, arquitecto, diplomático y gran viajero Pedro Pablo Rubens (Siegen, 1577-Amberes, 1640), que se desplazó en dos ocasiones a España, primero a la corte de Felipe III en Valladolid, 1603-1604, y después a Madrid en 1628, una estancia de varios meses que resultaría decisiva para impulsar el ansiado primer viaje de Velázquez a Italia, en 1629, “a ver, especular y estudiar en aquellas eminentes obras, y estatuas, que son antorcha resplandeciente del arte, y digno asunto de admiración”. A instancias de su rey, y en relación con las obras de modernización del Alcázar que estaban a su cargo, Velázquez regresó a Italia y permaneció allí entre 1649 y 1651, a fin de adquirir cuadros y esculturas y contratar fresquistas para el nuevo adorno y disposición del palacio. En su condición de embajador y agente regio, el pintor y arquitecto Diego Velázquez (Sevilla, 1599-Madrid, 1660) procuró la compra de muchas obras de arte y promovió el traslado a Madrid, en 1658, de Dionisio Mantuano (Manzolino, 1622-Madrid, 1683), Agostino Mitelli (Bolonia, 1609-Madrid, 1660) y Angelo Michele Colonna (Cernobbio, 1604-Bolonia, 1687), cuya pintura mural de arquitecturas fingidas o cuadraturas hizo furor dentro y fuera de la corte y transformó varias salas del Buen Retiro, el Alcázar y muchos más palacios e iglesias (fig. 9).
También habían venido a la corte del Rey Planeta los pintores, ingenieros y escenógrafos Cosme Lotti (Florencia, ca. 1571-Madrid, 1643)y Baccio del Bianco (Florencia, 1604-Madrid, 1657) que contribuyeron poderosamente al éxito teatral del Coliseo del Buen Retiro. Y habría que añadir, de nuevo, la influencia que ejercieron otros artistas de excepción como el ya mencionado Gian Lorenzo Bernini (Nápoles, 1598-Roma, 1680); aunque no entró al servicio de la monarquía española, alguna de sus obras vino a parar a la corte y ejerció gran influencia, además de que sus arquitecturas, esculturas y escenografías, garantes de su fama y exponentes de su asombrosa cultura y capacidad de invención, viajaron de aquí para allá en forma de estampas, libros o maquetas, lo que permitió que estuvieran en el ideario de los principales artistas españoles. Así fue con el vilipendiado José de Churriguera (Madrid, 1665-1725), viajero peninsular y libresco que rindió homenaje a Bernini al tallar en forma de escollera o roca viva el zócalo del palacio Goyeneche en Madrid, un tributo de admiración que eliminó sin contemplaciones Diego de Villanueva en 1773, cuando la academia de San Fernando fijó aquí su sede y censuró la fachada del inmueble para borrar el rastro de su autor (fig. 10).
José de Churriguera nunca fue a Roma, aunque pudo llegar hasta ella por medio del estudio y de sus vínculos con otros que sí estuvieron, como los pintores y arquitectos Francisco de Herrera “El Mozo” (Sevilla, 1627-Madrid, 1685) o José Jiménez Donoso (Consuegra, 1632-Madrid, 1690). Los dos completaron su primera formación en Roma y vivieron allí entre 1648 y 1653, cuando la ciudad se encontraba en plena efervescencia creativa y, al prestigio de la antigüedad y el Renacimiento, sumaba las modernas y triunfales invenciones de Bernini, Borromini y Pietro da Cortona. El joven Herrera, que se ganaba la vida pintado bodegones de peces, frecuentó las academias romanas, aprendió la técnica del fresco y estudió las grandezas artísticas de la capital pontificia, lo que, al decir de Palomino, le permitió hacerse “no solo gran pintor, sino consumado arquitecto, y perspectivo”. Su amigo Jiménez Donoso, con quien coincidiría después en Madrid, también prosiguió “sus estudios en las academias de Roma, por espacio de siete años, donde consiguió salir gran pintor, perspectivo excelente y consumado arquitecto”; así lo dice Palomino, que nos informa además sobre un “excelente” y desaparecido tratado que escribió Donoso “de cortes de cantería, y otras curiosidades de Arquitectura, y muy curiosos papeles de perspectiva, rompimiento de ángulos, y figuras fuera de la sección, que cierto era un tesoro, porque fue esmeradísimo en estas cosas”. Algún documento confirma la pericia de Donoso en este tipo de trazas, aún sin localizar o identificar. A la vuelta de Roma y afincados en Madrid, ambos desarrollaron unas fructíferas carreras, pues Herrera llegó a ser pintor de cámara y maestro mayor de Obras Reales, Donoso fue maestro mayor de la catedral de Toledo y ambos realizaron numerosas obras pictóricas y arquitectónicas, aunque estas apenas han sobrevivido por la incuria del tiempo y el furor anti Barroco. Además, promovieron academias y se involucraron activamente en el intenso debate que desde hacía décadas enfrentaba aquí a los arquitectos prácticos como Juan Gómez de Mora, Lorenzo de San Nicolás o José del Olmo, con los especulativos o tracistas como Crescenzi, Diego Velázquez o ellos mismos; aquellos, formados a pie de obra, reivindicaban los aspectos técnicos de la arquitectura y se oponían al intrusismo de los pintores por la fuerte competencia de sus sugestivas trazas y el presunto riesgo que implicaban para la estabilidad del edificio. Estos otros, en efecto, se habían educado en la pintura y profesaban este arte, pero su paso por Roma, sus contactos y su cultura los habían animado a reivindicar su simultánea condición de arquitectos especulativos y su derecho a inventar trazas (que materializarían después los prácticos) valiéndose de su dominio del dibujo descriptivo, la geometría, la perspectiva, la óptica y la composición espacial. El temprano éxito de este grupo, dentro y fuera de Obras Reales, se vio fortalecido por el ilusionismo pictórico y las arquitecturas fingidas de Mantuano, Mitelli y Colonna, cuya presencia sería asimismo decisiva para el cambio de gusto que triunfó en Madrid a mediados del siglo XVII y dio origen a la escuela finisecular de pintores y arquitectos especulativos en la que se insertan Francisco Rizi (Madrid, 1614-El Escorial, 1685), Claudio Coello (Madrid, 1642-1693), Herrera “El Mozo”, Jiménez Donoso y Teodoro Ardemans (Madrid, 1661-1726).
El efecto educativo que Ponz atribuía a Roma se convirtió en nefasta influencia cuando los academicistas evaluaron las capacidades artísticas de Herrera y Donoso, que según ellos erraron en la elección de sus modelos. Siguiendo a Palomino, Ceán Bermúdez confirmó el paso del primero por Roma, si bien “en vez de estudiar el antiguo, y copiar las obras de Rafael y de otros grandes maestros, cuidó sólo del colorido, que también en Roma iba decayendo, y se dedicó a la arquitectura y perspectiva”; más adelante, añade: “Palomino dice que fue un grandísimo arquitecto, y esta aserción tan poco favor hace a Herrera, como al mismo Palomino. ¡Pobre arquitectura! ¡qual estaba entonces! ¡y qué idea formaban de ella nuestros pintores!”. La relativa moderación del académico se explica, en este caso, por los destacados empleos cortesanos que ejerció Herrera y sus incontestables éxitos. No fue, en cambio, tan benevolente Ceán al biografiar a Donoso, para cuyas noticias tergiversa de nuevo las palabras de Palomino sin otra justificación ni apoyo documental que sus prejuicios. Dice así:
Se fue a Roma. Siete años estuvo en aquella capital asistiendo a las academias; más habiéndose dedicado principalmente al estudio de la arquitectura y perspectiva, no cuidó mucho de dibujar por el antiguo, ni de copiar las obras de los grandes maestros. Al cabo de este tiempo, volvió a Madrid con más presunción que ciencia, consistiendo entonces su mérito en el manejo del fresco, y en algunas reglas de perspectiva, sobre el mal gusto de arquitectura que acababa de nacer en Roma, y él propagó en Madrid… Estas y otras obras de mal gusto le dieron nombre de gran arquitecto, y el cabildo de la santa iglesia de Toledo le nombró su maestro mayor… Siguió Donoso trazando iglesias, retablos y palacios, y alterando las reglas y sencillez de la arquitectura… Es bien conocido el estilo de este profesor y no hay que cansarse en describirle. Donoso principió bien su carrera…, pero cuando debía cimentarse en Roma sobre el estudio de los buenos modelos del antiguo, y sobre las obras de los grandes pintores, siguió las huellas de Herrera el mozo, buscando atajos para llegar adonde no se puede sino con trabajo y meditación…
Las críticas feroces de los academicistas viajaron por España y por Europa a lomos de los libros sin imágenes en las que se editaron, e hicieron fortuna gracias a la ilusoria autoridad que otorgamos a las palabras impresas, al apoyo incondicional del Estado y de las academias a esta doctrina anti barroca y al evidente ocaso de una cultura secular. El viaje hacia la Ilustración se hizo en nombre del conocimiento y apelando a la razón, aunque en el camino se destruyeron a conciencia muchas obras tildadas de anti clasicistas, se desacreditó a sus autores y se aniquilaron vestigios de un pasado que hoy debemos recomponer a base de fragmentos y ausencias.
REFERENCIAS
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
20
García Cueto, David. “El viaje a España de Cosme Lotti y las fuentes de Roma, Tívoli y Frascati.” Archivo Español de Arte: LXXX, 319, julio-septiembre 2007: 307-334. https://doi.org/10.3989/aearte.2007.v80.i319.47
21
22
Gautier, Simon. Le clan Scotti. Du duche de Parme et de Plaisance à l’Espagne d’Elisabeth Farnèse, thèse de doctorat de recherche patrimoine sous la direction d’Alexandre Gady (Université Paris-Sorbonne-París IV) et de Beatriz Blasco Esquivias (Universidad Complutense de Madrid). París [s.l.]: [s.a.], edición no venal, 2020.
23
Gautier, Simon. “Isabel de Farnesio (1692-1766) y Annibale Scotti (1676-1752), impulsores del nuevo gusto en la corte de Madrid.” En Blasco Esquivias, Beatriz, Jonatan Jair López Muñoz y Sergio Ramiro Ramírez (ed.). Las mujeres y las artes. Mecenas, artistas, emprendedoras, coleccionistas. Madrid: Abada, 2021.
24
25
26
27
28
30
31
32
Sugranyes Folleti, Silvia. “Italianos y españoles al servicio del programa arquitectónico de los primeros Borbones.” En Bonet Correa, Antonio y Beatriz Blasco Esquivias (dir.). Un reinado bajo el signo de la paz. Fernando VI y Bárbara de Braganza 1746-1759, 135-146. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Secretaría de Estado de Cultura, 2002.
34
35
36
37
Notas
[1] Agradezco a la Revista Quintana y a su director, Alfredo Vigo Trasancos, la invitación a participar en este número dedicado a “Los viajes de Dédalo: artistas e intercambios culturales”.
[2] Gulliver/Swift se burla de los libros de viajes, como el que él mismo protagonizó satirizando este tipo de relatos cada vez más de moda: “La cocina del rey es en verdad un edificio noble, abovedado en la parte superior y de unos doscientos metros de altura. Al horno grande sólo le faltan diez pasos para ser tan grande como la cúpula de San Pablo, que la medí de propio intento a mi regreso. Mas si fuera a describir la parrilla del hogar, las descomunales ollas y pucheros, los cuartos de carne girando en los asadores, con muchos otros pormenores, puede que apenas sí se me creyera; o al menos un crítico severo se inclinaría a pensar que exagero un poco, como suele sospecharse que hacen quienes viajan”. Cito por la edición de
[6] En el libro se representaba por primera vez el ciclo vital de los lepidópteros (huevo, larva u oruga, pupa o crisálida y adulto o mariposa), unificando en una misma imagen sus distintas fases y vinculándolo a la planta alimenticia del insecto, lo que constituía una absoluta novedad.
[8] La leyenda de la piña dice así: “Las largas hojas son ligeramente verde agua por fuera, verdes como la hierba por dentro, rojizas en los bordes, y tienen agudas espinas. La gracia y la belleza de esta fruta son bien conocidas por varios eruditos, y yo me dediqué principalmente a observar insectos”. , Fig. I.
[10] La Bibliothèque d'étude et de conservation de Besançon (Francia) custodia entre sus fondos un ejemplar de las Metamorphosis con exlibris grabado de Zacharias Konrad von Uffenbach (Acceso febrero 26, 2023), https://memoirevive.besancon.fr/ark:/48565/1j69dqfhwrxn/6fbeed21-f7c9-4814-9230-d08927730a90
[11] En la iglesia romana de San Lorenzo in Lucina, una lápida conmemorativa recuerda que el pintor fue sepultado aquí y añade: “Nel 1609 dipinse il cielo stellato, osservandolo con uno dei primi telescopi”.
[12] Por un error, en la página 26 dice “Gran Duque Lorenzo de Medici” donde debería decir Gran Duque Francisco I de Medici.
[18] , 11, afirma que a Juvarra se le contrató “per un periodo abbastanza lungo, 3 anni”. Felipe V asignó al arquitecto un sueldo anual de dos mil pistolas por el tiempo que permaneciese en Madrid, más otras doscientas en calidad de ayuda de costas para realizar el viaje . Pistola es el nombre dado en Italia a las monedas de oro españolas y aquí debía equivaler al doblón. Si consideramos que éste correspondía a poco más de setenta y cinco reales, es fácil comprobar que el sueldo anual de Juvarra ascendería a ciento cincuenta mil reales, aproximadamente, una cantidad muy considerable si la comparamos con los cuatrocientos ducados que percibía cada año el maestro mayor de Obras Reales, algo menos de cinco mil reales,
[20] En fases sucesivas el proyecto tendría que concretarse a una escala practicable, pero la inesperada muerte de Juvarra impide saber cómo habría sido su propuesta definitiva. En 1829, el viajero norteamericano Alexander Slidell Mackenzie afirmó que “se exhibe en Madrid una maqueta de caoba del palacio proyectado, que debe de haber costado por sí sola el precio de una casa tan buena como cualquier persona modesta pueda desear. Este palacio iba a albergar el cuerpo de guardia real, los ministerios, los tribunales y, en fin, todo lo relacionado con la maquinaria del Estado”,
[24] , dice “En La Granja y en Madrid [Ranc] sólo obtuvo un alojamiento mediocre y un taller aún peor. A veces tuvo que soportar críticas malintencionadas. Le pagaban mal, y a la par que trabajaba mucho y lentamente, pasaba largos ratos de espera en los despachos para tratar de conseguir lo que le debían. Su salud parece haber sido deficiente y, en octubre de 1727, se quejaba de los ojos. Tales decepciones, opuestas a las esperanzas que albergó en el momento de su llegada y sufridas por un artista pretencioso, pero ingenuo, le llevaron a veces a elevar el tono de sus reivindicaciones y quejas de una manera que en principio parece ridícula, pero quizá no sea más que lastimosa”.
[26] Más adelante insiste con razón en las ventajas y necesidad imperiosa que tienen los artistas, en especial los arquitectos, de viajar para aprender: “Por eso es importantísimo que los Arquitectos salgan a ver lo que hay de bueno en otras partes. Los profesores más eminentes de Italia se han hecho midiendo, y considerando las perfecciones de la Antigüedad, sobre lo cual han ejecutado tan peregrinas invenciones. De gran importancia es también esto para los Pintores, y Escultores; pero al fin vienen los modelos, y pueden hacer grandes progresos con ellos, y la imitación del natural. Las fábricas no se pueden traer, y con las estampas poca idea se puede formar de los que ellas son. La solidez, la conveniencia, la unidad, y la simplicidad en los edificios, son cosas difíciles de componer: son las que constituyen la verdadera belleza, las que han dado tanta reputación a los primeros artífices; y las que con dificultad llegará a entender profundamente quien no haya visto, y meditado mucho en los originales, considerando maduradamente la razón de cada cosa”,
[38] No hay que olvidar el renovado auge que conoció en el siglo XVIII el Real Coliseo del Buen Retiro, especialmente durante el reinado de Fernando VI y Bárbara de Braganza (1746-1759); gracias al cantante y escenógrafo Carlo Broschi Farinelli (Andria, 1705-Bolonia, 1782) y a otros artistas italianos, las artes escénicas y la música vivieron su Edad de Oro en la corte española.