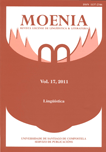1. INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
Aunque se han publicado algunos estudios sobre el español de Nicaragua, mayoritariamente vinculados con el plano fonético o gramatical (Arellano , , , , , , , Matus Lazo , , Quesada Pacheco , , , Ramírez Luengo , , , , , ), lo cierto es que no hay apenas estudios que incidan en las principales producciones lingüísticas del habla nicaragüense (). A pesar de los avances y de los intentos de revalorizar la obra de autores nicaragüenses decimonónicos, a saber, Hermann Berendt (), Juan Eligio de la Rocha () o Mariano Barreto (), todavía queda mucho terreno por explorar, por lo que es conveniente seguir realizando estudios específicos sobre los autores y sus obras y así intentar comprender parte de la realidad lingüística de la Nicaragua del siglo xix.
Para ello, se parte de la idea de Zamorano Aguilar (, ) de que la historia de una lengua no se crea solo a partir de los autores referentes, sino que los autores «menores» o los objetos poco atendidos por la investigación lingüística pueden convertirse en recursos clave para la historiografía lingüística. Además, tal y como afirmó , la metodología historiográfica mixta resulta ser la más beneficiosa para el investigador, pues permite relacionar los rasgos extralingüísticos con las ideas lingüísticas que los intelectuales plasman en los repertorios. Por último, y debido a la hipótesis de que los repertorios lexicográficos recogen en su interior información social y cultural, se intentarán extraer las actitudes lingüísticas de Mariano Barreto a través de su compendio Idioma y letras ().
Así pues, los objetivos que se pretenden cubrir son los siguientes: (1) reiterar el valor de Barreto como pionero en el estudio de la lengua de Nicaragua, (2) dar a conocer uno de sus repertorios Idioma y letras (), (3) observar el cambio de actitud hacia su propia lengua desde la publicación de Vicios de nuestro lenguaje () hasta la impresión de Idioma y letras () y (4) vincular esas actitudes con el marco contextual de la Nicaragua decimonónica.
Para lograrlos, se añaden nuevos datos sobre el periplo vital del autor y se presentan las dos corrientes lingüísticas que convivieron en Centroamérica en el xix, datos esenciales para comprender el cambio de ideología reflejado en Idioma y letras (). Posteriormente, se analiza el interior de su obra en búsqueda de las valoraciones y las connotaciones ―negativas o positivas― de Barreto hacia su propia lengua.
2. MARIANO BARRETO: NUEVOS DATOS BIOGRÁFICOS
Mariano Barreto (1856-1927) nació en Chichigalpa y perteneció a la corriente de intelectuales liberales que defendieron la cultura y la educación centroamericana y que se opusieron a las reglas escolásticas que trataban de prohibir cualquier manifestación cultural de progreso (). Aunque se formó en derecho, fue crítico literario y apasionado de la filosofía y del periodismo, e incluso publicó numerosos artículos en prensa (La revista de Nicaragua, El eco nacional, La Patria) en los que reflejaba no solo su pensamiento político revolucionario, sino también su carácter polemista en cuanto al uso de la lengua (). Después de la impresión de su primera gran obra, Vicios de nuestro lenguaje (), estableció correspondencias epistolares con Marcelino Menéndez y Pelayo, Miguel de Unamuno, Ricardo Palma o Rufino José Cuervo (, ), dio a luz Ejercicios ortográficos (1900) y publicó los dos tomos de Idioma y letras ( y ). Además, y alejándose de lo puramente lingüístico, imprimió Política, religión y arte (1921), Páginas literarias y prosas de combate (1925), De la tierra y del más allá (1926), y dejó repertorios inéditos como Vicios y locuciones usadas en Nicaragua () del que da cuenta en su relación epistolar con Cuervo.
A lo largo de toda su trayectoria, defendió la relevancia de valorar la cultura, el idioma y la educación de su patria, lo que le causó conflictos con los políticos, con los eclesiásticos y con los literatos; e incluso tuvo que exiliarse y permaneció un tiempo en la cárcel (). El propio Rufino José Cuervo valoró la figura de Barreto en el progreso de la lengua en Nicaragua: «conocimiento de su oficio y de su lengua que es la nuestra, pocos lo tendrán como este nicaragüense» ().
3. LAS ACTITUDES LINGÜÍSTICAS EN IDIOMA Y LETRAS (1904)
El repertorio Idioma y Letras consta de dos volúmenes, publicados en 1902 y 1904. El primer tomo recoge, por un lado, las correspondencias epistolares que el nicaragüense mantiene con Francisco Paniagua y Prado y con Enrique Guzmán, y por otro, las críticas lingüísticas que vierte contra intelectuales peninsulares, como Menéndez Pelayo, Clarín, Antonio de Valbuena, etc. El segundo de los tomos, a partir del cual se ha efectuado el análisis, se divide en cuatro partes diferenciadas: «Ahora sí va el prólogo», que permite mostrar el cambio ideológico por parte de Barreto respecto a la publicación anterior de Vicios… (); una relación epistolar entre Barreto y José Casanova, que sirve como introducción a la obra (pp. i a xiii); «Por hablar castellano» (), parte principal del repertorio en el que el autor recopila las conversaciones sobre el idioma castellano que mantuvo con Casanova, y un «Florilegio de poetas y escritores de Nicaragua» () que Barreto introduce «con el fin de hacerle ver nuestro estado de cultura intelectual y el progreso que hemos alcanzado en achaques del idioma» (). Para la presente investigación se han estudiado pormenorizadamente dos de las secciones que conforman el repertorio: «Ahora sí va el prólogo» y «Por hablar castellano», que son aquellas que ofrecen informaciones valiosas para comprender las connotaciones ideológicas del autor hacia la lengua.
Uno de los objetivos del trabajo es observar la ideología que Mariano Barreto proyecta hacia su propia variedad en su repertorio. En este sentido, el concepto de actitud lingüística ha ganado adeptos en la investigación historiográfica (, Gaviño Rodríguez , , , Rivas Zancarrón , , , , , Quesada Pacheco , ), pues permite vincular los rasgos lingüísticos con los factores sociales, culturales e históricos y conseguir así un análisis completo de la obra que es objeto de estudio. El concepto puede definirse de la siguiente manera:
Manifestación de una actitud social de los individuos, distinguida por centrarse y referirse específicamente tanto a la lengua como al uso que de ella se hace en la sociedad, y al hablar de la «lengua» se incluye cualquier tipo de variedad lingüística: actitud hacia estilos diferentes, sociolectos diferentes, dialectos diferentes o lenguas naturales diferentes ().
Por otro lado, la epihistoriografía, que se considera una de las metodologías actuales que se aplican en el ámbito de la historiografía lingüística (HL), es quizá una de las orientaciones más desatendidas por la investigación. Aunque Swiggers fue el primero que se percató de su relevancia en HL, Zamorano Aguilar () amplió el concepto e incluyó en él el estudio de los documentos marginales de un texto como los prólogos, las dedicatorias, las notas al pie, etc. Partiendo de esta idea, una de nuestras hipótesis es que el estudio de esos paratextos, específicamente «Ahora si va el prólogo», ofrece datos necesarios para conocer el cambio ideológico del autor respecto a la lengua. En segundo lugar, en «Por hablar castellano», Barreto y Casanova proyectan las dos tendencias existentes hacia la lengua en el siglo xix: mientras que Casanova representa el casticismo y el purismo de la lengua, Barreto resulta mucho menos crítico con el idioma e incluso en ocasiones valora positivamente los esfuerzos y las mejoras percibidas en los últimos años.
3.1. El cambio de actitud ante el idioma
Mariano Barreto se incorpora dentro de la nómina de intelectuales que conforman la corriente purista y conservadora centroamericana de la segunda mitad del siglo xix (). Estos autores son defensores de la pureza del lenguaje e inician una campaña contra los rasgos dialectales propios de cada variedad con el objetivo de mantener la unidad lingüística en ambos lados del Atlántico. De hecho, comienzan a ver la luz obras que condenan las expresiones que atentan contra esa unidad (). Barreto publica un diccionario de corrección lingüística, Vicios… (), en el que identifica como «incorrectos» y «viciosos» todos aquellos rasgos que se alejan de la lengua normativa peninsular con el objetivo de acabar con la corrupción que invadía al castellano (, Martín Cuadrado 2024). Así pues, en los preliminares de su primer repertorio, se observa cómo el nicaragüense otorga relevancia al uso correcto del idioma para conseguir progresar social y culturalmente (cita 1), y cómo denuncia el uso incorrecto de voces y significados en la variedad nicaragüense (cita 2):
-
1) Manifestación inequívoca de esa cultura, es el uso recto, apropiado, del idioma nacional. No es posible que, hasta las últimas clases del pueblo, por muy adelantado que se encuentre, se expresen con la propiedad debida; pero sí lo es que lo hagan las gentes, no sólo de la Academia, sino también las de una mediana instrucción ().
-
2) Todas las voces criticadas por mí, las he oído en la conversación familiar ó las he visto escritas; con las mismas acepciones que en este libro les doy; y que, comprender en un ensayo como el que ahora publico, todos los significados erróneos con que tantísimas palabras se usan en nuestro país, es por ahora una empresa harto difícil si no imposible ().
Sin embargo, las connotaciones negativas respecto a su variedad fueron cambiando a raíz de los intercambios epistolares que mantuvo con Rufino José Cuervo. De hecho, parece que comenzó a valorar y estimar las voces propias de Nicaragua ya que, a lo largo de los estudios e investigaciones realizadas, se percató de que los españoles no utilizaban mejor la lengua que los nicaragüenses ().
3.2. Ideología en Idioma y letras (1904)
Desde los preliminares es posible presenciar el cambio de actitud de Mariano Barreto. Aunque admite que su anterior propósito era difundir y defender el uso del idioma normativo, «deseoso de difundir en las más humildes clases sociales el conocimiento del idioma castellano» (); afirma tener un nuevo objetivo con su publicación:
-
3) Con tal propósito he escogido un camino en mi concepto nuevo. ¿He traspasado los límites que el buen sentido fija? No lo sé. Lo que sí sé es que vamos entendiendo mal las cosas ().
El purismo defendía un modelo de lengua proveniente de la norma impuesta por el diccionario académico, de las élites cultas y de la lengua escrita de los escritores clásicos peninsulares (). Barreto, alejándose de la ideología percibida en Vicios… (), se posiciona entre la renovación y el purismo, pues aunque es consciente de la importancia del castellano normativo, cree que el uso correcto de una determinada voz viene condicionado por la situación lingüística en la que se utilice (citas 4 y 5). Además, a partir de la cita 6, se muestra cómo el nicaragüense es crítico con el léxico pretencioso utilizado por los escritores del Siglo de Oro.
-
4) Ni lo uno ni lo otro. Ni Don José Casanova, educado á la antigua, ni los modernos reformadores de la lengua en cuanto atañe á la pureza de las costumbres. No puede decirse que tal voz es decente o indecente ,ni que tal otra debe proscribirse por completo del lenguaje común, como tampoco puede afirmarse que un vocablo es en general prosaico ó poético, que todo depende de la oportunidad en que se apliquen ().
-
5) Voces mal recibidas en una visita de etiqueta, no lo son en una de confianza, y mucho menos en íntima reunión de familia. Además, no es lo mismo la palabra hablada que la palabra escrita ().
-
6) Yo de mí sé decir que no me gusta la palabra callejera, ni la que lleva cierta pretensión de honestidad, y que encierra un fondo de malicia ó de excesivo refinamiento moral. Entre clistel, clister ó cristel y ayuda hay un término medio: lavativa ó enema. Yo diría pecho, y no teta, ni glándulas mamarias. Decir posturas de gallina por huevos, y unos tras otros por chorizos, me parece ridículo e inmoral ().
Incluso es en este preliminar donde el autor deja esbozados los propósitos que persigue alcanzar con la publicación de su obra ():
-
7) 1. Llevar el conocimiento del castellano hasta las clases más apartadas de la alta sociedad.
2. Demostrar que no todas las voces estigmatizadas por la gente culta, merecen el estigma.
3. Enseñar las dicciones con que pueden sustituirse las que, con justo motivo debamos desechar.
4. Censurar á los que buscan la moralidad en la forma y no en el fondo.
5. Hacer ver que la América, en achaques de idioma, no está más atrasada que España, y que el pueblo español no maneja más bien su lengua que el pueblo nicaragüense.
Esta cita posibilita extraer ciertas connotaciones ideológicas, a saber, la preocupación por las clases sociales más desfavorecidas, pues el dominio del castellano se ha convertido en uno de los requisitos indispensables para lograr progresar socialmente () (objetivo uno); la eliminación de estereotipos negativos fijados hacia ciertas voces de la lengua, que pueden ser adecuadas en situaciones comunicativas determinadas (objetivo dos); el interés por corregir aquellos términos que están desautorizados justamente (objetivo tres), y la valoración de la lengua de Centroamérica que había quedado relegada a un eslabón inferior respecto al español peninsular y que no merece ser estigmatizada puesto que no existen diferencias notables (objetivo cinco).
En segundo lugar, y tal como se ha presentado, «Por hablar castellano» recoge las conversaciones entre Barreto y Casanova sobre el idioma. José Casanova, aunque de procedencia española, pasa gran parte de su trayectoria vital en la ciudad de Nueva Segovia (Nicaragua), donde trabaja y entabla una relación de amistad con Barreto. Fruto de esa relación, ambos intelectuales dialogan acerca del idioma castellano y confrontan posicionamientos en cuanto al uso de la lengua. Así pues, a través de estos intercambios comunicativos, Barreto describe a Casanova como un exponente de la corriente purista y normativista:
-
8) Don José es un español de buena capa: trabajador, bien educado y generoso; pero tiene un defecto bastante grave: es maniático, y la tema consiste en escribir que todos hablen bien el castellano y que lo escriban correctamente […]. Como consecuencia de su manía corrige al más pintado, sea caballero o señora, gente culta ó rústica […] No hay que desviarse á presencia de él: no hay que atropellar una palabra, ni que hacer uso de un giro incorrecto porque él á nadie perdona ().
Además, Casanova resulta muy crítico con la lengua hablada en Nicaragua. En primer lugar (citas 9‑12), posiciona a la variedad nicaragüense en un plano secundario respecto al español peninsular y crítica, incluso, la identificación de la variedad con la lengua castellana:
-
9) La verdad es que en achaques de idioma, se hallan U.U. a media noche. Ni los que la echan de maestros conocen de la misa la media; y si es que unos pocos, al escribir, no destrozan á cada paso nuestra lengua, al hablarla, le arrebatan toda su dulzura, su gracia, su belleza. El idioma en sus labios es un idioma muerto. Aquí nadie dice tres sino trej; bezo y beso es lo mismo […]. ().
-
10) El que haya oído pronunciar el castellano á personas de alta sociedad en Castilla la Vieja, no creerá que los pueblos de la América Española hablan la misma lengua().
-
11) Además son muchos los que no me entienden, si no les hablo en la endiablada jerigonza de ustedes().
En segundo lugar, se posiciona a favor de la utilización del castellano académico y crítica el uso de la lengua por parte de los nicaragüenses, sobre todo en el plano léxico y semántico:
-
12) Ya verá U., me dijo el fanático de Don José, cómo andan U.U. en asuntos de idioma. Destrozan las palabras, alteran el sentido de ellas, y hacen unos cambios de vocablos injustificables ().
Por el contrario, y a diferencia de Casanova, Barreto muestra una postura mucho más equilibrada. Mientras que en Vicios… (), el autor identificaba como «incorrecto» o «vicioso» cualquier rasgo que se alejase de la norma peninsular (Martín Cuadrado 2024), en Idioma y letras () defiende la inexistencia de disimilitudes entre la lengua hablada en Nicaragua y la utilizada en la Península, pues muchos de los errores que se cometen en el territorio americano son heredados de rasgos utilizados en España (cita 13). Aunque es consciente de que en Nicaragua se cometen incorrecciones a la hora de hablar y escribir (cita 14), argumenta que este desconocimiento no es exclusivo de los países centroamericanos, sino que los españoles incurren en numerosos errores a la hora de expresarse (citas 15 y 16).
-
13) Pero bien, le repliqué, ¿por qué motivo echa U. sobre nosotros ese fardo de errores que heredamos de U.U.? La mayor parte de los vicios que ha censurado son vicios de U.U., y en algunos de ellos incurre no sólo la gente inculta de España, sino los escritores más distinguidos [...] Cobrar por exigir, jalar por halar, pararse los pelos por ponerse de punta, apercatar por percatar, alevós por alevoso, y mil y mil errores más nos han venido de España ().
-
14) No quiero decir, le contesté, que nosotros conocemos bien nuestra lengua; pero tampoco los españoles la conocen, como U. piensa ().
-
15) En la capital de España, en Madrid, centro de ilustración, ciencia, literatura, etc., es escandaloso y denigrante el ver ciertos rótulos, muestras de establecimientos de comestibles y bebestibles [sic], sedería, vino, carne, etc., y además de artes, oficios, industria y comercio; es denigrante, decimos, ver escrito: «se gisan callos» (calle de Toledo) […]. Ya ve U., señor Don José, que no hay que tirar piedras al vecino, cuando nuestro tejado es de vidrio. Pequeñito, muy pequeñito se queda ya el Ce alquila esta casa ante los Se Ben Denen Vras y Kalent erron; y tome en cuenta que España es un foco de cultura europea, y Nicaragua un oscuro rincón del centro de América ().
-
16) Ya se convencerá U., señor Casanova, de que en asuntos de idioma no estamos tan atrasados como U. piensa; y de que ni en ortografía ni en pronunciación nos aventaja el pueblo español ().
Además, no solo equipara el desarrollo del español en España y América, sino que valora positivamente el avance en el estudio de la lengua en Hispanoamérica como consecuencia de que un mayor número de personas haya podido acceder a la instrucción (citas 17, 18 y 19). Incluso se sirve de figuras de autoridad procedentes de los países americanos (Cuervo, Baralt, Bello, Miguel A. Caro, etc.), cuyos trabajos se consideran obras de referencia indiscutibles en lo que se refiere a cuestiones acerca del idioma (cita 20).
-
17) No somos los nicaragüenses los más atrasados, y sobre todo, de algunos años á esta parte, hemos adelantado notablemente ().
-
18) Si en alguna parte, puede decirse, que existe ahora el depósito sagrado del habla castellana, es en Hispano América, mal que pese a algunos presumidos peninsulares, que quieren ver siempre en nosotros una raza degenerada ().
-
19) Pienso que en los últimos veinte años se ha alcanzado un progreso asombroso. Cuando llegaron las Apuntaciones críticas de Don Rufino José Cuervo, incurríamos en la mayor parte de los errores censurados por él; y ahora esas mismas apuntaciones son ya conocidas de gran número de personas ()
-
20) ¿Qué español conoce más a fondo nuestra hermosa lengua que Don Rufino J. Cuervo? ¿quién la ha depurado más de galicismos que Rafael M. Baralt? ¿quién la ha manejado en estos tiempos con más donaire y bizarría que Don Juan Montalvo? ¿qué gramática supera á la de Don Andrés Bello? ¿qué diccionario al de Construcción y Régimen del filólogo bogotano? ¿qué trabajos filológicos aventajan á los de Don Miguel A. Caro? ().
Por otro lado, a pesar de observar un crecimiento notable, Barreto se presenta muy crítico con las instituciones políticas ya que no se han preocupado por mejorar la educación y la cultura de la población nicaragüense y son los culpables del retraso lingüístico experimentado por Nicaragua. De hecho, denuncia las pocas oportunidades que tienen los nicaragüenses de acceder a las obras publicadas por centroamericanos hasta el momento, tales como las Cuestiones filológicas sobre algunos puntos de la ortografía, de la gramática y del origen de la lengua castellana […] (1861) de José de Antonio Irisarri, los Vicios del lenguaje y provincialismos de Guatemala (1892) de Batres Jáuregui, el Diccionario de barbarismos y provincialismos de Costa Rica (1892) de Carlos Gagini, los Hondureñismos: vocabulario de los provincialismos de Honduras (1895) de Alberto Membreño, etc. La imposibilidad de consultar estos fondos impide poseer materiales de los que partir para emprender estudios sobre el español de Nicaragua. Sirva como ejemplo la siguiente cita:
-
21) Bien es verdad que nuestros conocimientos tienen que ser superficiales; porque no hemos tenido ni tenemos profesores de lenguas muertas, que tanto ayudan al estudio de las vivas, ni libros de filología en que estudiar. Apenas conocemos de nombres algunas obras sobre peruanismos, chilenismos, cubanismos, venezolanismos, ni por el forro hemos visto los grandes libros de filología universal. Es increíble que no conozcamos si quiera los trabajos lingüísticos de Irisarri, Batres Jáuregui, Membreño, Gagini, etc., no obstante ser obras escritas por centroamericanos y publicadas en Centro-América ().
Finalmente, los dos interlocutores conversan acerca de la introducción de neologismos en la lengua. Barreto, alejado del purismo radical, se presenta abierto al cambio y es partidario de la renovación de la lengua:
-
22) El cambio de voces o giros en un idioma no implica decadencia: un idioma que permaneciera en absoluto estancamiento, sería un idioma muerto […]. Hay que adoptar las voces y giros bien recibidos, y sobre todo si son correctos. Por ejemplo, yo preferiría el uso del verbo desembarcar al de partir: no diría destetar pudiendo decir despechar, ni preguntaría si una señora está para parir, si es igualmente castellano preguntar si está próxima a dar a luz ().
Esta reflexión sobre el tratamiento de los neologismos resulta relevante, pues refleja de manera evidente el cambio de pensamiento en el autor. En Vicios… (), Barreto denunciaba la entrada de voces nuevas ya que, bajo su punto de vista, solo desfiguraban y alteraban las construcciones propias del idioma:
-
23) Dicho se está que en la amplia generalidad de ese criterio caben desahogadamente los neologismos innecesarios ó en que se prescinde de las reglas de recta derivación, y que usurpan el lugar correspondiente a voces castizas, relegadas injustamente al olvido; la restauración inoportuna y sistemática de arcaísmos con que la pedantería afea el lenguaje, introduciendo en él oscuridad y afectación; el empleo de voces exóticas y de construcciones extrañas al genio del habla nativa; en una palabra, cuantos absurdos pueden producir á un tiempo el descuido, la ignorancia y la moda. ().
-
24) No vacilan en sembrar el lenguaje de neologismos extravagantes, si los consideran expresivos, en plagarlo de esdrújulos caprichosos con que piensan darle musical suavidad, y en desfigurarlo con la adopción de construccionescontrarias á su índole y á las leyes inflexibles de su sintaxis ().
4. CONCLUSIONES
El análisis de Idioma y letras () permite contemplar el cambio ideológico del autor respecto a su primer repertorio lexicográfico, Vicios de nuestro lenguaje (). En un primer momento, Mariano Barreto, de acuerdo con las posturas de Andrés Bello o Juan Eligio de la Rocha, fue seguidor de la corriente purista y conservadora y denunció cualquier rasgo que se alejase de la norma académica y peninsular. Sin embargo, su concepción lingüística se fue modificando a lo largo de su trayectoria vital y comenzó a estimar y valorar el lenguaje propio de Nicaragua. El estudio realizado ha posibilitado extraer ciertas actitudes lingüísticas positivas hacia su variedad, lo que posiciona a Barreto en una tendencia intermedia entre el purismo y el americanismo de la época, y contrasta con la doctrina defendida por Casanova, integrante del movimiento purista y defensor del castellano normativo y peninsular.
Aunque Barreto es consciente de la existencia de errores en el idioma, argumenta que este tipo de incorrecciones se dan igualmente en territorio peninsular y que no son muchas las diferencias en el modo de usar la lengua entre españoles y nicaragüenses. Además, incide y valora positivamente las mejoras percibidas en el uso de la lengua y en los niveles de alfabetización de Nicaragua en los últimos años, critica a las autoridades por el desinterés en la instrucción y en la educación del pueblo nicaragüense, y se muestra partidario de la incorporación de voces nuevas al idioma, rasgo que evidencia el cambio de ideología en el autor.
La metodología historiográfica empleada en la investigación resulta beneficiosa ya que permite observar cómo Mariano Barreto, teniendo como referencia las dos corrientes existentes hacia la lengua en este momento, modifica su postura ideológica: mientras que en Vicios… () se adscribe al movimiento conservador, en Idioma y letras () manifiesta una posición intermedia y defiende el progreso lingüístico de Nicaragua. Gracias a este enfoque se comprende el porqué de la inclusión de ciertas informaciones en su colección: la crítica a las autoridades, lo que le llevó al exilio y a la cárcel; el interés por la educación y la lengua, pues se le consideró uno de los primeros nicaragüenses interesados en esta cuestión, y la lucha incesante por lograr que el país progresase educativa y culturalmente.
Por otro lado, y gracias al análisis del prólogo, ha sido posible advertir numerosas connotaciones ideológicas que no se reflejan en el interior del cuerpo del texto, lo que manifiesta la importancia de los prelminares como fuente epihistoriográfica, pues las páginas paratextuales ofrecen datos esenciales para comprender el o los fenómenos que son objeto de estudio.
Con todo lo expuesto, la finalidad principal es traer al presente la figura y la obra de autores que no han suscitado el suficiente interés en la investigación, pero cuyas contribuciones resultan ser una base fundamental para comprender la historia de la lengua en Nicaragua, objetivo al que se pretende contribuir con el análisis de otros repertorios, igualmente silenciados a lo largo de los siglos.
Referencias bibliográficas
1
2
3
4
5
6
8
10
Bastardín Candón, T. (2020): “Noticias sobre las hablas andaluzas en la prensa decimonónica: entre el tópico lingüístico y la realidad dialectal”. En M. Rivas Zancarrón & V. Gaviño Rodríguez (coords.): Creencias y actitudes ante la lengua en España y América (siglos xviii y xix). Madrid: Iberoamericana Vervuert, 17-44. En línea: https://doi.org/10.31819/9783968690278-002.
11
12
13
Buzek, I. (2020a): “Actitudes lingüísticas negativas en el Diccionario de Mejicanismos de Feliz Ramos i Duarte”. En M. Rivas Zancarrón & V. Gaviño Rodríguez (eds.): Creencias y actitudes antes la lengua en España y América (siglos xviii y xix) Madrid: Iberoamericana Vervuert, 251-74. En línea: https://doi.org/10.31819/9783968690278-012.
14
15
16
García Folgado, M. J. (2020): “Creencias y actitudes sobra la lengua de enseñanza en la España del siglo XIX”. En M. Rivas Zancarrón & V. Gaviño Rodríguez (coords.): Creencias y actitudes ante la lengua en España y América (siglos XVIII y XIX) Madrid: Iberoamericana Vervuert, 67-84. En línea: https://doi.org/10.31819/9783968690278-004.
17
Gaviño Rodríguez, V. (2014): “Influencia de la Real Academia Española en tratados de enseñanza del español para italianos en el siglo xix”. En F. San Vicente Santiago, A. Lourdes de Hériz Ramón & M. E. Pérez Vázquez (coords.): Perfiles para la historia y crítica de la gramática del español en Italia: siglos xixyxx: confluencia y cruces de tradiciones gramaticográficas. Bologna: Bononia University Press, 223‑39.
18
Gaviño Rodríguez, V. (2020): “Ideologías lingüísticas en la prensa española del siglo xix: neógrafos frente a academicistas por la ortografía del español”. En B. Alonso Pascua [et al.] (ed.): Lazos entre lingüística e ideología desde un enfoque historiográfico (ss. xvi-xx). Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 85-104. En línea: https://eusal.es/index.php/eusal/catalog/view/978-84-1311-432-3/5548/6262-1.
19
Gaviño Rodríguez, V. (2023): “La función ideologizadora de El Educador y el Semanario de Instrucción Pública y el principio del fin de la época dorada de las propuestas de reforma ortográfica en España”. Études romanes de Brno 1, 69-85. https://doi.org/10.5817/erb2023-1-5.
20
Herranz Herranz, A. (2002): Política del lenguaje en Honduras, 1502-1991. Tesis doctoral (defendida el 9/10/1993). Universidad Complutense de Madrid. En línea: https://produccioncientifica.ucm.es/documentos/5d1df5ff29995204f765e381.
22
25
Martín Cuadrado, C. (en prensa): “Los preliminares, medio para las actitudes ideológicas hacia la lengua de Nicaragua en el siglo xix: Mariano Barreto y su obra Vicios de nuestro lenguaje (1893)”. En M. Galeote et al. (eds.): Medio siglo del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía (1973-2023). Bern: Peter Lang.
26
Martín Cuadrado, C. (2024a): “Barbarismos, vicios e incorrecciones. Las actitudes lingüísticas percibidas en Equivocaciones de los centroamericanos al hablar castellano (1858) de Juan Eligio de la Rocha”. LEXIS 48/2, 713-37. En línea: https://doi.org/10.18800/lexis.202402.004.
27
Martín Cuadrado, C. (2024b): “¿Gozaba de prestigio la lengua de Nicaragua en el siglo xix? Clasificación de las actitudes lingüísticas negativas en Vicios de nuestro lenguaje (1893)”. Études Romanes de Brno 45/1, 30-54. En línea: https://doi.org/10.5817/ERB2024-1-3.
28
29
30
Matus Lazo, R. (1992): “Aportes para un estudio sobre el habla nicaragüense”. En J. E. Arellano (ed.): El español de Nicaragua y Palabras y modismos de la lengua castellana, según se habla en Nicaragua [1874] de C. H. Berendt.Managua: Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica / Academia Nicaragüense de la Lengua, 47-62.
31
32
33
34
Pato, E. (2018): “Principales rasgos gramaticales del español en Nicaragua”. Zeitschhriftfür romanische Philologie 134/4, 1059-1092. https://doi.org/10.1515/zrp-2018-0070.
35
36
37
Quesada Pacheco, M. Á. (2019): “El voseo panameño: situación actual y actitudes ante su uso”. Revista de Filología y Lingüística de la Universidad de Costa Rica 45/1, 227‑45. https://doi.org/10.15517/rfl.v45i1.36737.
38
Quesada Pacheco, M. Á. (2020): “Actitudes hacia las lenguas indígenas centroamericanas en el siglo xix”. En M. Rivas Zancarrón & V. Gaviño Rodríguez (coords.): Creencias y actitudes ante la lengua en España y América (siglos xviiiyxix).Madrid: Iberoamericana Vervuert, 323-39. https://doi.org/10.31819/9783968690278-015.
39
Quesada Pacheco, M. Á. (2021): “Dialectología histórica del español de América Central. Nivel fonético-fonológico”. Revista de Historia de la Lengua Española 16, 67-100. https://doi.org/10.54166/rhle.2021.16.06.
40
41
Ramírez Luengo, J. L. (2018): “Manos inhábiles e historia del español de América: un ejemplo de la Nicaragua dieciochesca”. Anuario de Letras 6/1, 251‑76. https://doi.org/10.19130/iifl.adel.6.1.2018.1483.
42
43
Rivas Zancarrón, M. (2019a): “Actitudes explícitas antes el resalte gráfico en la tradición discursiva periodística española de los siglos xviii y xix”. Anuario de Letras. Lingüística y Filología 7/1, 1‑35. https://doi.org/10.19130/iifl.adel.7.1.2019.1534.
44
Rivas Zancarrón, M. (2019b): “Actitudes lingüísticas implícitas y explícitas en la tradición discursiva epistolar en América y España (ss. xviii y xix)”. Boletín de la Real Academia Española 99/320, 835‑84. https://revistas.rae.es/brae/article/view/203.
45
Rivas Zancarrón, M. (2023): “Hacia una conciencia de norma lingüística en los espacios de opinión pública de la Nueva España y de los primeros años de la Independencia mexicana”. Études romanes de Brno 1, 163‑92. En línea: https://doi.org/10.5817/erb2023-1-10.
46
Rosales Solís, M. A. (2010): “El español en Nicaragua”. En M. Á. Quesada Pacheco (ed.): El español hablado en América Central. Nivel fonético. Madrid: Iberoamericana Vervuert, 137‑54. En línea: https://doi.org/10.31819/9783865278708-006.
47
Sánchez Méndez, J. (2011): “Ideología y modelos lingüísticos: Andrés Bello y la Ilustración hispanoamericana”. Cuadernos de Ilustración y Romanticismo 17, 1‑27. En línea: https://doi.org/10.25267/cuad_ilus_romant.2011.i17.03.
48
49
50
51
53
54
55
Zamorano Aguilar, A. (2018). “Series textuales y gramaticalización de categorías morfológicas en la España del primer tercio del siglo xx. A propósito del Tratado elemental de la lengua castellana de Rufino Blanco Sánchez (1868-1936)”. Pragmalingüística 26, 407‑41. En línea: https://doi.org/10.25267/pragmalinguistica.2018.i26.20.
Notas
[1] El ejemplar (REF: 25850) se ha consultado en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (Buenos Aires, Argentina). Información paleográfica de la portada del repertorio: Idioma y letras | tomo II | (por hablar castellano-florilegio | de poetas y escritores | nicaragüenses| obras del mismo autor | vicios de nuestro lenguaje, I tomo | ejercicios ortográficos, I tomo | idioma y letras, 1º tomo | idioma y letras, 2º tomo | al imprimirse: | vocabulario de voces y giros usados en Nicaragua, 1º tomo | Leon de Nicaragua | Librería de Leonardo Arguello-editor | calle de Cristo, nº 29 | 1 de Enero de 1904.
[2] En el presente estudio analizamos el segundo de los volúmenes de esta obra. En fecha reciente hemos podido localizar y consultar de manera presencial un ejemplar del primero en la Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander (sig. 36221).
[3] Barreto en una de esas cartas incorpora lo siguiente: «le envío á U. por el correo ordinario las pruebas del libro en que publico nuestras conversaciones (referentes al idioma castellano), para que les haga las enmiendas que juzgue convenientes» (). El estado del repertorio es malo, por lo que en ocasiones ha sido imposible consultar algunas páginas.
[4] El movimiento purista o conservador, encabezado por Andrés Bello, sancionaba cualquier rasgo lingüístico que se alejase del español académico y peninsular. Los principales seguidores de esta tendencia en Nicaragua fueron Juan Eligio de la Rocha, Mariano Barreto o Enrique Guzmán Selva. Paralelamente, existió otra tendencia de corte americanista que pretendía valorar y estudiar las hablas indígenas en un intento de revalorización. En Nicaragua, dentro de esta segunda corriente, destacó la labor de Hermann Berendt y Anselmo Fletes Bolaños.
[5] A través de las entradas que conforman el cuerpo del texto del diccionario, se perciben las actitudes lingüísticas de Mariano Barreto. El intelectual se centra en las incorrecciones léxicas y semánticas, y son menos censurables los aspectos fónicos y ortográficos. Para conocer y profundizar en las ideologías lingüísticas percibidas en Vicios… (), consúltese Martín Cuadrado (2024).
[6] Subrayado propio, al igual que en las próximas citas sangradas. La ortografía reflejada es la del manuscrito original.
[7] Esta correspondencia se encuentra en Boletín nicaragüense de bibliografía y documentación (núm. 15), publicado en .
[8] Por ejemplo, en Vicios… () cataloga como incorrecta la voz balandronada y añade lo siguiente: «en lugar de balandronada digamos baladronada que es como dicen los que hablan castellano».
[9] No hay que olvidar que a finales del siglo xix la mayoría de la población en Nicaragua era analfabeta y no tenía acceso a la educación (Molina Jiménez 2002).
[10] Desde la creación de la Real Academia Española en 1713, la Institución se convierte en el modelo prestigioso y normativo que representa la unificación y perfección de la lengua. De hecho, influye notoriamente en la mayoría de los repertorios publicados en España y en Hispanoamérica desde el siglo xviii (, . Para profundizar en la historia de la RAE consúltese la obra de . Por otro lado, las políticas lingüísticas de los países centroamericanos abogaron por un uso exclusivo del castellano como consecuencia de la identificación de la lengua como principio de cohesión y unificación nacional (, ).