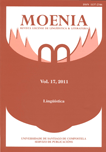El campo de los estudios lingüísticos ha sido objeto, en las últimas décadas, de una auténtica revolución instrumental debido a la invención de las computadoras personales y el desarrollo de las nuevas tecnologías (). La progresiva expansión de la lingüística de corpus, cuya principal contribución metodológica radica en que permite hacer acopio de muestras de uso real, actualmente digitalizadas en repertorios informáticos, ha permitido aumentar la base empírica disponible para lenguas con una extensa tradición descriptiva, como el inglés o el español. Sin embargo, en el caso de lenguas minoritarias o escasamente estudiadas constituye todavía una perspectiva relativamente incipiente, si bien «lo esperable y deseable es que cada vez tengamos más datos y más corpus sobre más lenguas» (). En este contexto es donde debemos enmarcar la valiosa aportación de María Álvarez de la Granja y Vítor Míguez, editores del Anexo 84 de Verba: Anuario de Filoloxía Galega, un volumen colectivo que reúne varios estudios de corpus sobre la redacción académica en lengua gallega.
La motivación detrás de la obra surge, como los propios editores manifiestan en la «Introdución» (pp. 5-19), a partir de la constatación de la «existencia de certos problemas na producción escrita en lingua galega do estudantado de Galicia» (p. 7), si bien destacan que «a obra non ten como obxectivo principal ofrecer propostas didácticas, senón describir e explicar os problemas encontrados» (p. 8). Para elaborar sus estudios, los autores recurren a una fuente común, la base de datos CORTEGAL (Corpus de textos galegos escritos por estudantes no ámbito académico), en la que, partiendo de la perspectiva del «Análisis informatizado de errores» (Dagneaux et al. 1989), se anotaron y codificaron formas no estándar en seis niveles lingüísticos: ortográfico, morfológico, léxico, semántico, sintáctico y discursivo. Al margen de la introducción, cada uno de los ocho capítulos en los que se estructura el libro se centra en los problemas detectados en distintos niveles, reflexionando sobre sus consecuencias para el adecuado desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado (). Este es el eje principal del volumen y el hilo conductor que otorga coherencia a las aportaciones, que muestran diferentes posibilidades de explotación de CORTEGAL para indagar en las necesidades de los aprendices de gallego, por lo que se trata de un corpus especializado y de orientación aplicada ().
Para comprender adecuadamente el alcance de los resultados obtenidos en cualquier estudio de corpus es necesario ofrecer primero una caracterización de la base de datos, labor de la que se encargan Álvarez de la Granja y Rodríguez Rodríguez en «CORTEGAL, Corpus de textos galegos escritos por estudantes no ámbito académico. Deseño do corpus e caracterización dos textos» (pp. 20‑92). Por un lado, se exponen las principales líneas metodológicas empleadas en su proceso de construcción y se realiza una descripción de los textos, incidiendo en sus posibles limitaciones, derivadas principalmente del contexto de producción, puesto que se trata de ejercicios realizados en el marco de las pruebas de evaluación de bachillerato de acceso a la universidad (ABAU) del año 2017. En total, la muestra está compuesta por un millar de textos de carácter argumentativo, con una extensión de entre 200 y 250 palabras, cuyo proceso de transcripción y codificación se realizó mediante la plataforma TEITOK (), «de gran interese para o tratamento de textos manuscritos pola posibilidade de combinar anotacións lingüísticas (lema, categoría morfosintáctica…) e textuais (fragmentos borrados, cursivas...)» (p. 27). En este sentido, en CORTEGAL el tratamiento y anotación de las formas no estándar se realiza mediante un sistema propio de tipo multinivel, «que permite a asignación de formas normalizadas en diferentes dimensións lingüísticas» (p. 41). Las autoras acompañan su detallada explicación con imágenes y gráficos muy ilustrativos para comprender el funcionamiento de la plataforma a la hora de visualizar y recuperar la información. Por otra parte, también aportan datos cuantitativos generales sobre el repertorio: número total de palabras, densidad léxica, longitud de los enunciados o frecuencia de errores, entre otros. Así pues, este capítulo cumple la función de describir las propiedades básicas del corpus y de la muestra y actúa como marco para comprender adecuadamente los estudios presentados a continuación.
A partir de aquí, cada uno de los seis capítulos restantes analiza y trata de explicar los problemas detectados en diferentes niveles lingüísticos. Así, en «Análisis da acentuación gráfica a través do corpus CORTEGAL» (pp. 93‑114), Lorenzo-Herrera y López-Sández se ocupan de «un dos aspectos que concentra un número máis elevado de anotacións» (p. 93). Con el objetivo de identificar las cuestiones ortográficas que mayor dificultad plantean a los estudiantes, rastrean en el corpus tres tipos de desvíos relacionados con la colocación acentual: omisión, adición y desplazamiento. Encuentran que el error más habitual es la omisión, con mucha diferencia, y que las palabras agudas suelen ser las más afectadas. En cuanto a sus causas, reportan que más del 80 % de los errores identificados se originan a partir de algún tipo de interferencia con el castellano. Estos resultados tienen importantes consecuencias en el plano didáctico y, de hecho, conducen a las autoras a reflexionar sobre la necesidad de replantear las metodologías empleadas para la enseñanza de la ortografía en gallego, ya que los datos demandan la implementación «dun tratamiento integrado de linguas que poña o foco nos aspectos diferenciais dos sistemas lingüísticos» (p. 111). El Tratamiento Integrado de las Lenguas (en adelante, TIL), que tiene raíz en las propuestas teóricas de , es particularmente efectivo en contextos de lenguas minoritarias: permite una adecuada comparación y reflexión interlingüística, ayuda a reducir las interferencias ―y, por consiguiente, los errores― y contribuye a transmitir actitudes positivas hacia ambas lenguas ().
Otra de las principales deficiencias que presenta el alumnado con la escritura académica en gallego se encuentra en las desviaciones léxicas, cuestión de la que se encarga Álvarez de la Granja en el capítulo más extenso del volumen, «O léxico non estándar en CORTEGAL» (pp. 115-202). La autora analiza un total de 3025 expresiones y clasifica los desvíos mediante tres etiquetas diferentes: sustituciones, modificación de género y desplazamiento acentual. Para interpretar adecuadamente los resultados obtenidos, Álvarez de la Granja opta por consultar la presencia de las desviaciones léxicas en otros corpus, tanto de gallego elaborado (Corpus de referencia do galego actual, CORGA, y Tesouro informatizado da lingua Galega, TILG) como popular (Tesouro do léxico patrominal galego e portugués, TLPGP), y recoge estos datos comparativos en un interesante apéndice que acompaña al capítulo. Si bien este tipo de desvíos no parecen especialmente frecuentes en CORTEGAL, y teniendo en cuenta que no se pueden atribuir únicamente al desconocimiento de la norma estándar, los datos apuntan hacia una serie de formas en las que conviene incidir en el proceso didáctico, puesto que el 90 % de los desvíos son transferencias relacionadas, directa o indirectamente, con el castellano, ocupando las importaciones directas más del 72 %. Estos resultados, similares a los del capítulo precedente, refuerzan de nuevo la necesidad de aplicar en las aulas un enfoque integrado con el que lograr una interacción continua entre las dos lenguas y una concienzuda reflexión sobre sus diferencias, «evitando outorgarlle ao galego, como adoita ser habitual, un papel secundario» (p. 183).
En el quinto capítulo, «A posición do pronome persoal átono con formas verbais finitas no corpus CORTEGAL» (pp. 202‑52), Xosé Antonio Fernández Salgado pone el foco sobre una de las particularidades morfosintácticas del gallego frente a otras lenguas romances: la colocación pronominal átona. A partir de una muestra de casi 1600 pronombres, presta atención a diferentes contextos sintácticos y factores que pueden influir en su desplazamiento, para lo que estudia casos de enclisis y proclisis, tanto canónicos como no canónicos. En los datos analizados, solamente encuentra «un 5,2% de malas colocacións pronominais, unha porcentaxe que consideramos pouco elevada» (p. 233); además, es más habitual la presencia de enclisis por proclisis, casos que podrían interpretarse como ultracorrecciones, que de colocaciones proclíticas por enclíticas, las cuales parecen ser producto de interferencias con el castellano. A pesar de su baja frecuencia, los desvíos detectados constituyen casos significativos e importantes, que revelan un problema en el aprendizaje de la norma estándar del gallego. Por su minuciosidad, el análisis ofrecido por Fernández Salgado permite identificar diferentes contextos distribucionales potencialmente complejos para el alumnado y que, por tanto, deberían tener cabida en las clases de lengua gallega al abordar la colocación pronominal. Una vez más, pues, los resultados sugieren la necesidad de revisar la programación curricular para abordar estas cuestiones que plantean dificultades a los estudiantes.
Francisco Cidrás contribuye al volumen con un capítulo titulado «Sempre concordamos co que pensamos. Unha aproximación á análise da concordancia baseada nos erros» (pp. 253‑86). El autor se centra en los problemas del alumnado con la concordancia en gallego y encuentra que pueden implicar a tres categorías gramaticales: número, género y persona. La mayoría de las colocaciones no canónicas, que habitualmente afectan al número, «son produto e manifestación dalgún tipo de desaxuste entre a conceptualización semántica da mensaxe e a súa codificación gramatical na oración» (p. 270). Con el fin de corregir esta situación, Cidrás considera que los errores han de ser aprovechados en el aula como una oportunidad para fomentar, a través del análisis sintáctico, una reflexión verdaderamente significativa, lo que supone convertirlos en una herramienta positiva a partir de la cual el alumnado pueda construir progresivamente su propio saber gramatical. Por su naturaleza, la concordancia es un fenómeno idóneo en este sentido, dado que en gallego existen diferentes opciones para materializarla, con distintas implicaciones semánticas y pragmáticas. De este modo, el análisis sintáctico contribuye a hacer explícitos, a través de la reflexión, los motivos que conducen al hablante a optar por unas posibilidades frente a otras, atendiendo al contenido del mensaje, al discurso y al contexto comunicativo. Para ilustrar su utilidad como recurso didáctico, Fernández Salgado finaliza su aportación ofreciendo un ejemplo de actividad basada en un caso extraído del propio CORTEGAL.
El séptimo capítulo se centra, asimismo, en una cuestión gramatical concreta y específica, aunque vinculada con estrategias discursivas: «Procedementos de xeneralización e marcado da implicación no corpus CORTEGAL: entre a linguaxe académica e o rexistro coloquial da lingua» (pp. 287‑322). El objetivo de Carme Silva, autora del estudio, es profundizar en los procedimientos formales existentes en gallego para expresar la relación entre lugares comunes y la perspectiva del hablante en la producción de textos argumentativos. Para ello analiza diferentes mecanismos, desde el uso de distintas personas en las formas verbales hasta pronombres o estructuras pasivas, y encuentra que el alumnado no hace uso de todos los medios constructivos disponibles en gallego para lograr la adecuación en el registro académico, de tal modo que son aquellos comunes con el registro coloquial los que tienen una presencia notable. El trabajo de Silva identifica con claridad una serie de recursos en los que se debería insistir en el proceso didáctico, encaminados a dotar al alumnado de una mayor variedad de mecanismos con los que alcanzar la adecuación. Es clave insistir, a este respecto, en que esta no implica únicamente a la selección léxica, sino que la enseñanza «deberá situar a alternancia de estruturas entre rexistros no lugar que lle corresponde para un adecuado manexo da variedade formal» (p. 319). Los resultados de este trabajo, pues, suponen una valiosa orientación para que los docentes de gallego mejoren las habilidades pragmático-discursivas de su alumnado.
El volumen finaliza con la aportación de Vítor Míguez, «A expresión da incerteza nos textos de CORTEGAL: un achegamento paradigmático» (pp. 323‑50), cuyo objetivo es profundizar en el conocimiento del sistema modal epistémico de la lengua gallega. En concreto, el autor pretende exponer los factores que guían la selección de los diferentes recursos formales disponibles y se centra, para cumplir con este fin, en el uso de adverbios, auxiliares, predicados adjetivos y verbos cognitivos. Analiza un total de 568 tokens, que anota en función de nueve variables, partiendo del enfoque paradigmático de y en combinación con otros rasgos sintácticos de la estructura informativa. Los resultados obtenidos sugieren que estas cuatro expresiones se ajustan a tres perfiles funcionales: adverbios y auxiliares actúan como variantes del mismo perfil y son los que mayor flexibilidad presentan; los adjetivos son los menos frecuentes, dado que constituyen el tipo más especializado; por último, los verbos cognitivos tienen una notable presencia, en parte condicionada por la tipología textual de la muestra, ya que su uso es sensible a factores discursivos. Además, Míguez constata que la expresión de incerteza en CORTEGAL está más vinculada con la formulación de hipótesis que con la necesidad de atenuar la fuerza de las afirmaciones realizadas, puesto que los estudiantes parecen conceder cierta importancia a la visibilización de la opinión personal en la elaboración de sus discursos. Aunque se constata cierto manejo de las principales estrategias para cumplir con este fin, los datos muestran una clara preferencia por un limitado número de elementos y, de nuevo, «non sorprende que as formas que resultan máis desfavorecidas sexan aquelas non coincidentes co castelán» (p. 344). Así pues, Míguez comparte con los restantes autores del volumen la necesidad de proporcionar al alumnado, a través del proceso de enseñanza, una mayor variedad de herramientas con las que construir adecuadamente sus discursos.
Como se deduce a partir del resumen proporcionado, la obra está perfectamente organizada y estructurada, de manera que, tras la introducción y un primer capítulo que describe las características básicas de CORTEGAL, cada uno de los estudios presentados a continuación da cuenta de distintas posibilidades de explotación del repertorio en diferentes niveles lingüísticos, desde la ortografía hasta procedimientos discursivos vinculados a la producción de textos con carácter argumentativo. Todas las aportaciones detectan y profundizan en carencias que los estudiantes presentan en la redacción académica en gallego y los investigadores comparten un mismo enfoque a la hora de abordar los datos, combinando técnicas cuantitativas y cualitativas, lo cual contribuye a otorgar coherencia al volumen. Esta metodología mixta es, además, particularmente adecuada para analizar formas no estándar en la expresión escrita, puesto que la observación cualitativa permite indagar en el uso de determinados elementos lingüísticos que, a pesar de su baja frecuencia, son significativos y relevantes para el adecuado desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado. Los autores, pues, no se limitan a documentar los desvíos y a informar de su rentabilidad, sino que ofrecen una valoración de sus posibles causas, si bien todas las interpretaciones se realizan con cautela y teniendo en cuenta las posibles limitaciones de la muestra.
Las distintas aportaciones del volumen suponen un modelo sobre el modo de trabajar con repositorios de datos lingüísticos, por lo que nos encontramos ante una contribución pionera y muy necesaria en el contexto académico de Galicia, dado que inicia un camino que apenas ha comenzado a recorrerse en lengua gallega: el análisis conducido por datos de corpus (). Si bien disponemos de repertorios importantes, como los ya mencionados CORGA o TILG, todavía necesitamos elaborar y diseñar más corpus en determinadas parcelas de la investigación lingüística, como en el ámbito de la adquisición de la lengua o en el campo clínico. Si no queremos quedarnos atrás en el marco internacional, es fundamental seguir elaborando corpus, de diferente tamaño y propósito, que permitan disponer de datos empíricos con los que realizar análisis serios y rigurosos, vinculados la situación y las necesidades del gallego. En este sentido, el volumen que nos atañe constituye, desde el momento de su publicación, un referente imprescindible, por cuanto supone el primer trabajo que estudia la escritura académica a partir de datos de corpus de aprendices, ilustrando la utilidad que los repositorios lingüísticos tienen para detectar, estudiar y solucionar problemas reales (). Esto es especialmente significativo para una lengua como el gallego, teniendo en cuenta que en las últimas décadas se está produciendo un paulatino descenso de su conocimiento, extensión y uso por parte de las capas más jóvenes de la población. La lingüística de corpus puede desempeñar un papel clave a la hora de corregir esta situación, en la medida en que recursos como CORTEGAL ponen a disposición de los investigadores una considerable cantidad de datos empíricos a partir de los cuales identificar necesidades formativas a las que dar respuesta en las aulas mediante estrategias pedagógicas verdaderamente efectivas. No debemos olvidar que la educación es un elemento imprescindible en el proceso planificador de lenguas minoritarias, por lo que su proceso de enseñanza y aprendizaje debe diseñarse minuciosamente y siguiendo las indicaciones de los expertos ().
Por lo tanto, además de contribuir al avance y desarrollo de la lingüística de corpus en gallego, el trabajo tiene importantes repercusiones en el ámbito pedagógico. Por un lado, porque evidencia la utilidad que recursos como CORTEGAL tienen a la hora de elaborar propuestas didácticas efectivas, ya que pone a disposición de los docentes una herramienta con la que visibilizar los desvíos y confrontarlos con las formas normativas en sus clases de lengua gallega. Esta estrategia pedagógica permite que los errores se asuman como una parte «natural» del proceso de aprendizaje lingüístico, evitando frustraciones en el alumnado. Por otro, se identifican con precisión una serie de dificultades con la escritura académica que exigen, cuando menos, una revisión de los currículos de lengua gallega que responda a estas dificultades y necesidades formativas, cuestión en torno a la cual se reflexiona en todos los capítulos. Aunque el objetivo principal de los editores sea básicamente describir y explicar los problemas, los autores comparten, a grandes rasgos, un mismo diagnóstico en la atribución de las causas, de modo que las dificultades se relacionan, directa o indirectamente, con la coexistencia con el castellano, sea por transferencias con esta lengua, sea por el escaso aprovechamiento de los múltiples recursos lingüísticos que los estudiantes tienen a su alcance en lengua gallega, especialmente aquellos no coincidentes con el español. Esto significa que el origen de los errores se encuentra, en mayor o en menor medida, en la situación de convivencia desequilibrada entre ambas lenguas, lo que también tiene consecuencias en su tratamiento didáctico (). De hecho, aquí radica una de las principales aportaciones del volumen: la necesidad de instaurar en las aulas un auténtico enfoque integrado, explícitamente defendido en varios capítulos. Aunque el TIL ha demostrado sus beneficios tanto para el proceso de aprendizaje lingüístico como para la protección de lenguas minoritarias (), y ha sido por ello incorporado en los últimos currículos educativos (e.g. ), en realidad esto no parece traducirse en una práctica habitual en las aulas, de ahí que la reivindicación de su utilidad, por parte de reputados especialistas, sea particularmente importante.
En definitiva, Perspectivas sobre a escritura académica en galego constituye, por las razones apuntadas, una contribución imprescindible y muy necesaria en el contexto actual, de consulta obligada para todos aquellos lingüistas, pedagogos, docentes y expertos en el mundo educativo, en general, que estén interesados en la enseñanza de nuestra lengua. La convivencia desequilibrada entre castellano y gallego se manifiesta también dentro de las aulas, perpetuando una situación de desventaja para esta lengua, cuyo proceso de aprendizaje se produce habitualmente a partir de las reglas y estructuras de la primera, contribuyendo a transmitir una imagen de inferioridad que llevamos décadas intentando desterrar. Confiamos en que esta aportación sirva de fuente de inspiración para otros estudios similares, que permitan seguir avanzando en la defensa, protección y transmisión de la lengua gallega a las nuevas generaciones, una labor en la que la lingüística de corpus debe desempeñar, en las próximas décadas, un papel clave, tanto para diagnosticar los problemas como para tratar de solucionarlos.
Notas
[1] Esta base de datos, elaborada por el Instituto da Lingua Galega, Universidade de Santiago de Compostela, constituye un recurso de acceso libre y gratuito que se puede consultar a través de la siguiente dirección web: https://ilg.usc.gal/cortegal/gl/index.php.
[2] Se trata de tres repositorios pioneros en la Lingüística de corpus en gallego y a los que se puede acceder libremente a través de los siguientes enlaces web: https://corpus.cirp.es/corga/(CORGA), https://ilg.usc.es/TILG/(TILG) y https://ilg.usc.es/tesouro/gl/(TLPGP).
[3] Así lo evidencian los últimos datos recabados por el Instituto Galego de Estatística en su análisis del «Conocimiento y uso del gallego», que indican que este idioma ha dejado de ser la lengua materna predominante en Galicia y que, sobre todo, pierde presencia en franjas de edad más tempranas, entre los 5 y los 14 años. Pueden consultarse los datos completos a través del siguiente enlace: https://www.ige.gal/web/mostrar_actividade_estatistica.jsp?codigo=0206004&idioma=es.