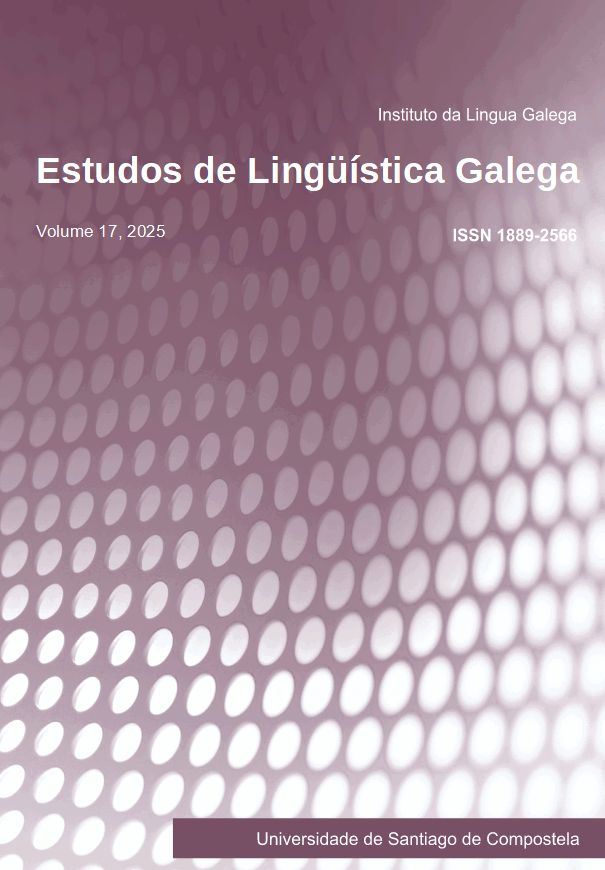1. INTRODUCCIÓN
En los estudios sobre variación léxica es fundamental tener en cuenta la cultura, el entorno y el contexto en el que se habla la lengua. En este marco de estudio, los atlas lingüísticos son materiales muy valiosos. Este es el caso del Atlas Lingüístico de El Bierzo , que recoge una imagen lingüística de la comarca de El Bierzo (León, España), siendo así el único documento de este tipo conocido sobre la zona.
Esta área se considera de transición lingüística y en ella confluyen el gallego, el asturleonés y el castellano . Si bien de El Bierzo se registraban algunos puntos de encuesta en el Atlas Lingüístico de la Península Ibérica y en otros atlas como el Atlas Linguarum Europae y el Atlas Lingüístico Galego , estos son insuficientes para un mayor conocimiento de sus características lingüísticas, de ahí que surgiese la idea de creación del ALBi, aunque los datos recogidos durante su elaboración no llegaron a ser totalmente publicados y, además, lo publicado apenas ha sido empleado para la realización de estudios. No obstante, pueden mencionarse los trabajos de Marcet sobre la pervivencia de rasgos del leonés en el ALBi y en el Atlas Lingüístico de Castilla y León ( y la división lingüística de la zona o el de Gutiérrez Tuñón acerca del ALBi o su estudio relacionado con la división entre el leonés y el gallego en este territorio .
Esta investigación pretende aumentar el número de publicaciones sobre El Bierzo y ampliar los resultados acerca del análisis de una zona de especial interés lingüístico. Para ello, se han escogido ocho conceptos sobre animales que se incluyen en el volumen I. Léxico (2) del ALBi. El objetivo principal es analizar de manera formal, geolingüística y motivacional los conceptos seleccionados (libélula, mariquita, luciérnaga, mariposa, culebra, renacuajo, comadreja y lechuza) ya que, como han demostrado otras investigaciones de carácter léxico y geolingüístico, estos presentan un elevado grado de variación designativa en la península ibérica (García Mouton , ; ; ; ; ; ; ; ; .
Para el análisis motivacional se parte de los postulados de la semántica cognitiva, puesto que algunos de los procesos considerados dentro de esta teoría (como la metáfora y la metonimia) resultan de gran productividad en lo que a variación léxica de zoónimos se refiere ; , , ; .
El trabajo se estructura como sigue: se comentan los objetivos, corpus de estudio y metodología empleada (§2); se ofrecen algunos datos sobre el marco teórico empleado (§3); se presenta el ALBi (§4), posteriormente se tematiza la variación léxico-semántica de los nombres de animales en los atlas lingüísticos (§5); se presentan los resultados del estudio (§6); y, finalmente, se incluye un apartado de discusión que incluye las conclusiones a las que se ha llegado (§7).
2. OBJETIVOS, CORPUS Y METODOLOGÍA
El objetivo principal es el estudio semántico de las variantes léxicas de los nombres de ocho animales para advertir su grado de variación, distribución y motivación designativa. Los objetivos específicos son:
- a)
Explotar los datos disponibles del ALBi, un atlas poco estudiado y con un gran potencial para el estudio de la variación y la hibridación lingüística.
- b)
Examinar las motivaciones que originan las denominaciones de los animales de acuerdo con la teoría de la semántica cognitiva.
- c)
Determinar la distribución de las variantes léxicas y examinar su relación con las diferentes áreas lingüísticas establecidas por .
El corpus empleado para la realización de este estudio se compone de 96 formas léxicas que se corresponden con los 8 conceptos que se presentan en la tabla 1.
| Concepto | Mapa | Número de variantes |
|---|---|---|
| libélula | 219 | 14 |
| mariquita | 225 | 18 |
| luciérnaga | 226 | 12 |
| mariposa | 229 | 9 |
| culebra | 230 | 5 |
| renacuajo | 237 | 11 |
| comadreja | 238 | 18 |
| lechuza | 250 | 9 |
Los datos se han obtenido de la lectura y análisis del ALBi y han sido categorizados y etiquetados por la autora del artículo en el Corpus de los Atlas Lingüísticos ), el cual nace con el objetivo de aunar las respuestas de los atlas lingüísticos regionales del español para categorizarlas y sistematizarlas con el fin de que puedan convertirse en objetos de estudio o servir como complemento a otros datos ya disponibles en distintos corpus textuales y lexicográficos .
El ALBi reúne 51 mapas sobre fauna de los que se han analizado ocho, correspondientes al 15,7 % del total de esta categoría. Asimismo, sobre el total de mapas, 407, el porcentaje analizado es de cerca del 2 %. La selección de estos conceptos se debe, en primer lugar, a su aparición asidua en la bibliografía sobre los zoónimos ; García Mouton , ; ; ; y, en segundo lugar, a su alto grado de variación en el ALBi.
Este atlas es el único de la geolingüística tradicional que recoge algunas de las características propias de la lengua de esta zona de la provincia de León. Fue elaborado a finales del siglo xx y resulta de especial interés lingüístico, ya que la comarca es un punto de encuentro de varias lenguas (el gallego, el leonés y el castellano). Concretamente, en diciembre de 1989 se firmó un convenio para su creación, siendo un atlas de corte “comarcal y de muy pequeño dominio” . Su planificación pasaba por la elaboración de tres volúmenes distintos dedicados a la fonética, la gramática y el léxico. Para este último se planificaron cuatro tomos; sin embargo, solo se llegaron a publicar dos.
La recogida de datos se llevó a cabo entre 1990 y 1995 y como soporte para ésta se emplearon cintas magnetofónicas y papel. Las leyendas de los mapas publicados, además de las notas, están en español y en gallego y el equipo de encuestadores contaba con personal nativo de la zona.
Los puntos de encuesta escogidos fueron 24 (véase anexo I) y en cada uno se entrevistó a una persona, por lo que la representación es parcial. De todas ellas se tuvo en cuenta su conciencia lingüística, relacionada con la percepción de la propia persona sobre sus usos lingüísticos, su nivel educativo y su vinculación con la zona. Además, la distribución por edad de la muestra poblacional representa en su mayoría a población de edades comprendidas entre 60 y 90 años. Se empleó una encuesta normalizada tomando como referencia el Atlas Lingüístico de España y Portugal , el ALGa y algunas encuestas relacionadas con la dialectología hechas en Asturias. En total se realizaron unas 1804 preguntas, la mayoría sobre léxico, y las encuestas se llevaron a cabo mayoritariamente en español, aunque se recurrió al apoyo del gallego y del leonés.
El ALBi reúne seis grupos semánticos (el tiempo, el espacio, la flora, la fauna, la caza y la pesca y el hombre) y su material fónico se representa empleando el alfabeto de la Revista de Filología Española (RFE), como es habitual en los atlas lingüísticos del español europeo. Además, las respuestas se acompañan en ocasiones de anotaciones etnográficas.
En cuanto al análisis, se ha seguido una metodología empleada anteriormente en trabajos de esta línea ; Terrón Vinagre , , teniendo en cuenta tres perspectivas:
-
- Análisis de forma, desde un punto de vista morfológico.
-
- Análisis de frecuencia y de distribución geolingüística. Para ello se han elaborado mapas con QGIS, un sistema de información geográfica.
-
- Análisis de la motivación de las formas desde la semántica cognitiva. Se han observado las variantes de manera semasiológica teniendo en cuenta su forma y origen, además de aspectos pragmáticos relevantes.
Finalmente, para atender al objetivo relacionado con la distribución de las variantes léxicas y examinar su relación con las áreas lingüísticas establecidas por , se han clasificado las voces por lengua y se han elaborado tres mapas que muestran el porcentaje de formas existentes en cada una de ellas sobre las variantes registradas en cada localidad.
3. LA LINGÜÍSTICA COGNITIVA Y LA VARIACIÓN LÉXICA
El paradigma de la lingüística cognitiva surge durante los años 80 con la publicación de varias obras relevantes : Metaphors we live by, de , Women, fire and dangerous things, de y Foundations of Cognitive Grammar , de Langacker (1983).
Esta corriente considera que el lenguaje es una parte intrínseca de la cognición humana que se relaciona con otras habilidades humanas como el razonamiento, la memoria, la atención o la categorización. Considera que el lenguaje debe estudiarse teniendo en cuenta su uso, y que los fenómenos lingüísticos se relacionan por estructuras conceptuales que establecen modelos. Asimismo, la imaginación es creadora de nuevos significados mediante procesos tales como las metáforas o las metonimias ; .
3.1. La metáfora y la metonimia como mecanismos del cambio
Tanto la metáfora como la metonimia son fenómenos cotidianos que contribuyen a la conceptualización que tenemos del mundo que nos rodea y ambos encuentran sus bases en la experiencia del ser humano .
En los usos metafóricos el ser humano emplea un ámbito de origen que presta sus conceptos para emplearlos en un dominio de destino ; un ejemplo es la expresión española pasar página como sinónimo de olvidar un hecho o vivencia. En cuanto a las metonimias, en ellas se hace referencia a una realidad empleando otra cercana, funcionando así dentro del mismo ámbito . Un ejemplo es el propuesto por : “suena el teléfono”; la comprensión de este enunciado no se realiza de manera literal, no se cree que suene el teléfono en su totalidad, sino la parte a la que le corresponde la función de sonar.
A este respecto, y en relación con los nombres de animales, se dan también casos en los que las metáforas y las metonimias son creadoras de nuevas formas, como se comentará a continuación.
3.2. La semántica cognitiva para el estudio de la variación léxica
El empleo de los datos de los atlas lingüísticos, los cuales, en un primer momento, se empleaban únicamente para estudios etimológicos, ha influido positivamente en las investigaciones acerca de la variación léxica. En esta línea, aplicó la teoría de la motivación lingüística para analizar las variaciones dentro de los atlas lingüísticos, obteniendo nuevos datos que complementaron la perspectiva etimológica.
A partir del estudio de estos atlas , , , , entre otros) se puede llegar a conclusiones relacionadas con la variación léxica. Una de ellas es que existen motivaciones de cambio comunes a nivel interlingüístico en lenguas que son, además, de familias distintas, lo que lleva a pensar en la posibilidad de motivaciones de carácter universal . Además, estas son en muchas ocasiones de tipo metafórico, por lo que se vinculan directamente con lo postulado por la lingüística cognitiva. Un ejemplo son algunos de los términos para designar a la mariquita, relacionados con una metáfora antroponímica, con denominaciones como xoaniña (Galicia), catalina (Asturias, Navarra, Burgos o Santander) o katalingorri (lit. ‘catalina roja’ en euskera) .
Como señala , la lingüística cognitiva analiza el lenguaje teniendo en cuenta que la gramática implicará siempre un cierto grado de conceptualización, por lo que todo aquel conocimiento sobre el lenguaje nace del uso de este. A este respecto debe tenerse en cuenta la categorización, relacionada con la teoría de los prototipos, la cual influye tanto en la creación de expresiones metafóricas como en la creación de léxico.
Por lo tanto, teniendo en cuenta la semántica cognitiva y complementándola con el estudio del análisis geolingüístico y motivacional, pueden establecerse “relaciones léxico-semánticas entre la realidad, la mente y la lengua” , a las que puede llegarse a través del material que recogen los atlas lingüísticos. Además, esto se puede constatar en estudios como los llevados a cabo por Terrón Vinagre , o . Ambas autoras proponen una triangulación de marcos teóricos empleando una perspectiva motivacional y semántica.
4. VARIACIÓN DE LOS ZOÓNIMOS EN LOS ATLAS LINGÜÍSTICOS
Existen numerosos estudios que han observado la variación de los nombres de animales a partir de los datos de los atlas lingüísticos (García Mouton , , , ; Alinei , ; ; ; ; ; . Como afirma los términos que se emplean en el nivel vulgar de la lengua son más susceptibles de variación, ya que no se ven encorsetados por la norma. Este es el caso de los zoónimos que, según su productividad económica y presencialidad, muestran mayor o menor consenso en su terminología. Los casos de vaca, caballo . gallina sirven como ejemplo ya que, derivados de su actividad útil, tienen menor variación denominativa que otros como libélula o mariquita ; . En el caso del español, muchos de los términos para hacer referencia a animales son patrimoniales y otros tienen su motivación principal en antiguas tradiciones populares . Por lo tanto, en la península podemos hablar de zoónimos árabes, prerromanos, latinos y motivados por creencias populares, cuya creación parece responder a tres alicientes: su aspecto, sus propiedades o sus acciones .
Asimismo, para el estudio de la variación de los zoónimos pueden adoptarse distintas perspectivas teóricas, entre ellas la teoría de la motivación propuesta por Alinei y la lingüística cognitiva, las cuales han probado ser de gran utilidad en lo que al estudio de la variación se refiere , ; .
Sobre la teoría de la motivación, parte de la noción de motivación que planteaba Saussure y propone la creación de una nueva disciplina que se encargue de la motivación de la creación de los términos, cambiando el término motivación por iconicidad. El autor habla también de la cartografía motivacional, la cual hace uso de los datos de los atlas lingüísticos para su interpretación lingüística. Sobre el caso de los zoónimos, el autor concluye que para el análisis de los estos es de gran relevancia tener en cuenta su uso como referentes de otras realidades (Alinei , . Asimismo, menciona que muchos de los zoónimos tienen una motivación relacionada con aspectos de la tradición religiosa y que otros reflejan costumbres de los animales. Sirva como ejemplo el concepto ‘mariquita’, el cual es muy prolífico en cuanto a rimas y cuentos infantiles ; ; ; ; .
De esta manera, en este trabajo se han escogido como objeto de estudio ocho conceptos (Tabla 1, todos comunes entre las preguntas de los atlas lingüísticos peninsulares , , , , , , etc.), además de presentar gran variación, como se observará en el siguiente apartado.
5. RESULTADOS
5.1. Libélula (Odonata)
‘Libélula’ tiene un elevado número de denominaciones en el territorio de la península ibérica, como caballo o caballo del diablo (en zonas como Galicia, Valladolid, Burgos, Cuenca o Logroño, entre otras), además de burra del diablo, caballuco del mal, diablico, con un trasfondo supersticioso . Algunas formas presentan trasfondo somático sacaojos o mojaculo, en castellano) y también se encuentran casos en otros idiomas, como el catalán sacaulls o el portugués furaollus; además de otros en lenguas de fuera de la península ibérica como cavaolls (‘cavaojos’) en retorrománico, furaolls (‘perforaojos’) en italiano o trempoquieu (‘remojaculo’) en occitano . En el caso del ALBi, se recogen 14 formas diferentes. Estas se han lematizado en seis grupos, cuya distribución geográfica y frecuencia de aparición pueden consultarse en el mapa 1 y gráfico 1. Además, se añaden los puntos donde los informantes dicen desconocer el concepto (“palabra desconocida”).
Desde un punto de vista formal, se observan variantes de dos tipos: (1) N [+sufijo diminutivo] + [SPrep]: caballito del diablo y (2) compuesto léxico sustantivado N [V+N]: mojaculos. Siendo la primera la más repetida, en ella se presenta un sustantivo, el núcleo, que se refiere siempre a un equino (burro o caballo) y que puede presentarse sufijado (-iño, -ito), más la preposición de (esp.) o do (gall.) y un sustantivo núcleo del sintagma preposicional que designa al diablo (diablo, demonio o demo). Se registran 5 formas con el sustantivo base en gallego y el resto en castellano, a excepción de cabalo del demonio, forma híbrida gallego/castellano. En cuanto al tipo (2), se observan dos formas: andarríus y mojaculos.
La forma más repetida es caballo del diablo, que se corresponde con un 65,8 % del total. La distribución de las variantes que tienen su sustantivo núcleo en gallego o castellano muestra que en el noreste de El Bierzo, con algunas excepciones como es el caso de la localidad de La Barosa (donde aparece caballo do demo, que presenta una estructura híbrida gallego/castellano), se registran formas con núcleo en castellano, mientras que las formas con núcleo en gallego aparecen en su mayoría en la zona oeste.
La forma libélula se registra únicamente en la localidad de Dehesas, donde, además, aparece patarresa, definida como ‘mantis religiosa’ .
Desde el punto de vista motivacional la clasificación es la siguiente:
- a)
Metáforas.
- a.
De acción. Mojaculos. Esta denominación parece motivada por la acción del animal de depositar sus huevos en el agua (). Se observa un uso tanto metonímico como metafórico en el que aparece la metáfora el animal se moja una parte del cuerpo y la metonimia la parte por el todo.
- b.
De aspecto o propiedades. De este tipo son las metáforas más productivas para este concepto, con formas como caballo del diablo y sus variantes. Debido a la cercanía del equino con los seres humanos, no resulta extraño que se adapte esta forma para denominar a este animal el cual también adopta, al posarse, una posición que presenta cierta similitud con la de un caballo (). Por otra parte, a la libélula se le atribuyen propiedades maléficas; incluso existe la superstición de que albergan almas o que tienen fuerzas demoníacas (), lo que podría también generar estas formas asociadas al diablo. De aquí la metáfora ontológica: el animal como discípulo del mal
- a.
- b)
Metonimias. De movimiento: andarríus, relacionada con las acciones del animal, que habita normalmente cerca de masas de agua (). Esto responde a una metonimia de tipo el movimiento por el insecto. Además, el término andarríos hace referencia a otro animal que, al igual que la libélula, también puede encontrarse cerca de los ríos y costas (DLE, s. v. andarríos), por lo que podría también ser una transferencia designativa.
- c)
Transferencias denominativas. Hay que señalar que es habitual que los hablantes no distingan con precisión a este animal y lo confundan con otros insectos. Las transferencias denominativas son:
- a.
Patarresa. Esta voz aparece en con el significado de ‘mantis religiosa’. Como señalan los autores en la nota del mapa 219 (), patarresa se registra también en el ALBi como respuesta a la pregunta de ‘santateresa’ en Villaverde de la Abadía, Dehesas y La Barosa.
- b.
Mariposa. Esta forma se registra en una ocasión en San Miguel de las Dueñas, aunque habría que señalar que la persona informante duda, por lo que podría ser que confunda al animal o no lo conozca.
- a.
5.2. Mariquita (Coccinella septempunctata)
Para ‘mariquita’ se registran 430 formas únicamente en el territorio peninsular de dominio del español , sin tener en cuenta el resto de las lenguas peninsulares ; ; ; ; ; ; . Algunas de estas variantes son: palomica, vaquita, vaquina de Dios, cocuca de Dios, santuca y gallinuca de Dios. El ALBi recoge 18 formas, por lo que este concepto es el más prolífico en variación de los que se observan en este trabajo. Se han agrupado las formas bajo diez lemas que presentan la siguiente distribución geolingüística (Mapa 2) y frecuencia (Gráfico 2).
Según su forma aparecen tres tipos: (1) N [+sufijo diminutivo]+ [SPrep], tipo coquina de Dios; (2) N [+sufijo], como mariposina, santía o angalía; y (3) compuesto sustantivado N [V + N], tipo papasol.
En el caso de (1), se registran tres formas que tienen un sufijo diminutivo en elsustantivo núcleo (coquina de Dios, coquita de Dios, vaquina de Dios). En la mayoría de loscasos de este tipo (4 formas) el sustantivo núcleo se corresponde con coca o alguna de susvariantes (coquina, coquita, etc.), mientras que en el resto se presentan dos tipos desustantivos: un nombre propio (Manolía) o el nombre de otros animales (vaquina y pita).
La estructura de tipo (2) es la más prolífica. En todos los casos son formas con sufijo diminutivo, como mariquita ( ), formas derivadas como perimpín, sabanín, coquita y mariposina y, por último, nombres compuestos como solinsol o soliquitosol.
En cuanto a (3), este tipo tiene un único registro: papasol, donde el verbo se corresponde con papar, definido por el como una manera coloquial de decir ‘tomar comida’, al que se le añade la palabra sol. Esta forma aparece también con diminutivo (papasolín).
Tanto coco de Dios como mariquita presentan una distribución geográfica similar, con presencia en la zona este y centro de la comarca, pero con una menor presencia en la zona oeste, donde se recoge principalmente papasol. Desde el punto de vista motivacional se clasifican las formas como sigue:
- a.
Metáforas. De aspecto, propiedades o acciones:
- i.
Religiosas. La metáfora El animal como un ser sagrado está presente en coco de Dios o santía. Esta motivación ha creado numerosas formas en otros puntos de la península: San Antonio (Andalucía y Canarias), santita (Palencia) o santilla de Dios (Burgos), entre otros muchos (). En el ALBi los autores añaden que existen también otras variantes empleadas en la localidad de Dragonte y sus proximidades: sanantoñín o sanantonín para el que se registra un dicho popular: “Sanantoñín, sarantoñín, sarantoñán, naide bote mais pan que podia segar” ().
- ii.
Propiedades similares a otro animal. Como en el caso de la voz vaquina de Dios la cual, aunque en este caso se ha clasificado como motivada por las características físicas del animal, puede también tener su origen en creencias religiosas o paganas, como señala . En el caso de pita de Dios, esta se registra en otras ocasiones en el ámbito lingüístico del asturleonés ().
- iii.
Acciones del animal. Con la forma papasol, para la cual el DALLA registra una variante, también con el significado de ‘mariquita’, con una forma similar: catasol. Parece que la forma se relaciona con que este animal tiene más presencia en los meses de sol y primavera que en invierno. Otras formas relacionadas con la luz solar son solinsol y soliquitosol.
- i.
- b)
Antropónimos. Como el caso de la voz Manolía de Dios. Este tipo de proceso de formación de voces para zoónimos resulta frecuente y, concretamente para ‘mariquita’, es común en todo el territorio europeo, como puede observarse en . En la península ibérica existen otros antropónimos para designar a este animal como xoaniña (Galicia) o catalina (Asturias, Navarra, Burgos o Santander) (). Estas formas se relacionan también con motivaciones metafóricas de personificación del animal.
- c)
Transferencias denominativas. Se registran las formas mariposina y zapateiro. En el caso de la última, el DRAG ofrece la siguiente definición: “insecto da orde dos hemípteros, de cor negra e patas moi longas e do que existen diversas especies que viven na superficie da auga sobre a cal se desprazan con moita axilidade”.
Por último, para la voz angalía no se han encontrado registros ni motivaciones subyacentes. No se registran tampoco definiciones para la misma en los diccionarios consultados ( , , ), como tampoco en . No obstante, el Diccionario Histórico de la Lengua Española (s. v. Ángela María) recoge la interjección Ángela María, empleada para denotar admiración. Esta expresión podría haber resultado en la voz angalía, algo para lo que parece haber indicios debido al hecho de que existen numerosos casos de antropónimos empleados para la designación de animales. Del mismo modo, se registran sabanín y perimpín, en las que no se puede advertir cuál es la motivación subyacente que las ha generado.
5.3. Luciérnaga (Lampyris noctiluca)
El concepto ‘luciérnaga’ presenta también gran variación ; ; con formas como vella, gusano de luz, candilito, linterna, reluzángano en Galicia , o usano, gusano mariposa o candil en Cantabria ( ). señalan que las motivaciones de creación de las formas tienen que ver con metáforas de luz (candelilla, linterna), descripciones (sapo de luz, cuco de luz), creencias populares (manito en pena, cuco de Dios), metáforas relacionadas con la flora (manzana, lagaña de perro) o que pueden tener su origen en préstamos léxicos (con formas como cocuyo, tuco, copeche, etc.). Para este concepto el ALBirecoge 12 formas que se han clasificado en cinco lemas. La distribución geolingüística y su frecuencia pueden observarse en el mapa 3 y el gráfico 3.
Las variantes presentan tres tipos formales: (1) N [+ sufijo diminutivo] + SPrep como coco de luz; (2) N + SAdj coco alumador; y (3) N + SVerbal vela cenando.
Para (1), se registran formas como coco de luz o, con la preposición en gallego, coco da luz; además de gusano de luz y cuquiño do lume. Sobre (2), hay designaciones que tienen como núcleo del sintagma adjetival las formas alumador, relumbrón y reluciente. De (3) se registra vela cenando, forma que aparece también sin el sintagma verbal.
Asimismo, aparece relampión, la cual parece proceder de un sustantivo núcleo al que se le añade el sufijo -ión, además de luciérnaga. Otra forma recogida es cucaracho, formada por un sustantivo núcleo (cuca) al que se añade un sufijo despectivo ( ) y un interfijo (‑r‑). Esta palabra tiene su origen etimológico en un derivado de cuca, con el significado de una larva de mariposa, que tiene una creación de tipo expresiva, según el diccionario de Corominas ( ) a la que se le añade el sufijo mencionado.
La forma más repetida es coco de luz, la cual se registra prácticamente en todo el territorio, a excepción de la esquina del noroeste, donde aparecen vela y vela cenando. Asimismo, aparece en Peñalba de Santiago gusano de luz. Formas de este tipo se encuentran comúnmente, según señalan , en el occidente de la península ibérica, además de en lugares como Santander, Navarra, Madrid, Guadalajara, Teruel, Toledo y Extremadura. Además, aparece relampión en la localidad de Santa Cruz de Montes, al este de la comarca.
La motivación de las formas se clasifica de la siguiente manera:
- a)
Metáforas y metonimias.
- a.
De forma. En este grupo se incluyen las metáforas relacionadas con las características luminiscentes del animal: coco alumador, coco de luz, coco da luz, gusano de luz, coco relumbrón, coco reluciente, cuquiño do lume, además de la que equipara al animal con una vela: vela y vela cenando. Estas formas también tienen carácter metonímico, ya que se denomina el todo por una parte, de modo que se denomina al animal por su característica luminiscente. Se registra también relampión, que tiene su origen en la palabra relampido o relampío, la cual en leonés hace referencia a un relámpago (), siendo así una variante metafórica. Además, este animal y sus motivaciones en base a su brillo parecen estar relacionados en gran parte de Galicia y Asturias con la creencia de que en ellos se reencarnan espíritus ().
- b.
Religiosas. Vela cenando, que aparece también en la provincia de Lugo y que parece tener su origen en una creencia relacionada con pensar que las luciérnagas albergan almas (). La luciérnaga se denominaría a vella, de la que surgen formas como avella facendo a cena, a vella que fai a cena (en Lugo) y, al igual que en el ALBi, vella cenando, de la cual podría haber derivado, por las características de luminiscencia del animal, vela cenando.
- a.
- b)
Transferencias denominativas. En cucaracho, como ocurre en otros casos con este mismo animal (), parece que el informante categoriza muchos de los insectos generalizando a partir de uno que toma como prototípico de la categoría (cucaracha); a este le añade un sufijo (-acho), el cual, al combinarse con el interfijo -r- da lugar al sufijo -aracho ( ).
Las variantes con el sustantivo núcleo coco se corresponden con una de las categorizaciones que realizan de los distintos tipos léxicos empleados para denominar el concepto de ‘luciérnaga’ en la península ibérica. Dentro de estos tipos señalan, además de las metáforas de luz o los nombres basados en creencias populares, los nombres descriptivos. Una clasificación formal considerada por las autoras son los tipos léxicos formados por el nombre de un insecto genérico + modificador. Dentro de la misma clasificación entrarían las formas surgidas a partir del sustantivo coco, que, siendo comunes en toda la península, parecen tener influencias tanto de los dialectos históricos del aragonés y el asturiano como del catalán . Las motivaciones más prolíficas de las distintas formas del concepto ‘luciérnaga’ son metafóricas.
5.4. Mariposa (Lepidoptera)
Algunos ejemplos de denominaciones en atlas peninsulares para el concepto ‘mariquita’ son palometa, palomilla, paloma o pajareta , o angelico, palomica, palomilla, mariposo , además de borbolete o paherita en las Islas Canarias . En el caso del ALBi, este recoge 9 formas cuya distribución geolingüística y frecuencia de uso pueden observarse en el mapa 4 y el gráfico 4.
Al contrario de lo que ocurría con otros conceptos, las formas registradas para el concepto ‘mariposa’ no presentan compuestos léxicos o sintagmáticos. El tipo formal se corresponde con un sustantivo que, en ocasiones, tiene un sufijo diminutivo con el cual se lexicaliza, como por ejemplo en palombiña. Todas las formas tienen, pues, la estructura N [+sufijo].
Los sufijos diminutivos que se registran para las distintas formas son -iña (gall.) e -illa (esp. ), además de otros, en este caso de carácter despectivo, como son -alla ) y -aca ( ).
La respuesta más común resulta ser mariposa con 19 apariciones distribuidas de manera uniforme por todo el territorio, que suponen casi un 68 % del total para este concepto. Asimismo, se halla la forma gallega borboreta en 2 ocasiones en las localidades de La Barosa y Orellán, además de un caso en la que la b- inicial se ensordece y pasa a pomboreta, con un solo registro en Dragonte. Todas estas formas se registran en el oeste de la comarca.
Otras formas léxicas son paparilla, en Igüeña, donde también aparece mariposa; pimpineira en Lumeras y, por último, angalía en Balouta. Angalía aparecía también en el mismo lugar como respuesta al concepto ‘mariquita’. Sobre las formas paparilla y pimpineira es importante señalar que paparilla parece tener su origen en la palabra en asturiano pampariella. Este término hace referencia, según el , a “caparina, inseutu lepidópteru adultu […]”, es decir, al concepto ‘mariposa’, el cual es además similar, en gran medida, a pampariella, de ahí que se hayan lematizado ambas formas de manera conjunta.
En cuanto al análisis motivacional, el cambio semántico se da debido a transferencias denominativas. Aparecen tres variantes de palomba (palomballa, palombaca y palombiña la cual hace referencia tanto a ‘mariposa’ como a ‘polilla’ . Existe además una generalización del término que podría explicarse mediante la teoría de los prototipos, ya que ambos son animales voladores similares en su morfología, por lo que la denominación podría resultar de la alusión al animal prototípico.
Por otra parte, algunas de las nuevas variantes se deben también a cambios fonéticos. Es el caso de paparillaque, como se comentaba anteriormente, parece tener su origen en la palabra del asturleonés pampariella, la forma ha pasado aquí por varios cambios fonéticos: por un lado, la síncopa de la consonante [m] y la modificación del sufijo -iella (ast.) por -illa (esp.). Además, la forma pimpineira parece también tener su origen en pampariella, con asimilación regresiva de la [i] que resulta en un cierre de [a] y evolución del sufijo -iella a uno más proprio del gallego -eira. Borboreta, en la que se observa un rotacismo por el que cambia el modo de articulación de la consonante aproximante [l] a vibrante [r] (bolboreta en gallego estándar). Aparece también pomboreta, donde la oclusiva bilabial sonora [b] se ensordece a [p].
Por último, cabe destacar que para la forma angalía, al igual que ocurría en el concepto ‘mariquita’, para el que también se registra esta voz, no se han encontrado registros, aunque podría estar relacionado con la expresión Ángela María (v. §6.2.). Asimismo, sobre la forma paparilla habría que señalar también que una voz similar se registra en el territorio de Asturias y en el suroccidente de la península (Huelva) para el concepto ‘comadreja’: papalbilla , lo que podría suponer una transferencia léxica.
5.5. Culebra (Colubridae)
Un ejemplo de algunas de las voces para el concepto ‘culebra’ en la península puede verse en el ALEA: arrastrá(da), beata, bicha o señora . A diferencia de lo que ocurría con el concepto ‘mariquita’, ‘culebra’ lleva asociadas connotaciones negativas . El ALBi recoge cinco formas, de tal manera que se trata del concepto que menor variación presenta de los analizados. La distribución geolingüística y las distintas voces registradas pueden observarse en el mapa 5 y el gráfico 5, respectivamente.
En cuanto al análisis formal, todas las voces están formadas por un sustantivo núcleo.
En cuanto a la distribución geográfica, la forma más extendida, con un 73 % de las respuestas registradas, es víbora, que aparece, como puede observarse, en la totalidad del territorio (Mapa 5). No obstante, los hablantes no distinguen entre culebra y víbora . Se recogen también tres formas para culebra, las cuales sufren pequeñas variaciones según la localidad: culebra en Llamas de Cabrera, Santa Cruz de Montes (donde también aparece víbora) e Igüeña; quilobra en Villaverde de la Abadía y colebra en Dehesas. Finalmente, cabe señalar que, en la zona del oeste, en Teijeira y Balouta, aparece cobra.
En cuanto al análisis motivacional del concepto ‘culebra’, las motivaciones son fundamentalmente metonímicas. Aparecen las formas víbora y cobra, esta última registrada únicamente en dos localidades. Ambas suponen un uso metonímico en el que se emplea el nombre de un tipo de culebra para referirse a toda la especie: El tipo por la especie o el hipónimo por el hiperónimo. No obstante, habrá que tener en cuenta que la forma víbora, como se ha comentado anteriormente, no se diferencia de culebra en muchos casos, aunque la motivación podría ser similar, ya que denomina nuevamente a la especie para referirse al animal.
Por otro lado, se generan también nuevas formas debidas a cambios fonéticos. De este modo, aparecen dos formas similares, pero con un cambio en la abertura vocálica: de culebra se pasa a colebra. Asimismo, se registra quilobra en la localidad de Villaverde de la Abadía, la cual aparece en con el significado de ‘culebra’. En este caso, se observa un cambio de vocal velar [u] a vocal palatal [i] y de vocal palatal [e] a velar [o]. A este animal se le asocian dichos tradicionales tales como: “cuando unha quilobra envitilla a un páxaro este nun se pode mover anque queira” .
5.6. Renacuajo (Rana iberica)
Algunas de las variantes léxicas de este concepto en español son ranita, ranacuajo, ranueco, renueco, ranilla; otras formas son la catalana capgros y, en Galicia, cabezón, cabezolón, cabezorro. Las distintas variantes de este concepto parecen tener tres motivaciones principales relacionadas con las características más llamativas del animal . Se trata de términos motivados por el tamaño de su cabeza (también en francés têtard, en gascón cabós y en euskera buruandico, relacionada con buru = ‘cabeza’), formas que comparan al animal con un utensilio similar a una cuchara, como cullerot (Huesca), cuchareta (Aragón) y, en euskera, zalupa o zaldiburo, en relación con sali- ‘cucharón’; o variantes que aluden a su aspecto acuático como barbo cabezudo, expresión que combina esta motivación con la primera de las que se han comentado . Para este concepto, se recogen en el ALBi 11 formas cuya distribución geolingüística y frecuencia de uso pueden observarse en el mapa 6 y gráfico 6.
En este caso, se registra una única estructura formal con distintos sustantivos núcleo (cabeza, cuchara, rana y sapo). En el caso de cabeza, presenta el sufijo -udo, el cual indica “gran tamaño” (), por lo que se convierte en un sustantivo derivado. Además, los sustantivos que constituyen la base derivativa varían entre cabeza, cuchara, rana y sapo.
En cuanto a la frecuencia de uso de las distintas voces y su distribución geográfica, para el concepto ‘renacuajo’ las formas más empleadas son las que se corresponden con la voz renacuajo, como puede observarse en el gráfico 6. La forma más extendida es la que se corresponde con renacuajo y las variantes que esta presenta (ranacuajo, renacajo, ranacuajo, ranecuallo y renacuallo).
La segunda forma más común (cabezudo) tiene un mayor uso en el noroeste de la comarca, dándose en un caso más hacia el sur, en Villaverde de la Abadía. Asimismo, se registra en dos localidades (San Vicente y Tejeira) la forma calamoucho, también en el noroeste. Por último, existen dos formas con una única aparición en el ALBi: cucharo (en Balouta) y sapina (en Tejedo del Sil), ambas en la zona norte.
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, podría considerarse que existen las siguientes motivaciones semánticas de tipo metafórico para las formas de ‘renacuajo’:
- a)
De forma. Se registran cinco formas relativas a las características físicas del animal. Por un lado, aparece cabezudo con sus variantes cabezolo y pexe cabezudo. Por otro lado, se registra una metáfora cosificadora que equipara al animal con una cuchara: cucharo. Por último, aparece calamoucho. Esta voz se registra en el Diccionario de Sinónimos do Galego () como sinónimo de cágado, término aceptado en gallego estándar para el concepto de ‘renacuajo’. Además, se recoge en con la definición de ‘testán’ en la localidad asturiana de Ibias, definición que hace referencia a alguien terco u obstinado. En el mismo documento () aparece también el adjetivo calamouco con el significado de alguien que tiene la cabeza muy grande.
- b)
De similitud. Aparece sapina, con un sustantivo núcleo referente a sapo, al cual se le añade un sufijo diminutivo (-ina, . -ino, na). Además, teniendo en cuenta que este animal es la cría de las ranas, no resulta extraño que se equipare con un animal similar como es el sapo.
Además, las formas registran variantes formales de tipo fonético. Para ‘renacuajo’ cabe señalar que el término en castellano estándar (renacuajo) surge de la forma ranacuajo, resultante de la voz rana más un sufijo diminutivo ( ). Otras formas similares que se registran en el ALBi son renacajo, ranacuajo, ranecuajo, renacuallo, por lo que la voz en castellano surge por disimilación regresiva. Además, en el ALBi se registran otras formas como la de renacuallo, en la que se observa un cambio de una consonante fricativa uvular a una consonante palatal aproximante lateral.
5.7. Comadreja (Mustela nivalis)
El concepto ‘comadreja’ es también fructífero a nivel variacional en el territorio peninsular, con formas como fuina (Pirineos), bonuca (Cantabria y Asturias) o paniquesa y mustela (Castellón), entre otras . Asimismo, se recoge también donicela, la cual se registra ya a principios del siglo xx en El Bierzo. Esto puede observarse en el mapa propuesto por Menéndez Pidal “Los nombres de la ‘mustela’”, apud . Además, aparecen términos motivados por una consideración afectuosa hacia el animal, como los que derivan de domina: doninha (port.), don(oc)iña (gall.).
Otra de las fuentes de motivación es comadre (‘vecina’), de la que surge comadreja, la cual se expandió de norte a sur, según el modelo de cuña castellana que propuso Menéndez Pidal , apud . Tal y como concluye la voz latina mustela parece haber sido sustituida por derivativos del mismo con carácter eufemístico y afectuoso. El autor también atribuye causas extralingüísticas a estas designaciones. En el caso del ALBi, la denominación comadreja registra 18 formas. Su distribución geolingüística y frecuencia de aparición pueden consultarse en el mapa 7 y gráfico 7.
Todas las formas son del tipo N [+sufijo] y la mayoría de las variantes provienen del término donicela (gall.), que ofrece numerosos cambios fonéticos (Mapa 8). En cuanto a los otros dos lemas, la voz comadreja se registra en tres municipios (Tejedo del Sil, Santa Cruz de Montes y Llamas de Cabrera) y pelotilla aparece en Páramo del Sil.
Además del mapa 7, para este concepto es también relevante presentar un mapa con las distintas variantes fonéticas que se producen de donicela, las cuales pueden observarse en el mapa 8 y son las siguientes: delunciecha, deluncietsa, denociella, denocilla, denoncilla, denuciella, denuncela, deroncilla, dinocela, dinociela, donicela, dornicela, dunicela, gonicela, goñicela y nuricella
Desde el punto de vista motivacional, aparecen motivaciones de tipo metafórico, todas ellas debidas a las características morfológicas del animal. Siendo la comadreja un animal de pequeño tamaño, alargado y bastante diestro en lo que a motricidad se refiere, no resulta extraño que se registre la forma pelotilla, que responde a la metáfora el animal es un objeto de forma redonda.
Asimismo, se registran variantes formales de tipo fonético. Por lo que se refiere a las consonantes, puede ocurrir: a) la [d] inicial se transforma en una consonante alveolar nasal: nuricella; b) en lugar de una consonante oclusiva alveolar en posición inicial, aparece una oclusiva de tipo velar: gonicela (Villaverde de la Abadía) y goñicela (Quilós); c) más allá de la consonante inicial, la forma presenta una palatalización: denunciella, denoncilla, delunciecha; d) rotacismo de consonante nasal [n] a vibrante [r]: deroncilla.
En lo que respecta a los sonidos vocálicos: a) metátesis recíproca entre [o] e [i]: dinocela, dinociela, donicela, dornicela; b) cierre vocálico de [o] a [u]: dunicela, nuriciella; c) cambio de vocal velar [o] a palatal [e]: denuncela, delunciecha, deluncietsa, denociella, denocilla, denuciella.
5.8. Lechuza (Tyto alba)
Este concepto cuenta con estudios específicos como los de o . Algunas de sus variantes en la península ibérica son coruja (Córdoba y Huelva) y lechuza, común en todo el territorio andaluz . La base semántica sobre la que se apoyan las formas se relaciona con que es un ave nocturna, por lo que ha sido considerada como un animal oscuro, además de estar rodeado de leyendas. No obstante, la cultura clásica la ha asociado también a la sabiduría . La forma lechuza parece ser la más extendida y se relaciona con una corrupción de nochuza con el significado de ‘ave de la noche’ . En Porzún (Asturias), aparece además ave de noite y noutarega, en Zamora, entre otras. No obstante, la forma recogida para la zona occidental de la península ibérica es coruxa, con variantes como coruja, del portugués, o corujo, forma empleada en Canarias y que ha derivado en un uso para hacer referencia al coco, ser ficticio que se mentaba para asustar a los más pequeños . En el caso del ALBi, aparecen 9 formas, cuya distribución geolingüística y frecuencia de uso pueden consultarse en el mapa 9 y el gráfico 8.
En cuanto al análisis formal, todas las variantes tienen la forma N [+sufijo], con sustantivos núcleo tanto en castellano (lechuza) como en gallego (curuxa) , voz esta última más frecuente.
Estas mismas variantes presentan, además, una distribución geográfica en la que se comprueba nuevamente que la forma más extendida es la de curuxa, la cual se concentra especialmente en el oeste, además de tener registros en localidades del sur (Vega de Yeres, Silván y Llamas de Cabrera), donde aparece junto con lechuza. En cuanto a lechuza, esta parece encontrarse en la zona este de la comarca, a excepción de dos localidades (Tejedo del Sil y Páramo del Sil, al noreste), en las cuales se registra curuxa, que se recoge también en el centro (Cabañas Raras). Moucho aparece igualmente en cinco localidades, todas ellas situadas en el centro de la comarca; siempre va acompañada, a excepción de en la localidad de Dehesas, de otras variantes (Mapa 9). En Dehesas y Sancedo la forma de más uso se corresponde con curuxa. La única localidad en la que se registran varias formas es Igüeña, donde la más empleada es la del castellano estándar (lechuza), aunque también aparece en ella búho. Por último, las formas corbía y esta misma con un sufijo, corbiña, se recogen en San Vicente.
Sobre el análisis motivacional, como se señala en el mapa correspondiente a ‘lechuza’ del , la lechuza es un animal considerado de ‘mal agüero’. Los autores indican que “es creencia general que su canto en la proximidad de un domicilio anuncia desgracias, en especial la muerte. La posible desgracia se acentúa si a la vez aúlla un perro”, lo que incentiva su variación. La mayoría de las variaciones encuentran su origen en cambios de tipo fonético. Este es el caso de moucho ( ), mochuelo ( ), corbía (), corbiña y búho. Todas estas formas se relacionan con la confusión de la lechuza con otros animales (el mochuelo y la corbía) o con un uso metafórico por similitud entre ellos, ya que son aves de forma similar a la lechuza, la cual podría actuar, en este caso, como referente prototípico.
Además, se registran variantes de tipo fonético a partir de la forma gallega curuxa como las formas coruxa, con abertura vocálica de [u] a [o], y cruxa, con una síncopa de la vocal inicial.
6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En conclusión, como se observaba en estudios anteriores (García Mouton , 2003; ; ; ; ; ; ; ; ; , los zoónimos constituyen una categoría semántica que presenta una gran variación denominativa en el territorio de la península ibérica y la comarca de El Bierzo no es una excepción.
En cuanto al primer objetivo planteado, la explotación de los datos disponibles del ALBi, este se ha logrado de manera parcial. Se han estudiado ocho de los mapas que recoge este atlas, lo que supone cerca de un 2 % del total. Por lo tanto, habrá que tener en cuenta las limitaciones de este trabajo.
En relación con el segundo de los objetivos de las motivaciones que originan las diferentes denominaciones de los animales de acuerdo con la teoría de la semántica cognitiva y en relación con la cultura y el contexto en el que se produce la variación léxica, puede concluirse que las variaciones que se registran tienen su origen, por un lado, en cambios de tipo fonético y, por otro lado, en motivaciones de tipo cognitivo y transferencias léxicas.
En cuanto a los cambios de tipo fonético (a), se aprecian en cinco de los conceptos. El más productivo a este respecto es ‘comadreja’ (Mapa 8).
Sobre las motivaciones semánticas de carácter cognitivo (b), estas son tanto metafóricas como metonímicas, aunque las primeras son las más abundantes. Dentro de ellas se distinguen varios tipos: (1) de acción (para ‘libélula’: andarríus, mojaculos, soliquitosol, etc.), (2) de forma (‘libélula’: caballito; ‘luciérnaga’:coco alumador, relampión, vela cenando, etc; ‘renacuajo’: cucharo; ‘comadreja’: pelotilla), (3) ontológicas y de animales (‘libélula’: burro do demo, caballito del diablo, cabalo do demo; ‘mariquita’: coquina de Dios, Santía) y (4) de personificación (‘mariquita’: Manolía de Dios). En cuanto a las metonímicas, aparecen: (1) el hipónimo por el hiperónimo o el tipo por la especie (‘culebra’: víbora. cobra) y (2) la parte por el todo (‘renacuajo’: cabezudo, cabezolo, etc.).
Por último, existen también motivaciones por transferencia léxica (c) —quizá por semejanza formal o de comportamiento— a partir del nombre de otro animal (‘libélula’: mariposa, patarresa; ‘mariquita’: coquita, etc.; ‘luciérnaga’: cucaracho; ‘mariposa’: palombiña; ‘renacuajo’: sapina; ‘lechuza’:mochuelo . búho). Estas podrían tener también un carácter metafórico de comparación entre los distintos animales.
El porcentaje de formas que registran motivaciones semánticas según si se originan por procesos cognitivos o transferencias léxicas puede observarse en el gráfico 9.
Además, existen algunas formas de motivación desconocida, como el caso de angalía (para ‘mariquita’ y ‘mariposa’), perimpín y sabanín (‘mariquita’). Para angalía y sabanín podrían plantearse orígenes de tipo metafórico-antroponímico, teniendo en cuenta que la creación de zoónimos a partir de nombres propios es un proceso ya registrado y estudiado anteriormente ; , aunque es necesario llevar a cabo un análisis más detallado al respecto.
De este modo, las motivaciones de creación de zoónimos se relacionan, como señalaban , con el aspecto (cucharo), las propiedades (coco alumador) y las acciones (mojaculos) del animal en cuestión. Además, tal y como postula la lingüística cognitiva, la imaginación, junto con las creencias del ser humano, parece ser, en el caso de los zoónimos, una fuente de creación de nuevas formas. Esto puede observarse también en las formas sacralizadas de los zoónimos (coquina de Dios), así como en aquellas a las que se le atribuyen rasgos maléficos (cabaliño do demo).
Sobre el último de los objetivos, determinar la distribución de las variantes léxicas y examinar su relación con las diferentes áreas lingüísticas establecidas por Menéndez Pidal, hay que señalar que, en primer lugar, la influencia y la distribución del gallego parecía seguir presente en el oeste de la comarca en los años noventa, aunque los datos aquí observados tienen una representatividad reducida. Pruebas de esto son la presencia de varias formas del gallego en la zona occidental. Para ilustrar este hecho, puede observarse el mapa 10, donde se presenta en porcentaje la cantidad de formas en cada localidad que se corresponden con voces en gallego, además de los mapas 11 y 12, donde se muestra el porcentaje correspondiente al español y al asturleonés, respectivamente. Este porcentaje se ha calculado en relación con el total de formas recogidas en cada uno de los lugares.
Como ya se ha mencionado, habrá que tener en cuenta las limitaciones de este estudio, ya que no se han analizado todos los mapas sobre zoónimos; además, aunque se han consultado otros atlas lingüísticos peninsulares, no se ha contrastado la información con estos atlas ni comentado la distribución geolingüística de estos en profundidad. Estos análisis podrían suponer una futura línea de investigación que permita ampliar el conocimiento lingüístico sobre la comarca de El Bierzo, así como sobre la variación de los zoónimos a nivel peninsular.
Otro de los futuros trabajos de investigación que puede plantearse es la categorización y clasificación de los datos del atlas que todavía no se han publicado por, entre otras, la razón que señala :
No es el vocabulario culto, […], sino el popular y, sobre todo, el rural, el regional, el que hace ver la lengua española (igual que a cualquier otra) como un inmenso mosaico constituido por infinidad de vocablos y acepciones de muy reducida expresión geográfica, pero de hondo arraigo entre los hablantes […]. Fuentes confiables de este tipo de diferencias son […] los atlas lingüísticos […].
Este trabajo ha pretendido también emplear los datos que un día se recogieron mediante su digitalización dentro del marco del proyecto de CORPAT, evitando así su pérdida e incentivando su uso, además de aportar más datos en la caracterización y estudio del lenguaje humano y en el patrimonio lingüístico peninsular y contribuir a la ampliación de las humanidades digitales.
Financiación
Esta publicación es parte del proyecto I+D+i «CORPAT: lengua oral y cambio lingüístico en los atlas españoles» (ref. PID2022-136628NB-I00), financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033/ y FEDER/UE.
Referencias bibliográficas
1
2
3
4
5
6
7
9
ALEPZ = Tranquilli Navarro, Ricardo (2019): Atlas Lingüístico y Etnográfico de la provincia de Zaragoza. Zaragoza: Institución Fernando el Católico. https://ifc.dpz.es/index/alepz/Atlas_linguistico/Atlas_digital_provincia_de_Zaragoza/ALEPZ_DIGITAL.
10
11
Alinei, Mario. 1983. Lo scricciolo ed altri animali magici in Italia: da “parole e cose” a “strutture di cose e di parole”, en Christian Angelet, Ludo Melis, F. J. Mertens & Franco Musarra (eds.), Langue, dialecte, littérature : etudes romanes à la mémoire de Hugo Plomteux. 21-33. Lovaina: University Press.
12
13
14
15
16
17
CORPAT: Julià Luna, Carolina (dir.): Corpus de los atlas lingüísticos, en línea http://corpat.es [25/10/2023]
18
19
DALLA = Academia de la Llingua Asturiana. 2023. Diccionario de la Academia de la Llingua Asturiana. https://www.diccionariu.alladixital.org. [25/05/2023].
20
21
Digalego. = Xunta de Galicia. 2013. Dicionario de galego. Santiago de Compostela: Vigo: Ir Indo. https://digalego.xunta.gal/. [26/05/2023].
22
DLE = Real Academia Española. 2014. Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.6 en línea]. https://dle.rae.es. [26/05/2023].
23
DRAG = González González, Manuel (dir.). 2012. Dicionario da Real Academia Galega. A Coruña: Real Academia Galega. https://academia.gal/dicionario. [01/07/2023].
24
25
Fernández-Ordóñez, Inés. 2016. Los nombres de la cría de la vaca en el Atlas Lingüístico de la Península Ibérica. En Mariano Quirós García, José Ramón Carriazo Ruiz, Emma Falque Rey & Marta Sánchez Orense (coords.), Etimología e historia en el léxico del español. Estudios ofrecidos a José Antonio Pascual (Magister bonus et sapiens). 785-802. Madrid/Frankfurt: Iberoamericana Vervuert.
26
27
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Julià Luna, Carolina. 2014. Atlas lingüísticos, motivación y semántica cognitiva. [Presentación en PDF del taller: “Tools to Approach Linguistic Variation”] Centro de lingüística teórica. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Recuperado de https://www.academia.edu/8754318/_2014_Atlas_ling%C3%BC%C3%ADsticos_motivaci%C3%B3n_y_sem%C3%A1ntica_cognitiva
40
41
42
43
44
45
46
Le Men, Janick. 2017. Léxico del leonés actual (LLA). Cátedra de Estudios Leoneses, [versión en línea]. https://lla.unileon.es. [17/03/2024].
47
48
Marcet Rodríguez, Vicente José. 2001. La frontera Lingüística de El Bierzo. En José Antonio Bartol Hernández, María del Carmen Fernández Juncal, Salvador Crespo Matellán; Carmen Pensado Ruiz, Emilio Jesús Prieto de los Mozos & María de las Nieves Sánchez González de Herrero (eds.), Nuevas Aportaciones al estudio de la lengua española. 265-275. Salamanca: Luso-española de ediciones.
49
50
Mendoza Abreu, Josefa María. 2011. De variación léxica: las denominaciones de la coccinella septempunctata en la geografía lingüística hispánica. En Yolanda Congosto Martín, Elena Méndez García de Paredes & Manuel Alvar López, Variación lingüística y contacto de lenguas en el mundo hispánico. Madrid: Iberoamericana / Vervuert, 647-676.
52
53
54
Pato, Enrique. 2011. Sobre geográfica léxica española: distribución y áreas léxicas de la mustela. Dialectología 6, 45-53. https://raco.cat/index.php/Dialectologia/article/view/226396
56
57
Sanz Martín, Blanca Elena. 2015. Las metáforas zoomorfas desde el punto de vista cognitivo. Íkala, revista de lenguaje y cultura 20 (3), 361-384. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=255042795006
58
Terrón Vinagre, Natalia. 2015. Variación léxica y semántica cognitiva: las designaciones de las actividades lúdicas en los atlas lingüísticos. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona. https://ddd.uab.cat/record/145523.
59
Notas
[2] Las formas de este concepto, al igual que las del resto de conceptos analizados, pueden consultarse en el anexo II.
[3] Se incluye en el anexo I un mapa con los nombres de las localidades de los puntos de encuesta.