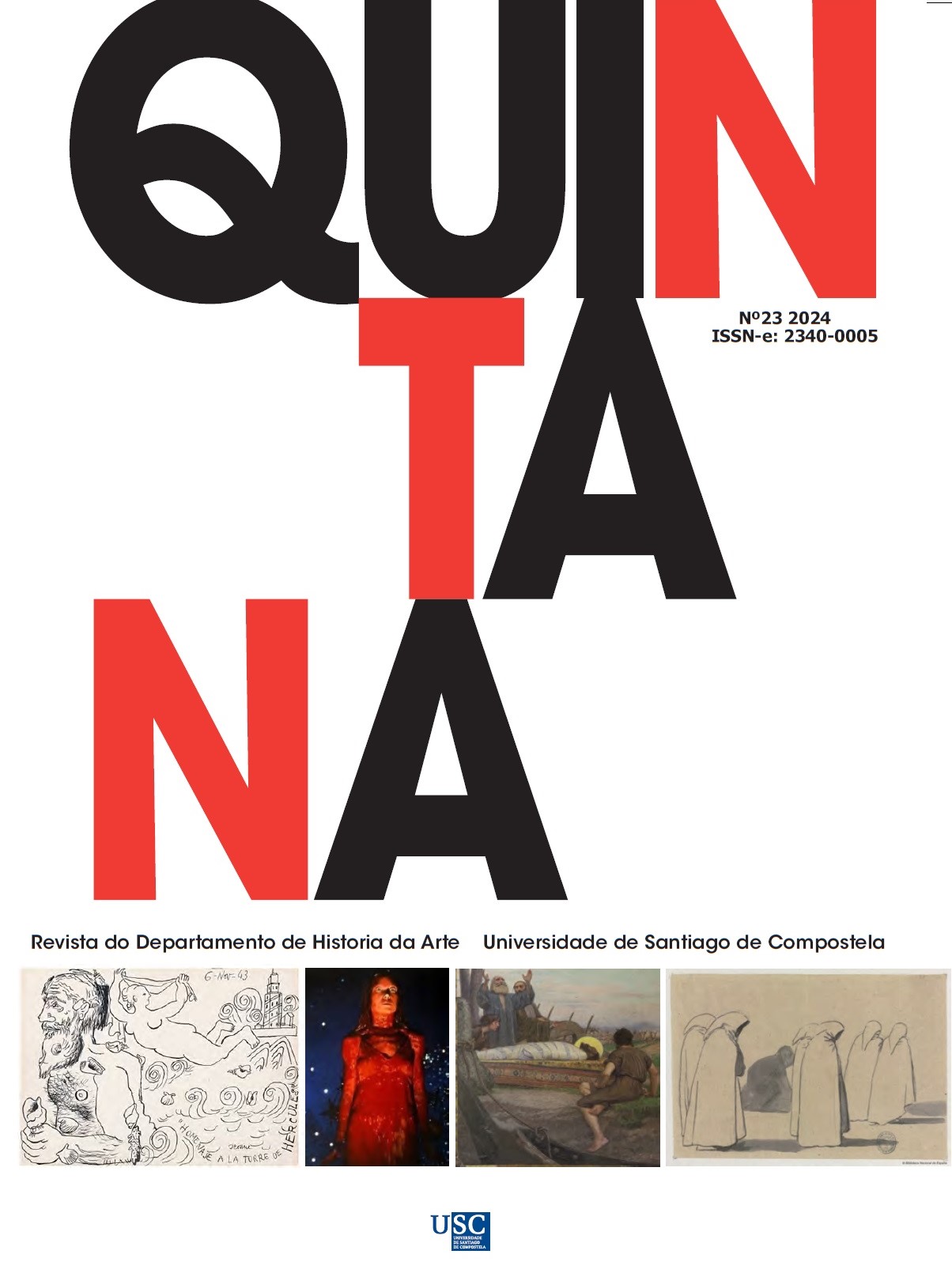El Bosco aún fascina. Lo prueba la cantidad ingente de libros publicados sobre su figura y su pintura. Y ello tiene sus desventajas, tanto para la investigación como para el disfrute del arte. Hay que trillar una inmensa bibliografía, y descubrir las obras bajo capas y capas de discursos, si queremos reencontrar su originalidad. Además, por incomprendidas, obras icónicas como el Jardín de las delicias han llegado a eliminarse de programas docentes: los más doctos habían considerado al Bosco inaccesible, ajeno a los principios del arte gótico.
Pero esta “originalidad” bosquiana, en sentido creativo, no surge de la nada. En el vínculo conflictivo entre novedad y tradición, el choque de arte y realidad, se abre su cosmos extraordinario. Y el mirar por esa brecha entre mundo, pintura e historiografía, puede llevar a revivir la actualidad de una vieja obra. Así Rosa Alcoy ha rescatado al Bosco de una paradójica rutina del misterio, para proponer nuevas y agudas interpretaciones. Y se requiere técnica, cultura, imaginación, sensibilidad, para traducir esta pintura surreal al discurso histórico sin reducciones ni exabruptos. La profesora de la Universito de Barcelona no sólo cuenta con más de una década de estudio dedicada al pintor, sino que, una amplia experiencia en la Historia del Arte, le lleva a desplegar, en este libro, muchos y complejos enlaces de técnicas, soportes y mecanismos iconográficos de la producción medieval y moderna, para captar los juegos e invenciones del Bosco, y explicarnos cómo revierten todos los convencionalismos, y por qué nos producen esta ilusión de ruptura, de hermetismo, extravagancia.
Cuando la obra se nos abre así, en esta lectura, más para entenderla que para fascinarnos, de paso comprendemos cómo se evolucionan los “modos de representar”. Anteriormente, Alcoy había explorado en profundidad el tema canónico de la Epifanía y su extensión “extemporánea” a los donantes, así como el fenómeno de la duplicidad emotiva y dramática de los programas medievales, enmarcados en el gozo y el dolor, claves de la representación del individuo gótico, y de sus modos de superponer y encadenar tiempos históricos y rituales.
El ejercicio analítico de la autora, parte de aquellas bases para revelar significados, más o menos ocultos, en la composición de escenarios bosquianos, en la configuración de sus temas, acciones y personajes, e incorpora –de modo no siempre explícito– a su metodología abierta, las reivindicaciones sociales de las miradas contemporáneas. Así en este libro sobre el Bosco también se denuncian los sesgos de la historiografía, desde el conocimiento de los marcos socio-religiosos de una época no tan lejana que, tanto como la inventiva del pintor, harían posibles sus obras. Sobre la “lógica figurativa” de la pintura – como dice la escritora– se delinea un relato histórico crítico con nuestro tiempo.
El libro se divide en dos partes, correspondientes a las dos obras del Bosco: El Jardín y la Epifanía, más introducción y epílogo. En cada epígrafe se agrupan los motivos iconográficos que organizan los discursos de cada tríptico, pero el lector no va a encontrar aquí una progresión lineal. Cada relato se ramifica conectando unas con otras figuras en cada tabla, y poniéndolas en relación con sus contiguas en cada políptico, confrontado, a su vez, con otras obras del pintor y multitud de referentes o descendientes, directos o indirectos, del arte clásico, bizantino, de las vanguardias...
El capítulo introductorio ya plantea esta visión global y concreta del arte, y reivindica la materialidad del “lenguaje” de la pintura: icono-grafía que extrae contenido semántico de pinceladas, volúmenes, texturas, cromáticas, y trasciende la relación nominal entre pintores y escuelas en “un estilo que es forma y contenido al mismo tiempo”. Entre los condicionantes artísticos y extra-artísticos del Bosco, se prima la formación en el taller, anécdotas familiares, paisaje natural y monumental del entorno natal, acontecimientos políticos… cotidianidad que se metamorfosea sobre las tablas y se estiliza en figuras surreales. En fin, como Cortázar, el pintor puede negarse a que el acto delicado de girar el picaporte, ese acto por el cual todo podría transformarse, se cumpla con la fría eficacia de un reflejo cotidiano.
Como, además, esta fantasía glosa la realidad a partir de las tradiciones, por las páginas del libro desfila un elenco incontable de pintores: los Eyck, Weyden, Cranach, Brueghel, Giotto o Lorenzetti, Durero y Schongauer, Blake y Doré, Goya, Picasso, Ernst y Dalí, y estampas, miniados, tapices, sillerías corales, murales, libros de viaje, bestiarios… unos a otros se desvelan en encrucijadas intermediales de un marco cultural que, no por esta amplitud, va a perder particularidades. La tradición, justamente, permite apreciar las novedades y rarezas, y los mecanismos y elementos predominantes en unas obras, cuya singularidad surge del juego con los convencionalismos.
Esta intermedialidad de los temas es, en este libro, fruto del interés común de un Bosco que versa sobre cualidades tan humanas como la duda o la cordura, la libertad y sus contrarios. Ello obliga a recapacitar sobre textos clásicos, medievales, mitos y dogmas, folklore, alquimia, astrología, literatura aúrea o ficción contemporánea. Pero el estudio iconográfico de Alcoy no acude a estos textos para explicar imágenes. Las llamadas fuentes literarias no sirven como tales, dada la autonomía que se le reconoce al lenguaje pictórico, y la densidad de niveles semánticos que se captan superpuestos en cada pintura, aunque la autora nos la tiene que desgranar por series o, mejor, por fragmentos.
Para alcanzar esas alturas desde donde se pueda atisbar la universalidad que encierran las anécdotas, y los largos caminos evolutivos que se pliegan en una yuxtaposición de imágenes, la autora profundiza a veces en campos muy específicos, pero no es necesario estar iniciado para participar de esta paulatina apertura de las obras. El lector verá recompensada su inmersión en tal torrente de cultura, con el acceso a un mundo metamórfico de premisa extremadamente sencilla: su una obra funciona es porque se puede entender, o al revés, si se entiende es que funciona. El Bosco de Alcoy ironiza con el misterio que se le ha atribuido. Recala en lo hermético, pero como artista: hace “desaguisados” con el diablo –recuerda la autora esta impresión de Quevedo- porque no cree. El hereje y alquimista, se reduce al guiño; del exceso del psicoanálisis se rescata acaso el sentido erótico; pero la interpretación se aparta del oscurantismo, y se retrata un pintor eminentemente satírico, que habla de lo que todos conocemos mediante formas y colores, “se pone en la piel de la diosa locura”, quizás antes que Erasmo, y lanza al mundo un dardo de sentido común que no se traduce a las palabras.
Formas y colores, en esta visión bosquiana, no son los elementos de un vocabulario categórico sobre lo malo y lo bueno. El lenguaje pictórico se emplea “para encauzar una idea matizada que lo usa dentro de complejos sistemas de equilibrios”. Quizás por ello, esta lectura, amena y precisa, en ocasiones se vuelve poética, al transportarnos por la ruta de una mirada descriptiva que pone de manifiesto lo indisoluble de forma y contenido. Va descifrando símbolos y señales que el pintor plasmó para componer un relato. Las posibles ambigüedades argumentales, serán fruto de esta descripción de figuras metamórficas con niveles de sentido no siempre explícito ni cerrado. Las sensaciones que produce el arte, no se resuelven siempre en significados categóricos, y a cambio de esta experiencia estética que, por ello, no pierde rigor científico, se nos adentra en una imaginación escatológica, en la revelación de un futuro posible del pasado, que disecciona también nuestro presente.
El estudio se centra en estos mecanismos del lenguaje plástico, y no en la promoción de las obras, ni en sus periplos hasta el Prado, ni en su vida postergada en versiones que avalan la fama del pintor, aunque todo se vierte en la interpretación de su obra. Los problemas de datación se hacen también parte esencial del trabajo, porque, para entender cada retablo, se trata de captar sus momentos en un flujo de tiempos estilísticos. Para ello se confrontan los trípticos en una visión global de la producción bosquiana, una veintena aproximada de piezas, algunas de mano maestra, otras reatribuidas, y obras perdidas. Se compone una biografía artística que imbrica el estilo y la iconografía, pero también, los modos de hacer, del pintar como acto manual, recurriendo para su disección a los medios disponibles, incluidas tecnologías infrarrojas.
Esta genealogía de obras apuesta por la anterioridad del Jardín respecto a la Epifanía del Prado, una obra que, por su aparente sencillez, otros han considerado temprana. Pero el resultado de la cuenta no es lo más grato de esta lectura. Así como la autora reclama una observación sinfín para la pintura –“laberinto del pensamiento”– el libro perderá fuerza extractado en conclusiones. Porque la lectura se hace al leer, la pintura al pintar, y se mira mirando. Se verá que en el libro se multiplican los verbos de acción y movimiento, y se superponen varias nociones de tiempos. Se trata de una visión del arte del espacio que va recorriendo la imagen en un ejercicio de escritura.
Uno de los motivos de esta sensación de movimiento, de contemplación narrativa, del espacio bosquiano, está en la idea misma y funcionamiento del retablo, y su nexo teatral. Al abrir y cerrar el aparato, se acciona el tiempo de la mirada, el ritmo de la secuencia, y la acción de la imagen. La narración circular del relato comienza con su liturgia, y termina en las grisallas abatibles, a modo de preámbulo y epílogo temático de las escenas interiores. El mecanismo, rutinario en el gótico, alcanza soluciones sorprendentes en el globo cósmico del Jardín. Desde la Creación en grisalla, la apertura del tríptico origina una “extensión temática” – apunta Alcoy– sobre las tablas principales, y una elipsis que ocasiona la imaginación del tiempo posible en el tránsito de acceso al interior de la obra.
Allí, el tema del batiente izquierdo no es el Pecado Original, sino el primer pacto: de Adán con su Creador. La relación entre los sexos de Adán y Eva es su unión en la posibilidad de elección en ese ínterin: libertad humana en un paraíso natural que esconde avisos del destino, entre exuberante flora y fauna “especulativa”. Novedades iconográficas presentan a un Adán “futuro pecador a redimir”, y dirigen hacia una de las claves temáticas del Jardín: la traición. La imagen metamorfoseada de Judas devendrá protagonista en un programa sublineal, que enlaza Caída y Redención encubiertas en multitud de máscaras.
Fauna real y surreal, con funciones imprevistas y presencias insólitas, apelan al código consensuado para pronosticar esta traición en un momento previo a la Caída. Alimañas discordantes en un paraíso apacible “todavía”, ya flotan en el pozo que no purifica el cuerno cristológico del unicornio, y tienden a volver al antes indeterminado, de donde salieron, a través de un túnel cromático del tiempo que se imagina: auguran la caída de los ángeles que atraviesa todo momento de la Creación, en sentido tipológico. La caída es pasado hecho presente por el recuerdo imaginativo, camuflado, y el pecado no se explicita pero se expone, en forma de reptiles y canales que comunican con las consecuencias infernales, a uno y otro lado de la elipsis. El Paraíso es un “estadio utópico” donde no hubiese habido guerra, hambre ni trabajo. La Redención o es necesaria, pero “pesa sobre el teatro del Edén”. Esta lectura de un juego dramático, de una rememoración imaginada, en clave trágica, convierte la contemplación de la pintura en una experiencia temporal, gracias al flujo de aguas subterráneas que comunican Infierno y Paraíso con episodios anteriores y posteriores en la historia.
El jardín paradisíaco continua en la tabla central, que no representa el pecado consumado tras la caída, sino otra utopía imaginada desde el fracaso. Un personaje, aislado en una caverna al margen, protagoniza esta acción de imaginar, inherente al arte. La teoría compositiva de las epifanías al donante cobra ya toda su relevancia, como la crítica a los cánones historiográficos: pues el Bosco ha sido analizado por hombres –advierte la historiadora– y la mirada masculina ha hecho de Eva el eje de un pecado que no se representa en el tríptico. El personaje de apariencia andrógina en la cueva, que porta un fruto, no es esa Eva mal justificada por una misoginia que, precisamente, impide su protagonismo en aquella época, y en un giro inesperado de coherencia, Alcoy nos la convierte en “un Adán que comparece con el fruto prohibido”. Efectivamente, a él le corresponde la culpa, acaso, confesar, meditar ucronías y consecuencias. Más allá de su cueva se abre su ensueño nostálgico: el jardín donde piensa a Eva rodeada de una descendencia libre y multirracial, que no se entrega al pecado todavía, “sueño intelectual que alguien tiene con los ojos abiertos”, donde especies bosquianas conviven en la locura benéfica de un tiempo sin destino ni medida.
El pensamiento de Adán lleva a otro momento de un “futuro todavía suspendido”: el Infierno que comunica con el Paraíso. El argumento no es demonológico. Sigue la estela de este humanismo especulativo. La mirada, esta vez, desciende por la tabla, de la tierra al averno, en una “contracción temporal”, y recorre “itinerarios del fuego” plasmados con el realismo de un teatro bélico, para representar el infierno en una tierra que pudo haber sido paraíso. Se nos recuerda el incendio que arrasó Hertogenbosch cuando el Bosco era joven. El camino acata pausas, “escondrijos, espacios vacíos”, que dan ritmo y dividen los cuadros de esta “película” ardiente que rueda hasta el término medio, donde reina el protagonista infernal en su lago de hielo.
Se ha pensado que este Hombre-Árbol fuese Adán, Caín, o el Bosco, pero tras el análisis de atributos, y despliegue de la acción transformante –de conversión– que da sentido al nombre y figura compuesta del monstruo, se concluye que estamos ante un Judas que “sintetiza la imagen leñosa y la del traidor”, suicida de ascendencia clásica y dantesca. Dota de sentido cristológico al relato donde se introduce como “caballo de Troya” en una Pasión elíptica, “figura de resurrección”, garante de la victoria desde tiempos de Adán, que se yergue como tal en el centro del Infierno, en un flash anterior al Juicio. El hombre, no el Diablo, es protagonista, y en Judas se justifica porque sustenta la liberación del pecado, según el plan divino.
El resto de imágenes se organizan en torno al apóstol-árbol, como signos alterados de su historia bíblica. No como castigos ad peccatum. Son antítesis de Arma Christi: Arma Judas, preámbulos del “calvario inadvertido”, a los que se suma una dura crítica a la falsa religión, encubierta de animalidad. Los instrumentos musicales, que sustituyen a los pájaros de los jardines, no aluden a la visión negativa de la música terrena ni profana, ni de la artificiosidad, sino al gusto del pintor por el arte del tiempo, “tesoro” que, en este Infierno, pierde su función. La orquesta cacofónica de instrumentistas “ajenos a la noción de tiempo histórico, operarán completamente desquiciados” al convertir el instrumento en arma de tortura y símbolo de sordera. Todo se dirige a especular sobre Judas como doble camino teleológico a la Encarnación y la Remisión.
En la segunda parte del libro se conectan, temática e históricamente, el Bosco y Erasmo, y lo que conlleva. Si este escribe el Elogio de la Locura y analiza textos bíblicos, aquel conjuga lo visible e invisible en pinturas que quizás ilumine el neoplatonismo italiano. Ante la aparente sencillez del tríptico de la Epifanía, se celebra la madurez del juego de complejidad y austeridad, que sostiene el equilibrio y armonía de una obra cuyo análisis acciona otros tiempos de lo representado, de la representación y la contemplación, en vínculo con la historia.
El retablo vuelve a mover el mecanismo donde confluye la iconografía de una visión que encadena el rito eucarístico y teofánico, y enfatiza “la duda zanjada sobre su realidad”. Las grisallas expanden y apostillan el interior y viceversa, en un relato circular. La Misa de Gregorio en la grisalla renueva el ritual eucarístico fundado en la Pasión, camino doloroso que conduce al gozo supuesto en el triunfo de la fe, la salvación prescrita en la Epifanía. Esta vez, el análisis comienza por este final “relativo”.
Al interior, la epifanía a los reyes y pastores se combina con la de los donantes en ambos batientes, y los reúne ante un juicio implícito en Belén. Donantes y reyes proclaman la fe que lleva al paraíso y marca el camino de los que entienden la señal de la estrella, mientras incrédulos e ignorantes no comprenden lo que ocurre. El tiempo de los donantes trasciende el del Nacimiento, y lleva la cristología, de manos de los magos, a los continentes: la epifanía es “altavoz” del mensaje que contiene la salvación de los seguidores de los monarcas y la perdición de quienes no pueden seguirlos o disienten.
El camino mental, de nuevo, se plasma como recorrido tácito en una dimensión espacial inconclusa, que remite a realidades fuera de cuadro y obliga a reflexionar sobre “lo que se nos deja ver”. Al fondo de la tabla principal, tres comitivas regias avanzan al encuentro teofánico. El análisis de vestuarios y paisaje abre la distancia entre procedencias e identidades de estos pueblos, guiados por la estrella en un camino cuya antigüedad revelan los ídolos figurados. La arquitectura simbólica ilustra la magnificencia pasada del palacio davídico, el contexto áulico que unió al dios y a los reyes, y el Antiguo Testamento sobre el que se levantó la genealogía mariana. Se vuelve a sugerir la elección humana y el imperio del destino, pues las huellas del pasado gentil y pagano conducen a la gracia; ceguera e idolatría son sólo consecuencia de la desviación.
La lectura se basa también en simbolismo cromático y atiende a semánticas secundarias, expresadas en caracterizaciones sutiles. La narración se desenvuelve especialmente a partir de la descripción de vestimentas y joyas de ornamentación exegética, como el cofre del primer rey, quizás Baltasar, que prefigura la Crucifixión en el sacrificio de Isaac. Este simbolismo disfrazado convertía arquitectura y orfebrería en soportes realistas de iconografía tipológica en la pintura flamenca, pero aquí alcanza la vestimenta, y dota a los magos de connotaciones sacerdotales y altoclericales. El presunto Melchor viste prenda metálica con la Visita de la reina de Saba, prefigurando la Epifanía, y el tercer rey, a veces Gaspar, es negro y viste un blanco simbólico y funcional. De su cofre surge otro clímax del relato donde choca realidad y ficción. Remeda la vasija funeraria, imagen del sepulcro que contiene la mirra simbólica de muerte, pero un ave en la cima de esta urna picotea un fruto rojo que sugiere la inmortalidad devolviéndonos al Jardín. En cambio, el anillo del rey lo encadena a otro fruto de oro que remeda a Midas y, opuesto al fruto verdadero, conduce al pecado. Fruto falso y verdadero, anticipa muerte y redención.
“Paisaje y paisanaje” se compenetran en este juicio donde todos comparecen. Malos o incrédulos pastores pícaros arraigan el Nacimiento a un escenario popular, y se acercan desconfiados. Aunque llegaron primero, son relegados del primer plano por los reyes. Algunos trepan por la cabaña en un intento curioso e imprudente de saber, que podría derribarla. En una comparación de gentiles y judíos, se interpreta aquí un comentario a la disidencia en el seno de la religión, que parece anticipar las revueltas de la Reforma.
El personaje que porta en sus manos la corona del segundo rey es clave de la lectura, como Judas en el Jardín, y porta el valor de la firma bosquiana. Curiosamente, una herida en su pierna replica la del Hombre-Árbol, índice de otra mutación. No responde a la caracterización de los bufones ni encaja en la época de Cristo. Tras descartar teorías, como la que lo identifica con el Anticristo, y acercándose a Friedländer, quien consideró que se tratase de un salvaje del séquito regio, la radiografía termina de revelar a la autora, el descarte de un pequeño personaje sobre su corona, a punto de arrojar un orbe al vacío, que indica que pertenece a un mundo alternativo, en las “antípodas de lo cristiano”.
La lectura de esta figura deriva en una historia del loco medieval y moderno, cuya iconografía plástica y literaria tiende conexiones a las obras del Bosco. Este loco “de oficio” eleva el estatus del monarca y subraya su duplicidad en la epifanía, espectacularizando la oposición entre el servidor estulto y el mago sabio, para explicitar “un antes y un después en su propia fe”. Su rostro enrojecido denota el temperamento de un Baco crítico de otros dioses, según la Locura erasmiana, y de los reyes que se le adelantan en la revelación. Es, para Alcoy, bufón del rey, y aparenta ser rey: al falsificar la realidad se convierte en cuarto monarca, impostor e infiel al tiempo. Sirve a la autora para comentar otras figuras bosquianas: verdugos, descabezados, animalizados, danzarines, avaros, navegantes, jugadores burlados, metamorfosis de la locura enmarcada en el gozo de una epifanía que es “bello espejismo pleno de alternativas y altercados”, donde los tontos “se pierden y desvarían de la ruta indicada para profundizar en su estupidez infinita”.
En los batientes, fondos paisajísticos de los donantes, Peeter Scheyve/Sheyfve e Inés/Agneese de Gramme, contraponen alegría y peligro, dicotomía ambivalente del gozo y el dolor, vida feliz o infeliz, cuerda o loca, ingenua o consciente del sacrificio; duplicidad iconográfica del Trecento que Bosch pudo conocer. La diferencia de tratamiento en el retrato de la mujer sugiere que sea póstumo. Se ha dicho que el encargo tendría que ver con la boda de los donantes, pero el análisis concluye que la data de h. 1494 que se le atribuye, es prematura. Dada la facilidad con que el tema epifánico y eucarístico se presta a la función funeraria, se apunta a un encargo que perpetuase la memoria de la fallecida, o del abuelo, y rezase por su salvación.
Las puertas cerradas representan un momento posterior a la epifanía, y anterior a la salvación de los donantes: pasado acontecido. Es común en grisallas góticas que, en la Misa de Gregorio, aparezcan el Varón de Dolores y las arma christi. Pero aquí la pasión entera –que vuelve a resaltar el valor de Judas- encarna la Imago Pietatis, en forma de retablo dentro del retablo, conjugando relieve y plasticidad narrativa, pintura y escultura.
Alcoy advierte que el relato pierde parte de su doble sentido, que separa a los fieles de los impíos, al aparecer otros dos donantes en lugar atípico y de estilo tosco, cuyos colores alteran la grisalla que recordaría al exterior silencioso del Jardín. Por ello se consideran añadidos, quizás por algún colaborador del Bosco; quizás el hijo de Peeter y el padre del esposo, o de la esposa. No hay certeza. Pero la identificación condicionaría la datación del tríptico, aunque al comparar el conjunto con otras obras del Bosco, se deduce que estamos ante una obra ya madura.
En la primera parte, por tanto, el pintor se muestra como “vehículo dinámico de determinadas herencias de su pasado”, y “se instala en la múltiple actualidad cuatrocentista pero no se acomoda a ella”. Como pintor moderno, cuanto más se entiende lo medieval, más se comprende su “proceso artístico transformador”. Si en el Jardín se expone la causalidad del libre albedrío y la reflexión sobre la duda que contiene la posibilidad de elegir y meditar sobre el desacierto y sus consecuencias, en la segunda parte del libro, se desarrolla esta idea de la fe como elección que mueve el engranaje iconográfico, y pronostica el prerreformismo, pero retoma la teoría medieval de valorar al individuo, no por su estamento, sino su capacidad de reconocer lo divino bajo forma humilde. Son viejas narrativas que el Bosco moderniza, y enlaza con el siglo XX. Este Jardín no es el típico y manido mundo al revés, ni la Adoración se representa de manera convenida. Algún paralelo cabe entre Judas y un pintor que traiciona el canon y rompe la expectativa del destino. “Quizás fuese un antisistema de perfil no ingenuo”, dice la autora, que sabía lo que interesaba a su clientela.
La edición del libro hace gala del privilegio que Alcoy concede a la visión, y ha sido ilustrado con fotos a color de las obras que completan las historias escritas. Algunas imágenes se fuerzan hasta hacer visibles detalles diminutos y oscurecidos por el pintor, para crear fantasmagorías. Con todo ello se ofrece un considerable catálogo de arte, que ni mucho menos se limita al par de trípticos que anuncia el título. El cuidado del diseño ya se anuncia en la portada. Está ilustrada con motivos bosquianos cuidadosamente escogidos, como el pozo temporal del Jardín. La pintura es un portal ilusorio que comunica tiempos y posibilidades, y la voz que la narra surca su superficie quebradiza para acertar en la diana, como el arquero que patina en un hielo histórico –parece querer decir.