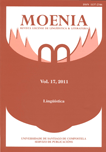INTRODUCCIÓN
En el otoño de 1974 Aníbal Núñez (Salamanca, 1944 - Salamanca, 1987) compuso una guirnalda de poemas en torno a algunas de sus pinturas favoritas, planteando así con Luis Javier Moreno una amistosa emulación, similar a la que habían acometido a inicios del siglo xx Manuel Machado y Antonio de Zayas. La redacción de dicha serie ecfrástica le mantuvo ocupado desde el dos de octubre hasta el veintidós de noviembre de aquel año y finalmente quedó configurada como una colección de quince transposiciones de arte donde se recogen los siguientes títulos: «La derelitta (Botticelli)», «Disputa de eruditos ante “El sueño de la doncella” (Lorenzo Lotto)», «Melancolía (Durero)», «Batalla entre Alejandro y Darío en Isso (Altdorfer)», «Venus con el Amor y la música y Venus recreándose con la música (Tiziano)», «Regreso de los cazadores (Brueghel el Viejo)», «Vista del jardín de Villa Médicis (Velázquez)», «El príncipe don Baltasar Carlos (Velázquez)», «Concierto (Gerard Terborch)», «Vanitas (A. Pereda, El sueño del caballero)», «Le fendeur de bois (Millet)», «La muchacha ciega (Millais)», «Ulises y Calipso (Böcklin)», «La barca (Renoir)», «Arearea (Gauguin)». Esta gavilla de écfrasis plantea un recorrido fugaz por la historia de la pintura, trazando un arco cronológico que va desde la Florencia del Quattrocento hasta el exotismo del Ochocientos, al tiempo que permite al poeta fijar su atención en una variedad de autores, corrientes y estilos. La colección de piezas evocadas dentro de la sección En pintura comienza, pues, con un grupo de pinturas del Renacimiento (Botticelli, Lotto, Durero, Altdorfer, Tiziano, Brueghel), continúa con una selección de lienzos barrocos (Velázquez, Terborch, Pereda) y culmina con varias imágenes del siglo xix que transitan por diferentes escuelas y planteamientos estéticos, como el Realismo (Millet), la Hermandad Prerrafaelita (Millais), el Simbolismo (Böcklin) y el Impresionismo (Renoir, Gauguin). La dispositio misma de los elementos dentro de la serie parece revelar el deseo de seguir una línea diacrónica muy clara, que atiende a la periodización de estilos artísticos sin perder de vista la cronología de cada uno de los maestros seleccionados. El sugestivo conjunto de transposiciones de arte acabó por integrarse en un volumen cuyo título incide, de forma significativa, en el concepto de lo plástico (Figura en un paisaje) y, para no dejar ningún margen a la duda, el epígrafe de la sección inicial recalca esa misma idea (En pintura). Desafortunadamente, la publicación del tomo fue postergándose por diferentes motivos hasta que vio la luz en edición póstuma, casi veinte años después del momento de su redacción.
A tenor de las valoraciones de la crítica, la composición de Figura en un paisaje representa un hito en la trayectoria poética anibaliana, ya que en su escritura se concentran de manera especialmente intensa algunos parámetros creativos ligados al culturismo. Con todo, no ha de creerse que el interés del escritor salmantino por la transposición inter-artística pudo estar motivado por la adhesión ―más o menos oportunista o interesada― a algunas modas esteticistas de aquellos años, ya que el perfil del creador salmantino era el de un artista ambidiestro. Aníbal Núñez tuvo la capacidad de desarrollar sus múltiples talentos en el campo del dibujo, la pintura y la composición poética.
El propósito de este breve ensayo es ahondar en el sentido de la écfrasis en la obra anibaliana a través del comentario de una pieza «retratística» recogida en Figura en un paisaje. El príncipe don Baltasar Carlos (Velázquez). Como puede apreciarse en el listado ofrecido poco antes, ambas composiciones se integran en un pequeño políptico dedicado al Barroco dentro de la sección En pintura e integrado por cuatro poemas, junto a la Vista del jardín de Villa Médicis (Velázquez), Vanitas. El sueño del caballero (Pereda) y el Concierto (Gerard Terborch) . La selección del texto anibaliano dedicado a un retrato velazqueño nos permitirá indagar en el contacto creativo del escritor salmantino con el legado literario y visual del Siglo de Oro. Ciertamente, el enfoque comparatista que permite establecer un diálogo entre la Poesía y la Pintura puede abordarse también desde el ángulo concreto de la Tradición Áurea, tal como la había entendido, hace dos décadas, Francisco Javier Díez de Revenga en un estudio pionero. Bajo ese mismo prisma se puede analizar la aparición de un autor, un género o un motivo característico de la pintura de la etapa más brillante de la historia española en la lírica actual. Sirvan como botón de muestra la exaltación de diferentes cuadros del Greco en varios poemas de Diego Jesús Jiménez, Blanca Andreu y José Luis Rey; la destacada presencia de los bodegones de Sánchez Cotán, Van der Hamen y Zurbarán en los versos de Luis Javier Moreno, José Corredor-Matheos, Pablo García Baena y José Ovejero; o el poso desengañado y tétrico de la Vanitas en autores como Jaime García Maíquez, Santos Domínguez o Rosa Romojaro; por citar tan solo tres modalidades de pervivencia áureo-secular a caballo entre la literatura y las artes visuales.
PAISAJE O PREMONICIÓN: RELIEVES PARADÓJICOS DE UNA LAUDATIO VELAZQUEÑA
De entre los numerosos retratos que Velázquez pintó en la corte de Felipe IV, Aníbal Núñez seleccionó tan solo uno para llevar a cabo un ejercicio de transposición de arte: el lienzo en el que el príncipe heredero aparecía ataviado como cazador en un entorno agreste de la serranía madrileña, según una tipología de retrato cortesano bastante novedosa. Puede identificarse tal innovación velazqueña en la serie concebida para la Torre de la Parada, de la que forman parte asimismo el retrato de Felipe IV y del cardenal infante don Fernando luciendo el mismo tipo de indumentaria para la práctica de la montería.
Como bien se recordará, durante el trienio 1634-1636 el artista sevillano había pintado los retratos ecuestres de Felipe IV y del príncipe Baltasar Carlos para el Salón de Reinos en el palacio del Buen Retiro, así como los cuadros del soberano, el infante cardenal don Fernando y el heredero al trono vestidos para la caza, destinados a la Torre de la Parada. A propósito de la imagen del heredero a una edad tan tierna, ha señalado Javier Portús (2014: 88) cómo, «al igual que los primeros retratos de Felipe IV y su corte reflejaban sutilmente aspiraciones políticas, roles de poder y protocolos palaciegos, las imágenes de Baltasar Carlos pueden ser leídas también a partir de algunas de esas claves, aunque en términos ligeramente diferentes». El conocido historiador del arte también apuntaba, justamente, de qué manera
La mayor parte de [las] representaciones del [príncipe heredero] lo muestran en composiciones similares a las de su padre, con lo que se insiste en la idea de sucesión y continuidad. Así, no hay diferencia en cuanto a acciones e indumentaria en sus respectivos retratos ecuestres o como cazadores, o en el grupo de retratos de la familia real (los reyes y el príncipe) que se enviaron a la corte inglesa y que son obra del taller de Velázquez. Padre e hijo visten similar atuendo (Portús 2014: 95‑6).
En definitiva, a pesar de su aparente sencillez, el retrato del heredero al trono a la edad de seis años y vestido en hábito de montero respondía a una imagen de poder sumamente elaborada.
La corta existencia de Baltasar Carlos de Austria (Madrid, 17/X/1629 - Zaragoza, 9/X/1646), quinto hijo de Felipe IV e Isabel de Borbón, discurrió entre la educación propia de un príncipe heredero y las obligaciones de su cargo. Entre sus maestros figuraban don Juan de Isasi, conde de Pie de Concha, que le instruyó en las bellas letras y el estudio de varios idiomas. Al yerno de Velázquez, Juan Bautista Martínez del Mazo, le cupo el honor de ser su profesor de dibujo. Dentro de las actividades propias de un gran señor, Gregorio de Tapia y Salcedo le adiestró en las artes de la equitación, en tanto que Alonso Martínez de Espinosa fue su instructor en las artes cinegéticas. Este último llegó a dedicarle el conocido tratado Arte de ballestería y montería (Madrid: Imprenta Real, 1644), en cuya portada el escritor y avezado cortesano se identificaba como aquel «que da el arcabuz a Su Majestad y ayuda de cámara del Príncipe Nuestro Señor». Uno de los máximos expertos en la pintura del genial sevillano reflexionaba sobre el conjunto de lienzos que han eternizado la efigie del príncipe heredero refiriéndose a los mismos con un sintagma elocuente, ya que de algún modo ofrecen una verdadera biografía pictórica .
Según se desprende de las valoraciones de la historiografía artística, la ambientación cinegética de la serie de los retratos velazqueños de la Torre de la Parada se asocia a la representación del poder real, ya que la montería se interpreta en el tiempo como imago belli, en tanto actividad recreativa que ejercita el cuerpo y la mente, al tiempo que sirve como preámbulo al aprendizaje de las artes de la guerra. En concreto, el cuadro del genial sevillano ha sido objeto de una sintética presentación catalográfica del Museo del Prado, en la que se plantean los siguientes detalles:
Aunque puede sorprender ver a un niño de tan corta edad vestido de cazador, lo cierto es que según testimonios contemporáneos, la caza se contó entre las primeras asignaturas de su programa educativo, como correspondía a su estirpe real, y desde muy niño contó con un equipo apropiado, del que formaba parte el arcabuz que sostiene con la mano derecha, que había sido un regalo del virrey de Navarra a Felipe IV cuando todavía era un niño. Esta pintura, además de soberbio testimonio de la originalidad de Velázquez en el campo del retrato, es un ejemplo del interés que desarrolló en esos años por otro género pictórico: el paisaje, que aquí sirve como entorno y fondo de la figura, está realizado con la frescura y libertad tan admiradas siempre en el pintor, y se halla inspirado en una experiencia real, por cuanto el árbol es una de las viejas encinas que pueblan el monte de El Pardo, y las montañas del fondo evocan a cualquier madrileño el Guadarrama azul. Se trata de uno de los cuadros de su autor en el que se hace más vívida la sensación de aire libre. El cuadro ha llegado hasta nosotros recortado en el lateral derecho, como demuestran viejas copias en las que aparece un perro más.
La ficha de la pinacoteca madrileña pone el énfasis en algunos aspectos notables del lienzo: el valor formativo y simbólico de la caza; la «experiencia real» de un «paisaje» que se plasma con «frescura» y «libertad», la masa arbórea de «una de las viejas encinas» que pueden apreciarse «en el monte de El Pardo» y el perfil lejano de la sierra de «Guadarrama» presidiendo la escena, allá en el «fondo». Esa morosidad en la reproducción de un entorno agreste concreto se ha relacionado con la adquisición de un mayor dominio técnico, tras la vuelta del primer viaje a Italia. En efecto, la estadía en Roma fue capital para Velázquez, según había ponderado Julián Gállego, quien nuevamente apuntó la importancia de la nota paisajística en la serie de retratos concebidos para la Torre de la Parada:
Nos referimos a esa segunda fase en que Velázquez, ascendiendo en su posición palaciega, en la confianza de su protector real, aumentado su oficio con el primer viaje a Italia y con la práctica adquiere mayor soltura, pierde el miedo al modelo. Hasta ahora esos personajes en silueta parecían presos en una vitrina: ahora ya no le basta la luz, quiere la atmósfera, ese aire libre que palpita en el techo de Guercino en la Villa Ludovisi, que da sombras diáfanas a las composiciones más literarias de Guido [Reni] o Poussin. Ya se han pintado no pocos retratos con paisaje, pero en ellos el modelo parece posar ante un decorado: Velázquez quiere hacerlo salir al monte, respirar a pleno pulmón. Sus grandes lienzos de jinetes o de cazadores están en la frontera del retrato y el paisaje; tanto como retrato con fondo como paisaje con figura .
La valoración del autorizado crítico puede servir de preámbulo a la lectura de la écfrasis de Aníbal Núñez, ya que en ella se percibe cómo el conjunto de lienzos cinegéticos se sitúa de alguna manera «en la frontera del retrato y el paisaje», oscilando así entre un «retrato con fondo» y un «paisaje con figura». Veamos ahora la composición breve (dieciséis versos de arte mayor) titulada El príncipe don Baltasar Carlos (Velázquez :
¿Indica posesión de algún paisaje
el que sirva de fondo a tu retrato?
No, alteza: acaso eso crees tú bajo ese palio
―o sobre esa montura imaginada―
que te ofrecen el roble y el artista
que lo pintó por orden del sentido
de la composición. Nadie posee
lo que no sabe ver. Si das la espalda
a todo un territorio de matices,
¿cómo van a ser tuyas las montañas?
Son del pintor. No siempre. A veces pierde
la vista en recoger ―es suya entonces―
tu candidez, tu gracia, que tampoco
será tuya por mucho tiempo, príncipe.
Tu altivez borrará tu donosura,
a no ser que la muerte antes lo haga.
Desde el punto de vista de la enunciación lírica, el primer detalle que captura la atención de los lectores es que el ejercicio ecfrástico se sustenta en la alocución directa al personaje del retrato velazqueño. Los versos interpelan una y otra vez al pequeño heredero del trono, de apenas seis años de edad: «tu retrato» (v. 2), «No, alteza» (v. 3), «eso crees tú» (v. 3), «te ofrecen» (v. 5), «das la espalda» (v. 8), «¿cómo van a ser tuyas las montañas?» (v. 10), «tu candidez, tu gracia» (v. 13), «tampoco / será tuya por mucho tiempo, príncipe» (vv. 13‑4), «tu altivez borrará tu donosura» (v. 15). El uso de la segunda persona de singular recorre así todo el poema, a través de las formas pronominales («tú» / «te»), los adjetivos posesivos («tu» / «tuya») y los verbos («crees» / «das»), reforzado todo ello por la apelación directa que asume el vocativo o apóstrofe, en sutil variatio estilística («alteza» / «príncipe»). La presencia de un destinatario intratextual explícito (Baltasar Carlos) configura así una transposición de arte muy singular, que se basa en un juego de preguntas y respuestas, de dudas aparentes e intuiciones certeras.
Antes de acometer el examen detallado de la écfrasis de Aníbal Núñez, a modo de contraste, conviene recordar cómo la estampa infantil del heredero de la corona también había despertado el interés de otro poeta, el modernista Antonio de Zayas, quien había publicado setenta y dos años antes un soneto de cuño parnasiano dedicado al mismo cuadro velazqueño :
Destaca al fondo de árido paisaje
la incierta línea de su rostro bello,
el dorado matiz de su cabello
y el negro terciopelo de su traje.
De la alta majestad de su linaje
es el azul de sus pupilas sello
y envidia la blancura de su cuello
la blanca gola de véneto encaje.
De un arcabuz para cazar armado,
ostenta al pie de gigantesco roble,
la ancianidad de su niñez marchita;
y a sus augustas plantas acostado,
del regio infante compañero noble,
un podenco magnífico dormita.
En verdad la manera de abordar la transposición artística no puede ser más diversa en ambos escritores. Si nos atenemos al caso del soneto zayiano, se percibe claramente la voluntad de levantar acta del mayor número posible de detalles que caracterizan el retrato cinegético del príncipe de Asturias . Así incide en variados elementos de la indumentaria, alguno de ellos modificado según el criterio personal del escritor: el «traje de terciopelo negro» (con curiosa inexactitud tanto en el color como en el tejido), la «gola blanca de encaje» veneciano, sin olvidar la referencia al arma que sostiene en su diestra («arcabuz»). Las otras pinceladas poéticas se aplican al entorno campestre («árido paisaje», «gigantesco roble») y al somnoliento can de caza que acompaña al príncipe en tal partida cinegética («podenco magnífico»). Como es lógico, la caracterización de la efigie del niño de sangre real se va a moldear asimismo como una alabanza de su noble semblante. Según el canon de belleza aristocrática del tiempo, la «blancura» de la tez sobrepuja la del fino bordado; en el cabello del príncipe de la Casa de Austria se percibe un «dorado matiz» y luce la mirada clara de su estirpe («el azul de sus pupilas»). Con todo, en la écfrasis de Zayas se insinúa una nota decadente: el airoso infante cazador aparece marcado con el sello melancólico de una «niñez marchita». La lejanía impasible de esta écfrasis de inicios del siglo xx, concebida al modo parnasiano, resulta muy diferente a la transposición de arte que lleva a cabo Aníbal Núñez en la década de los setenta. La visión de cada escritor se fija en detalles diferentes, pone el acento en cuestiones dispares y, sobre todo, atribuye un sentido distinto, de alguna manera personal, a una misma pintura.
Volviendo al texto de Figura en un paisaje, el juego de la interrogatio retórica va pautando la propia indagación sobre la imagen, de forma que llegamos a percibir una bipartición neta en esta composición lírica. La sección primera se extiende así desde el primer verso hasta el décimo, en tanto que el apartado segundo discurre desde el verso undécimo hasta el final. La figura loquens de un espectador-poeta situado frente al lienzo velazqueño plantea desde el arranque una duda candente: ¿quién es el verdadero dueño del paisaje circundante, el heredero al trono ―que aparece ataviado como un pequeño montero en el cuadro― o el portentoso artífice sevillano ―que ha eternizado ese espacio agreste merced a su talento y dominio de la técnica―? La primera parte del poema se va a mover en el terreno de la negación. La respuesta a la interrogatio inicial se plantea con rotundidad: «No, alteza». De hecho, podría percibirse acaso un leve matiz coloquial en la reflexión subsiguiente, que apenas vela un punto de chulería castiza: «eso crees tú» (v. 3). El poeta que contempla la imagen desmiente la valoración del niño. Poco después, la argumentación asume casi el tono de un aforismo: «Nadie posee lo que no sabe ver» (vv. 7‑8). El juego conceptual se desarrolla en los endecasílabos sucesivos: aquel que da «la espalda» al «territorio» no puede ser el poseedor legítimo de «las montañas» (vv. 8‑10).
En la sección inicial, Aníbal Núñez da cuenta de algunos elementos principales del lienzo, como al desgaire: el árbol nombrado («el roble», v. 5), las azuladas cumbres del fondo («las montañas», v. 10). De hecho, los signos reconocibles del paisaje ni siquiera se aprecian con un afán de exactitud, ya que la especie arbórea precisa es en verdad una encina (no un roble). En ese contexto, el aludido dosel («bajo ese palio», v. 3) probablemente deba interpretarse sub specie metafórica, referido a la estilizada fronda arbórea de la parte superior de la imagen. Baste pensar en los conocidos versos de la dedicatoria de las Soledades gongorinas (vv. 22‑5), donde el vate cordobés había eternizado la figura del duque de Béjar como cazador en la sierra de Salamanca: «o lo sagrado supla de la encina / lo augusto del dosel, o de la fuente / la alta zanefa lo majestüoso / del sitïal a tu deidad debido» .
El interés del autor de la transposición artística se centra en otra cuestión: la relación entre figura y paisaje, persona y fondo. El hijo del rey no posee aquellas tierras que enmarcan su elegante porte en atavío de cazador, pues el verdadero dueño de las mismas es el pintor que las contempla y tiene la capacidad de fijarlas con su arte en un cuadro excelso. Por consiguiente, el léxico de la pintura constituirá uno de los principales haces de isotopía en el poema, desde el arranque mismo del texto: «paisaje» (v. 1), «fondo» (v. 2), «retrato» (v. 2), «artista» (v. 5), «pintó» (v. 6), «orden del sentido / de la composición» (vv. 6‑7), «matices» (v. 9), «pintor» (v. 11).
La segunda sección del texto plantea una suerte de paradoja, ya que tras haber ensalzado la dignidad de Velázquez como verdadero poseedor del territorio, del paisaje, de las montañas, pues no les ha dado la espalda y ha sabido contemplarlas y reproducirlas con arte, el argumento se lleva hacia un grado superior. Ni siquiera la «candidez» (v. 13), la «gracia» (v. 13), la «donosura» (v. 15) de Baltasar Carlos pertenecerían al pequeño heredero, sino que gracias a la capacidad demiúrgica de las artes visuales, son ahora igualmente del pintor que «a veces pierde la vista en recoger» todos esos elementos para fijarlos en forma perenne sobre el lienzo (vv. 11‑2). Si se permite la paráfrasis del conocido soneto barroco, el artista «hurta» así el «vulto» de su aristocrático modelo y con su «pincel» divino le confiere la perdurabilidad propia de una imagen inmarcesible .
La pareja de endecasílabos blancos que cierra la composición se configura como una nota ominosa, casi a la manera de una uaticinatio ex euentu: «Tu altivez borrará tu donosura, / a no ser que la muerte antes lo haga» (vv. 15‑6). El escritor salmantino conocía bien que el malogrado heredero de Felipe IV falleció a edad temprana (el joven no llegó a cumplir diecisiete años). Por otro lado, cabe sospechar a la luz de lo afirmado en ese remate alusivo que Aníbal Núñez tuviera alguna familiaridad con el conjunto completo de los retratos de Baltasar Carlos, puesto que el último de la serie ―atribuido ya a Velázquez, ya a Martínez del Mazo― se pintó cuando el príncipe de Asturias tenía dieciséis años, poco antes de su óbito. Aquella última estampa del heredero ostenta un cierto aire altivo que recuerda lejanamente al portentoso retrato del infante don Carlos, pintado por el genial sevillano varias décadas atrás. Sin duda, el encanto infantil de las pinturas ejecutadas entre 1634 y 1636 se había perdido irremisiblemente en la estampa solemne, oficial de un adolescente de facciones más precisas y algo pesadas.
A MODO DE CONCLUSIÓN
El estudio de una composición anibaliana consagrada a un lienzo barroco permite distinguir, en primer lugar, cómo el escritor salmantino obraba con personalísimo criterio a la hora de acometer el ejercicio ecfrástico. El principio de selección forzosa que afecta a toda transposición de arte queda bien patente en su escritura. En la transposición de arte referida al retrato velazqueño, ni siquiera se menciona el magnífico perro de caza que dormita a los pies del príncipe heredero, ni tampoco se habla del arcabuz que sostiene con la diestra, ni de la indumentaria concreta que lucía el pequeño montero de seis años. La descripción o evocación de elementos exteriores (el ropaje de montería durante una partida de caza en la sierra madrileña, el arma de fuego característica, el can que acompaña al príncipe durante la actividad cinegética) se descarta porque el foco de interés del escritor no se centra en la mera apariencia de lo visual, sino que pretende ir más allá. De la misma forma Aníbal Núñez había de obrar al bosquejar líricamente la imagen de la conocida vanitas atribuida a Pereda bajo el título El sueño del caballero, pues al recorrer con la mirada la admirable obra secentista, el poeta se fija únicamente en unos pocos elementos del bodegón alegórico ubicado en la sección derecha del lienzo, en tanto que pasa por alto nada menos que la estampa del caballero durmiente y la figura soberbia del ángel . Por otro lado, también podría verse bajo el ángulo de la libertad creativa el hecho de que el autor incorpore en el texto alguna que otra «inexactitud»; por ejemplo, en el caso de la pintura de Velázquez se menciona un roble a la manera de dosel vegetal que figura sobre el príncipe, cuando en verdad la especie arbórea correcta es una encina, planteando así una curiosa coincidencia con el error percibido en el soneto parnasiano de Zayas.
Un segundo detalle relevante que permite conectar las transposiciones artísticas de Aníbal Núñez referidas a imágenes del siglo xvii con algunas inquietudes propias del Barroco es «la lección de la fuerza del tiempo», toda vez que «la riqueza y minuciosidad descriptiva» aliadas con «los valores plásticos» llegaron a cobrar en el siglo xvii «su plena emoción con este agudizarse el sentido de lo temporal». Al igual que los ingenios áureos, la écfrasis meditativa e inquieta trazada por Aníbal Núñez, de alguna manera, exalta en la evocación del joven príncipe de Asturias ataviado como cazador «las bellezas de la realidad toda, pero contrastando su transitoriedad frente a lo eterno» . Bajo la insignia de la perplejidad y el desengaño, la contemplación de la pintura y su puesta en palabra viene a resaltar la condición efímera de todo cuanto existe.
Notas
[1] Desde este momento utilizaré como edición de referencia la publicación exenta más reciente de la obra: Figura en un paisaje. Gormaz a sangre y fuego . En la breve presentación que abre el tomo puede leerse el siguiente párrafo de Tomás Sánchez Santiago sobre el contexto de escritura: «El caso de Figura en un paisaje es el del libro iniciado y cerrado de manera fulgurante en el otoño de 1974. La datación de los poemas de la primera y segunda parte, En pintura y Vedado de poetas respectivamente, permite comprobar una aglutinación creativa que habla con toda seguridad de un libro perpetrado a partir de un inicial plan programático. En este sentido el testimonio de Luis Javier Moreno, el gran poeta segoviano y gran amigo de Aníbal ya por aquellos años, es elocuente. Dice en uno de sus diarios el autor de Contemplación de la pintura que los poemas que glosan las pinturas de la primera parte de este libro surgieron tras repasos y comentarios que aquellas tardes de 1974 ambos jóvenes hacían de los álbumes y libros de arte que había en casa de la familia del poeta salmantino (el padre de Aníbal, el fotógrafo José Núñez Larraz, era un gran aficionado al arte) y, de pronto, surgió el juego: escribir poemas a partir de cuadros preferidos por uno y otro. Los dos poetas se pusieron a ello. El desafío estaba servido» .
[3] No cabe estimar aquí la defectuosa publicación de la sección En pintura en el año 1992 como suplemento al primer número de la revista hispalense Cuadernos de Roldán. La primera edición válida de la obra vio la luz bajo el cuidado de Aníbal Lozano en la ciudad natal del escritor al año siguiente: Figura en un paisaje (Núñez 1993). El libro se integró posteriormente en la Obra poética, editada al cuidado de Fernando R. de la Flor y Esteban Pujals . Concretamente, la sección En pintura se localiza entre las páginas 195-205. Una selección de nueve poemas ecfrásticos aparece recogida en La luz en las palabras. Antología poética, editada por Vicente Vives . El texto íntegro de Figura en un paisaje puede leerse, por último, en el reciente volumen al cuidado de . En este tomo la sección En pintura ocupa las páginas 315‑32.
[4] «[Figura en un paisaje] constituye un libro atípico en el conjunto de su obra debido a su explícita factura culturalista. Sin embargo, también es, a su modo, paradigma del cambio estilístico referido en su poesía, pues su escritura asume ciertas propuestas semiológicas, especialmente las que abordan el referente de la obra literaria […]. Las tres secciones que estructuran el libro tratan motivos de fuerte arraigo culturalista, si bien su tratamiento estilístico es inseparable del inconfundible trazo irónico del autor […]. [El volumen] asume una reflexión culturalista a modo de variaciones sobre la fugacidad, la inutilidad del arte y la muerte y enhebra asuntos esenciales que atañen íntimamente a su pensamiento poético» . Por otro lado, Rosamna Pardellas Velay afirmaba a este respecto: «se puede considerar Figura en un paisaje el libro más culturalista, más pegado a las modas contemporáneas del autor en su aspecto externo y más meta-poético ―hasta ese momento― en su contenido» .
[5] Sobre ese particular, desde una visión nada idealista, remito a la monografía de Fernando R. De la Flor .
[6] En otro lugar he tenido ocasión de examinar en detalle la transposición de arte referida al paisaje de pequeñas dimensiones pintado por Velázquez durante su estancia en Roma, por ello no incidiré demasiado en ello. Permítase remitir a dicho estudio . Para la composición del escritor salmantino, vid. especialmente las páginas 70‑3. Por otro lado, quisiera reservar para otro asedio crítico el análisis del poema referido a la pintura de género del maestro holandés Gerard Terborch (1617-1681).
[7] El catedrático de Murcia acotaba así el radio de acción de este tipo de análisis: «Los vientos renovadores que revolucionaron la poesía española entre 1920 y 1936 trajeron consigo muchos signos de originalidad que situaron la promoción poética surgida en aquellos años entre las mejores de toda la historia de la literatura española. Una de las más singulares actitudes de todos los poetas de aquel espléndido grupo fue el respeto hacia la tradición. Como señaló Dámaso Alonso, ellos no iban contra nada, y lo que sí hicieron fue volver sus miradas de lectores y de estudiosos hacia nuestro Siglo de Oro, especialmente hacia su poesía, que descubrieron, reivindicaron y propagaron. Se produjo así una relación muy intensa entre afanes innovadores, aprendidos en el arte de vanguardia, y el respeto y conocimiento de la tradición culta, que inspiró muchas de sus representaciones poéticas. La vuelta de los poetas surgidos en aquellos años hacia la poesía de los siglos xvi y xvii, y la asimilación de su legado tanto lingüístico como poético y cultural, es lo que hemos denominado tradición áurea, que se prolonga en el tiempo, llega hasta poetas cronológicamente más cercanos a nosotros y supera incluso los límites de los géneros literarios. De manera que la recepción de poetas como Garcilaso, fray Luis de León, san Juan de la Cruz, Cervantes, Góngora, Quevedo o Lope, entre otros, en los poetas del siglo xx, nuestros contemporáneos es el objeto de las reflexiones [inscritas bajo el marbete de tradición áurea]» .
[8] Contamos con un magistral ensayo de Rafael Alarcón Sierra sobre poemas en torno a la pintura del Greco en la literatura española . Para los demás matices, pueden verse las consideraciones generales de María Ema Llorente .
[9] «Los retratos velazqueños de Baltasar Carlos equivalen a una biografía pictórica de quien era la gran esperanza de la monarquía para el futuro. La serie consigue una densidad cronológica que sólo tiene paralelo en los retratos que de la infanta Margarita pintó en la década de 1650. Con los ojos de Velázquez vemos así crecer al príncipe, quien va convirtiéndose en un joven viril y prometedor. Inicia la serie Baltasar Carlos con un enano (Boston, Museum of Fine Arts) […]. Un par de años después, el príncipe, ya de cuatro años y aún vestido con faldones, vuelve a escena en solitario (Londres, Wallace Collection), de nuevo con la banda roja de capitán general y con el bastón de mando. En 1635 Velázquez intensifica esa iconografía militar en una de sus obras maestras, el Retrato ecuestre de Baltasar Carlos (Madrid, Prado), obra destinada al Salón de Reinos del Buen Retiro. Alrededor de un año después Velázquez nos lo presenta como cazador (Madrid, Prado), invocando la metáfora de la caza como recreo de reyes y campo de entrenamiento para la milicia. En el último retrato de la serie (Viena, Kunsthistorisches Museum) la nota de marcialidad está más amortiguada y el príncipe asume la actitud de un gobernante que celebra una audiencia. Este recorrido por las representaciones de Baltasar Carlos pone de manifiesto cómo la estancia de Velázquez en Italia liberó sus dotes para la invención y la ejecución, dotes que necesitaría para hacer frente a los cuadros que debía pintar para el Buen Retiro y la Torre de la Parada» .
[10] En su conocida monografía sobre El arte como obsesión, Rosamna Pardellas proponía estudiar las écfrasis de la serie En pintura mediante la identificación de un estatuto pragmático distintivo que conforma cinco grupos dentro de la misma, según «procedimientos estructurales diferentes». El primer ciclo sería el de las transposiciones de arte que «recrean un diálogo entre el espectador y la figura presente» en el lienzo . El segundo «procedimiento» consiste en «introducirse [el propio locutor poético] como figura dentro del cuadro y tratar de describir o comentar la escena o intentar separarse de ella» . En tercer lugar, se aprecia cómo en varios poemas «se comenta el cuadro» mediante «formas impersonales» . Una cuarta modalidad sería la ofrecida por la écfrasis en torno a una pintura de Lorenzo Lotto, ya que allí se escucha el intercambio de opiniones enfrentadas de dos eruditos, que discuten sobre el sentido enigmático de la imagen . Por último, la técnica del monólogo dramático se aprecia en Arearea. Gauguin, ya que los versos fingen ponerse en boca del pintor mismo .
[11] Para las diferentes posibilidades que puede ofrecer la figura del receptor lírico, puede verse la sistematización trazada en un volumen imprescindible en torno a la pragmática del discurso lírico . El crítico y poeta conquense recalca en el ensayo cómo «hay un conjunto de entidades que están a medio camino entre la capacidad y la incapacidad de comunicarse: son muertos, divinidades, personas imaginarias» . En ese entorno discursivo, un caso singular de receptor intratextual explícito es el que plantea el poema de Figura en un paisaje, ya que la alocución se encamina directamente al retrato de un príncipe difunto. Con bastante sutileza, Luján Atienza valora así el artificio: «el poeta a través de la apelación a un elemento que no le puede responder expresa una vivencia, estado de ánimo, sentimiento, pensamiento, etc., pero abandonando la forma directa de hacerlo. En consecuencia, esta clase de textos se emparenta con el tipo de poemas confesionales» .