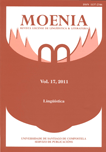Bajo la advertencia de que «el texto es algo más que un conjunto de letras que forman una expresión, y por medio del cual se da a conocer “algo” y que es un producto histórico-cultural» (p. 17), Beatriz Arias nos ofrece en su más reciente libro La figura de las voces una serie de herramientas para el acercamiento filológico y la transcripción de los manuscritos antiguos. El recorrido temporal que propone la autora transcurre en nueve capítulos que comprenden desde las diferencias entre la lengua oral ―esencial y propia del género humano― y la escrita, concebida como artificial y no siempre al alcance de todos los hablantes; continúa con las diversas clases de escritura ―pictográfica, ideográfica, logográfica, alfabética acrofónica y fonética latina― y el empleo de esta última en la fijación de las lenguas indomexicanas durante la época novohispana con su consiguiente transcripción en documentos específicos al español.
La escritura, caracterizada por Arias Álvarez como «un sistema de signos visibles convencionales, arbitrarios, limitados, más o menos permanentes, ordenados de manera lineal y que sirven para la comunicación humana» (p. 24), constituye, así, el tema meollar de su pormenorizada reflexión, la cual está enmarcada en contextos socioculturales precisos. Los signos convencionales, inherentes a la escritura, resultan entre otras características, como se indica, relativamente permanentes; tal afirmación evoca en nosotros a los escribas egipcios, quienes en su quehacer interpretativo tuvieron que realizar significativos esfuerzos para reconocer jeroglíficos que habían perdido ya, por el transcurso del tiempo y los desplazamientos lógicos de su acción, su estrecho vínculo inicial con el referente. Así la prolongada duración del régimen faraónico implicó la existencia de documentos concentrados en diferentes archivos que planteaban la dificultad de una lectura precisa, es decir, un problema propio de la filología, en este caso, de la decodificación de las figuras.
Resulta innegable el predominio que la lengua escrita tuvo sobre la lengua oral durante siglos. Esta tarea de registro estaba destinada a un escogido grupo en sociedades diversas: por ejemplo, los escribas a los que nos hemos referido, los monjes durante la Edad Media y los tlahcuilos en el México prehispánico y colonial, encargados de la realización de los códices pictoglíficos y posteriormente de las glosas en alfabeto latino que los acompañaban. Estos últimos fueron muy estimados entre los tlamatinime o sabios y gozaban de ciertos privilegios por parte de los gobernantes, pues eran exonerados de cualquier clase de tributación y ocupaban espacios particulares en templos y escuelas para la elaboración y el estudio de los amoxtli o libros.
A pesar del predominio detentado por la lengua escrita a lo largo de los siglos y en diferentes latitudes, a mediados del siglo xx, como explica Beatriz Arias en el primer capítulo de su libro, se hizo evidente un notable interés por encontrar su vinculación con la lengua oral. Nina Catach, por su parte, después de definir las características de ambas, concluye que «no existe una relación de subordinación sino de complementariedad, ya que pueden funcionar de forma autónoma o concomitante, pues son variantes de un mismo idioma” (p. 26). Asimismo la autora del libro puntualiza que la «ciencia de la escritura» ha recibido varias denominaciones, como «gramatología» y también «grafemática», acuñada por Alarcos, cuya unidad básica es el grafema o imagen del fonema, según lo ha precisado Derrida.
Una vez establecida la terminología y la naturaleza de su objeto de estudio, Arias Álvarez aproxima en el siguiente capítulo al lector a los inicios de la escritura en Mesopotamia, que ubica alrededor de 3500 a.C., caracterizada por los trazos que se inscribían con un punzón en las tablillas de arcilla tierna. El ejemplo correspondiente a este género de registro más cercano para nosotros, según noticias del sumerólogo español Manuel Molina, lo podemos apreciar en dos soportes custodiados en el Museo Nacional de las Culturas de la Ciudad de México los cuales hacen referencia a la producción agrícola de la cebada. Cabe señalar sobre este aspecto que, aunque la mayoría de los historiadores coinciden en que fue en la parte sur de la antigua Mesopotamia, correspondiente a Sumeria, en donde se inició la escritura, el historiador judeorromano Flavio Josefo identificaba en el siglo I d.C. su origen en Egipto, donde se han encontrado jeroglíficos en rocas y de donde provienen los papiros, hechos con plantas que crecían a orillas del Nilo. Lo importante aquí es advertir cómo fue desarrollándose una mayor conciencia que estuvo relacionada con ciertas actividades como el comercio, según lo vemos con los fenicios, a quienes se suele atribuir la invención del alfabeto y los procesos de abstracción que permitieron el desarrollo de los abecedarios fonéticos, entre los que se cuenta el latino. Los soportes en los que se plasmaron las figuras de los caracteres y posteriormente los grafemas fueron, como ya se ha adelantado, de diversa naturaleza: piedra, marfil, papiro, pergamino y finalmente, en el año 800, papel, que era fabricado en Bagdad y Damasco, y se elaboraba con lino, cáñamo y algodón que se mezclaba con almidón y una sustancia de carbonato de calcio llamada creta.
Beatriz Arias pasa revista a las particularidades que distinguen las escrituras asiria, egipcia, ugarítica, judaico-hebraica, griega (con sus variantes lineal a, b y su pleno desarrollo alfabético), así como a las propias del abecedario latino, el cual quedó conformado por veintitrés letras, y señala que el paso del griego al latino tuvo lugar a través del etrusco. Recordemos que una de las particularidades de este último radicaba en su carácter fonético a diferencia del que correspondía al semita del norte, cuyo ejemplo lo encontramos en la Piedra Moabita datada en el 850 a.C. y en el griego, ambos de tipo acrofónico, en los que cada letra ostentaba su nombre, como ya lo explicaba Platón en el diálogo Cratilo . Beatriz Arias se aboca particularmente a las figuras en castellano que incluyen algunos caracteres de sonidos inexistentes en las otras lenguas mencionadas y sienta las bases para su posterior exposición, que abarca el protorromance de la época visigótica, la «norma alfonsí» y el castellano de los siglos xiv y xv.
El repaso de Arias resulta puntual y didáctico, pues incorpora ilustrativas y pertinentes láminas que ejemplifican las explicaciones teóricas, y la contextualización que en ocasiones las acompaña redimensiona su significado. Así, por ejemplo, comenta las circunstancias históricas que enmarcaron el periodo visigodo en el que se registró una importante actividad cultural en Toledo, Sevilla y Zaragoza, la cual se manifestó en la existencia de bibliotecas y en la realización de la magna crónica universal del abad godo Juan de Bíclaro en los siglos vi-vii d.C. Cita algunos de los primeros textos elaborados en castellano, como los cartularios escritos en el monasterio de Valpuesta, datados entre los siglos ix y xii, los cuales se realizaron con piel de ternero, así como los visigóticos que afortunadamente se han preservado y que consignan las donaciones y los pagos por servicios específicos. Arias Álvarez explica: «Para la Real Academia Española algunos de estos documentos son la primera manifestación escrita del castellano, son textos escritos “en una lengua latina asaltada por una lengua viva”» (p. 100); dichos cartularios, por tanto, como lo precisa la autora, son, según recientes investigaciones, más antiguos que las Glosas Emilianenses y Silenses, respectivamente encontradas en San Millán de la Cogolla y Santo Domingo de Silos.
En las postrimerías de la Edad Media, la Iglesia deja de tener el monopolio de la educación y surgen escuelas independientes y universidades, como las de Bolonia, Oxford, o, en España, las de Salamanca y Valladolid. Comienza a registrarse cierta independencia de los escribientes con respecto a la élite monacal y, ya en la época alfonsí, el castellano adquiere una notable difusión e importancia. En la escritura se registran dos diferentes tradiciones: la de los grandes códices y la de la chancillería, con los usos establecidos en tiempos de Fernando III. Beatriz Arias proporciona igualmente una pormenorizada relación sobre el empleo de las letras propias de la ortografía alfonsí y de las que corresponden a los siglos xiv y xv.
En el quinto capítulo la autora se concentra en las grafías del alfabeto latino que comenzaron a plasmarse en las cartillas durante el periodo novohispano ya en el Nuevo Mundo, es decir, en los textos utilizados para la enseñanza básica de la lectura de letras y sílabas, cuyo propósito central se dirigía al aprendizaje de las oraciones y conceptos fundamentales de la doctrina cristiana que se pretendía inculcar. Se refiere específicamente a la atribuida a Pedro de Gante y a la que concierne a Maturino Gilberti ,inserta en su Thesoro Spiritual de los pobres en lengua mechuacan, de 1575, así como a la Cartilla y doctrina cristiana breve y compendiosa... en la lengua chuchona o popolaca, preparada por fray Bartolomé Roldán también en las últimas décadas del siglo xvi. Arias se detiene en la variación gráfica advertida en el sistema fonológico consonántico que corresponde a la primera centuria de la Colonia, debida al contacto de lenguas entre españoles e indígenas y a la evidente influencia que ejerció el dialecto del escribiente. Algunas de estas alternancias se presentan en la f y la h iniciales de palabra en términos como fasta, fecho y fazienda, que conviven con habla, hasta e hija, y en ciertas consonantes dobles, como es el caso de mill y doss; asimismo la autora da cuenta de las grafías utilizadas en los dos siglos siguientes.
Enseguida aborda los caracteres de las lenguas indígenas plasmados en soportes de distinta naturaleza, cuyo repaso se remonta en este libro a los símbolos que aluden a objetos, animales y plantas contenidos en la piedra del Cascajal perteneciente a la cultura olmeca, datada hacia 1000 a.C., y a los tempranos jeroglíficos zapotecas correspondientes al año 600. Esta escritura, como ocurre con otras más, se vinculó al desarrollo del urbanismo y las redes de intercambio, y era similar a la logográfica sumeria en cuanto a que cada jeroglífico, representaba una palabra en zapoteco antiguo y también en que cada uno de ellos reproducía un valor fonético. Como vemos, el desarrollo de la escritura, según lo ha evidenciado mediante diferentes testimonios Alfred Charles Moorhouse en su Historia del alfabeto (p. ej., en p. 26), ha sido muy semejante en diversas latitudes: un primer momento de cercana representación pictográfica al referente, que se acompaña posteriormente de elementos adicionales o determinativos los cuales funcionan como distintivos de un particular campo semántico: lugares, objetos, plantas, animales, pueblos; un desarrollo ideográfico en el que se va oscureciendo la relación con el elemento referido para llegar a escrituras silábicas como la india o al alfabeto consonántico de los fenicios, justificable por su lengua semítica y del que procede el griego, en el cual se consignan finalmente las vocales y las consonantes.
Beatriz Arias incorpora en su puntual revisión sobre lo acontecido en tierras mesoamericanas una referencia sobre el «Alfabeto de Landa» que se adjunta a la Relación de las cosas de Yucatán (1566), en el cual aparece el glifo acompañado de su correspondiente valor fonético en maya, representación que supone ya un notorio esfuerzo de abstracción. Por lo que concierne al náhuatl, se cuenta con la relación de los sonidos y su correspondiente anotación gráfica en el Arte para aprender la lengua mexicana (1547) del franciscano Andrés de Olmos; igualmente se consideran en este sentido los apartados incluidos en las Artes jesuíticas de Rincón y Carochi, quienes identificaron, incluso, importantes características suprasegmentales de esta lengua.
Un ejemplo del mestizaje que se originó en la Nueva España desde las primeros años del advenimiento de los europeos se encuentra en los textos indígenas coloniales correspondientes, en particular, al siglo xvi; en estos se incluyen pictogramas y logogramas propios de la codificación mesoamericana que van desapareciendo progresivamente, aunque también existen algunos testimonios ya de escritura alfabética en lenguas castellana e indígenas. Dicha actividad de registro, cabe señalar, estuvo determinada, en buena medida, como bien precisa Arias Álvarez, por la procedencia y pericia del escribiente en cuanto a la temática abordada y por el tipo de letra empleada.
El sexto capítulo del volumen expone los diferentes instrumentos, soportes y tintas con que se llevó a cabo esta actividad de codificación a lo largo de la historia ―a los que ya hemos hecho somera mención ―, para adentrarse propiamente en los trabajos de índole paleográfica que tanto le han interesado a Beatriz Arias en el transcurso de su quehacer profesional. La autora advierte que en dicha tarea se debe: conocer la lengua en la que está escrito el documento, leer cuidadosamente, transcribir por escrito y no prestar toda nuestra atención a anteriores interpretaciones; igualmente se requiere poner de relieve los diversos tipos de escritura: capital romana, capital rústica y cursiva, la letra uncial, las nacionales, gótica y humanística, etc. Después, reflexiona respecto a la relación voz-letra identificada desde Quintiliano y subraya la importancia de Antonio de Nebrija, autor, como sabemos, de las Reglas de Ortographia en la lengua castellana (1517), quien defendía la idea de escribir como se pronuncia, misma que adoptará posteriormente el muy destacado profesor de la Universidad de Salamanca Gonzalo Correas y que ha seguido vigente entre algunos estudiosos a lo largo del tiempo.
No podía faltar en este tan bien logrado y completísimo volumen publicado el presente año por el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM con financiamiento del CONACYT un capítulo dedicado a la puntuación, marcas gráficas de acentuación y abreviaturas que se remontan a la antigüedad y otro, con el que concluye, que atañe a las tareas de transcripción y edición de textos específicamente novohispanos, ámbito en los que Beatriz Arias es una consagrada especialista. Para ella, la presentación de documentos correspondientes a los tres siglos novohispanos tiene que contener la transcripción paleográfica, la edición crítica y, de ser posible, su facsímil. En cuanto a la primera, se debe respetar el empleo de las grafías, la unión y separación de palabras, y también los signos de puntuación y acentuación que aparecen en el original; la edición crítica, por su parte, debe facilitar la lectura y proporcionar información cultural e histórica ―y, por supuesto, lingüística― del texto, así como la procedencia comprobada o probable del escribiente. La autora aporta también una muy útil relación sobre las soluciones que pueden darse a ciertas transcripciones paleográficas las cuales, sin duda, serán de inestimable utilidad para quienes se adentren en el tan arduo mundo del desciframiento de letras, del desarrollo de abreviaturas, como en ocasiones serán fundamentales también para la posible datación y autoría de un texto cuando así sea el caso.
Sin duda, el libro La figura de las voces: de las letras primigenias a los textos novohispanos se convertirá en inseparable compañero de nuestros desvelos en el arduo quehacer filológico.
Notas
[1] Vid. Georges Mounin: Historia de la Lingüística. Desde los orígenes al siglo XX. Tr. esp. de F. Marcos. Madrid: Gredos, 1979, 41.
[2] En «Two Ur III tablets in the Museum Nacional de las Culturas, Ciudad de México». Aula Orientalis 30 (2012), 188‑91.
[3] Para mayor referencia sobre el tema, vid. Ascensión Hernández de León-Portilla & Liborio Villagómez: «Estudio codicológico del manuscrito». En Miguel León-Portilla (ed.): Cantares mexicanos I. México: Universidad Nacional Autónoma de México / Fideicomiso Teixidor, 2011, 54.
[4] Vid. Alfred Charles Moorhouse: Historia del alfabeto. Tr. esp. de C. Villegas. México: Fondo de Cultura Económica, 135.