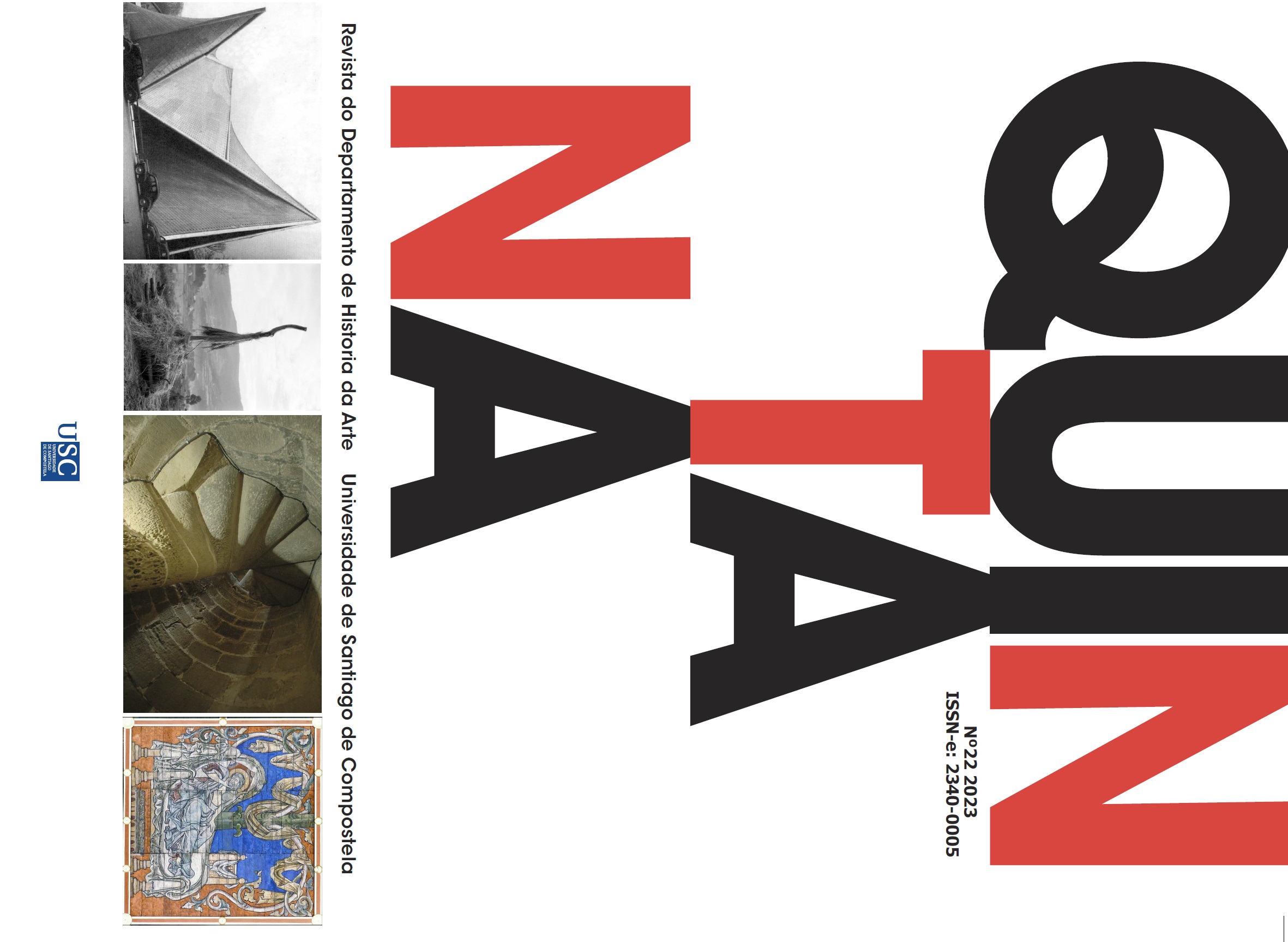La evolución del figurinismo y la escenografía teatral europeos entre las últimas décadas del siglo XIX y las tres primeras del XX resultó un cruce de caminos entre tradición y modernidad. Partiendo de las propuestas veristas predominantes en la escena decimonónica, en general, se pasará, con el cambio de siglo, a la investigación de nuevos espacios escénicos cuya eclosión tendrá lugar durante las denominadas vanguardias históricas. En este sentido, la aportación del pintor será esencial al trascender los límites del decorado y del diseño figurinista, bajando por vez primera del mundo mercantil de las galerías de arte y sus elitistas marchantes, para acudir a un arte más compartido. El teatro, a decir de Pierre Francastel, se convertirá en un nuevo «arte visual», lo que suponía la destrucción del escenario clásico, transformando la representación dramática en exhibición pictórica. España no fue ajena a esta vorágine creativa; la segunda mitad del XIX estuvo dominado por el drama romántico y popular, teniendo como base los telones pintados y el vestuario realista que confeccionaban los escenógrafos llamados «puros» (Amalio Fernández, Luis París o Luis Muriel). Desde los primeros años del nuevo siglo, y como influencia directa de los movimientos plásticos de vanguardia, y especialmente de fenómenos como los Ballets Russes de Diaghilev, se irá produciendo un progresivo trato entre autores, directores teatrales y pintores (Picasso, Gris o Barradas), que enriquecería decisivamente los nuevos planteamientos estéticos a la hora de abordar los montajes escénicos; tal fue el caso del Teatre Íntim de Adrià Gual o del teatro de Arte de Gregorio Martínez Sierra, éste último se convierte en un capítulo fundamental del libro que ahora reseñamos.
Isabel Alba Nieva (doctora en historia el arte y profesora de la ESAD de Málaga) escribe un prodigioso ensayo sobre un asunto tradicionalmente relegado por la historiografía teatral a los márgenes de la crítica artística. El figurinismo es el asunto central de este ameno y riguroso trabajo; a través de un novedoso planteamiento metodológico interdisciplinar conectará la escenografía, el arte de vanguardia y la moda a lo largo de una amplia cronología que irá de 1866 a 1926, y cuyo epítome argumental será la intrínseca relación entre el cuerpo de la actriz y el vestuario. El propósito de la autora queda patente desde las páginas introductorias del texto cuando señala al figurín como un elemento primordial de comunicación entre el actor y el espectador; creador de un lenguaje concomitante con el texto teatral, y pieza fundamental en esa ansiada búsqueda de la escena moderna.
El carácter conceptual del primer capítulo resulta enormemente aclaratorio en cuanto a la terminología básica sobre la que abundará el estudio; el acercamiento al significado de figurín, boceto, cuerpo o traje serán determinantes para una acertada compresión de la totalidad del entorno escénico. Será la precisamente la eficacia del figurín el medio expresivo por excelencia que permitirá una idea gráfica del personaje dramático, de ahí que el papel del figurinista o diseñador de vestuario adquiera una gran relevancia, aunque condicionado siempre a la pericia artística de su creador. El figurín o, en su caso, el boceto será concluyente como elemento comunicativo con la totalidad de la producción, a la vez que redunda sobre la fugacidad del acto teatral. Su conversión en traje escénico lo identificará con el personaje como una prolongación temperamental y estética; ejemplos admirables en este sentido fueron el utilizado por la bailarina norteamericana Loie Fuller en su Danse serpentine (1891), o los trajes-máscara cubistas usados por Picasso para el ballet Parade (1917), cuya alteración del cuerpo y el movimiento repercutirían decisivamente en la escenografía.
La investigadora reflexiona largamente sobre la evolución conceptual del figurín, y en consecuencia del cuerpo y el traje durante los convulsos años de la vanguardia. Partiendo de la conceptualización wagneriana de la «obra de arte total», recala en las aportaciones esenciales de Adolphe Appia, pero, sobre todo, de Gordon Craig, que a través de su ensayo El actor y la Supermarioneta (1907) condicionará la evolución del teatro contemporáneo hacia la denominada «deshumanización del actor», que pretendía hacer del mismo un títere, o en su caso, sustituirlo. A esta misma línea teórica se apuntaron directores como Georg Fuchs, donde adquiría absoluto protagonismo el movimiento rítmico del actor, o las atrevidas aportaciones del artista futurista Fortunato Depero cuyos muñecos o actores mecanizados suponían las mejores soluciones a sus desangeladas y robóticas criaturas; sin olvidarse del revolucionario Ballet triádico de Oskar Schlemmer, cuyos experimentos geométricos en La Bauhaus indagaban para unir la organicidad del cuerpo del actor-bailarín y conseguir un espacio abstracto con el movimiento. Estas corrientes tuvieron su correspondencia en España, cuyo referente principal fue el dramaturgo Maeterlinck, donde el títere o la marioneta, adquirirá protagonismo como un elemento sugerente para la reteatralización de la escena, buscando ridiculizar la sociedad de su tiempo. Aunque Valle-Inclán nunca pensó en la marioneta como sustituto del actor, sus recurrentes farsas están repletas de personajes caricaturescos y ridículos («fantoches humanos») conformando la esencia de su teatro esperpéntico; si bien, será García Lorca, con la recuperación del guiñol, el primer responsable de crear un teatro de títeres. Destacó especialmente la confluencia entre el escenario teatral y la moda, un fenómeno que funcionará como un escaparate para un público no habitual a la alta costura. Destacados modistos como Jacques Doucet o Paul Poiret facilitaron el acercamiento del estilismo a los artistas plásticos y decoradores, que pudieron experimentar sus diseños en grandes actrices o bailarinas como Sarah Bernhardt o Isadora Duncan.
El sugestivo motivo de la sicalipsis en la escena española ocupa el segundo capítulo; este asunto erótico se relacionará especialmente con la aparición de nuevos géneros teatrales, considerados generalmente como marginales. El empresario Francisco Arderíus será el responsable de la popularización del teatro bufo en nuestro país a imitación de los parisinos. La eclosión del «teatro por horas» tuvo su espacial proyección en la «revista», convirtiéndose en el género más representado durante estos años. La heterogeneidad artística de un género frívolo como las «variedades», atrajeron al gran público; el polifacético Álvaro Retana propulsó la carrera de estrellas rutilantes de este arte «ínfimo», como La Bella Chelito o Raquel Meller, con números repletos de sicalipsis. El erotismo picarón y lascivo partiría de publicaciones periódicas como Vida galante o los portfolios editados a principios del siglo XX por Ramón Sopena, dando lugar a una literatura erótica que subirá al escenario una mujer alejada de los estereotipos morales decimonónicos.
Las denominadas «suripantas» fueron las primeras coristas dedicadas a este tipo de espectáculos, cuya estigmatización las abocará hacia el despectivo mundo de lo indecoroso. No obstante, eran del gusto del público mayoritariamente masculino, y su constante aparición sobre la escena las hizo imprescindibles para cualquier revista o género lírico, tal fue el caso de Julia Fons y su éxito en la zarzuela La corte del Faraón. Esta especial presencia femenina la catapultó al papel principal sobre el escenario en detrimento de su pareja masculina, convirtiendo poco a poco a la artista sicalíptica en símbolo de la «mujer moderna». Tanto la fotografía como la moda contribuyeron a conformar una analogía de la mujer sicalíptica empujándolas hacia la popularidad; de alguna manera, el vestuario usado por estas artistas será visto como un rasgo de liberación y manifestación de una, cada vez, más cercana igualdad social. La variedad de trajes y su vasto estilismo entre las artistas sicalípticas conformarán diferentes modelos de mujer; así, bailarinas como la célebre y sensual Tórtola Valencia triunfará en escenarios europeos y americanos, enamorando, incluso, al mundo de la intelectualidad, lo que ayudará a conformar un influyente icono entre el mundo femenino.
La regeneración del teatro español y la inmersión en los primeros experimentos vanguardistas será el tema de análisis en el cuarto capítulo. Partiendo de la situación de la escena en el cambio de siglo Isabel Alba incide en la importancia del «teatro poético» para esta requerida renovación, que sería llevado a cabo por jóvenes poetas, a cuya cabeza destacaría Jacinto Benavente, planteando un teatro de arte más visualista y expresivo, y no exclusivamente dependiente de la palabra, lo que suponía un inevitable alejamiento del teatro finisecular. Curiosamente este autor, denostado incomprensiblemente por la crítica posmoderna, fue el más querido y admirado por el público de su tiempo. El reconocimiento cada vez más evidente del director de escena o el empresario teatral contribuyó a la inmediatez de la renovación teatral; su figura quedó configurada en nombres como los mencionados Adrià Gual o Gregorio Martínez Sierra, que fueron capaces de descubrir nuevos autores implicados con la sociedad de su tiempo. El pionero Benavente fue comparado por la crítica contemporánea como director escénico a la altura de nombres europeos tan relevantes como André Antoine o Lugne Poé.
La compañía dramática de María Guerrero y Fernando Días de Mendoza supuso un punto de inflexión en la transformación del teatro español, al apostar por un repertorio de calidad de la mano de autores contemporáneos como Galdós, Benavente o los hermanos Álvarez Quintero, y extranjeros como Bernstein o Maeterlinck. Aunque la concepción escénica de todos estos autores distaba bastante de una conexión con la ansiada modernidad, el procedimiento verista de la escena de la mano de los Guerrero-Mendoza tuvo meritorias contribuciones dignas de reconocimiento. La mítica actriz María Guerrero se encargaría del diseño de sus trajes para la escena acudiendo para documentarse al «Museo de Pinturas» (entendemos como Museo del Prado), tal y como reconocía a la periodista Carmen de Burgos, testimonio informativo imprescindible de las tres primeras décadas del siglo XX. La prensa de la época destacó la sobresaliente calidad de sus puestas en escena, donde el tratamiento del vestuario indicaba la excelente documentación histórica en célebres montajes como La dama boba (1903) de Lope de Vega o Las flores de Aragón de Eduardo Marquina.
La verdadera revolución estética vendrá de la mano del Teatro de arte de Gregorio Martínez Sierra, como apunta la autora en la segunda parte de este capítulo, y que desarrollará en profundidad en el último. Aunque existen diversos estudios que se han encargado de poner en valor el alcance de esta compañía, nadie como nuestra investigadora ha tratado el análisis del vestuario con tanta minuciosidad y acierto. Martínez Sierra junto a su mujer María Lejárraga se encomendaron la tarea de reformar totalmente la forma de hacer teatro; y para ello tuvieron que apartarse de la estética realista predominante, y apostar para el diseño de sus escenografías y vestuario con los más jóvenes y modernos artistas plásticos. De alguna manera, Martínez Sierra retoma la idea de la «obra de arte total» proclamada por Wagner; con el propósito de favorecer una estética global el director de escena propició el uso de todos los lenguajes teatrales de una manera artística, así la escenografía, la música, el figurinismo o la iluminación, además del aparato difusor (cartelería, programas de mano, ediciones.), estuvieron bajo su supervisión.
Al éxito de la compañía se sumó Catalina Bárcena, convertida sorpresivamente en primera actriz ante la notoriedad conseguida gracias a la prensa y el público. Su nuevo concepto interpretativo, alejado del naturalismo de su maestra María Guerrero, la convirtió en la imagen predilecta de las actrices del momento, proyectándose como imagen de la mujer moderna; sin que relegara su arte a su innegable belleza. Al igual que otras actrices o bailarinas contemporáneas europeas fue vestida por grandes diseñadoras de moda como la parisina Jeanne Lanvin o Jeanne Paquin, convirtiendo su indumentaria y su propia imagen de «mujer-actriz» en modelo de imitación, además de efigie publicitaria para la compañía Martínez Sierra con la complicidad de la fotografía y las ilustraciones para revistas de artistas como Penagos o Salvador Bartolozzi. Todo ello contribuyó para dar el salto a Hollywood en los años treinta, algo inusual en el teatro español de aquellos años.
Artistas plásticos de la talla de Mignoni, Junynet, Fontanals, Burmann, Zamora o Barradas se encargaron de proyectar sobre la escena expresiones estéticas vanguardistas a través del diseño de sus decorados y vestuario, que se alejaban definitivamente de la tradición escenográfica verista. Otro de los objetivos revolucionarios de Martínez Sierra era conseguir un repertorio heterogéneo acorde con los variados gustos de los espectadores, sin desdeñar un objetivo pedagógico al intentar educar al público teatralmente.
El libro culmina con un estudio detallado de los artistas encargados de la realización del vestuario de la compañía del Teatro de arte. El dominio, en general, de los trajes exhibidos en la escena pecaba de un eclecticismo historicista, si bien hubo acertadas incursiones en la modernidad cuando el texto dramático lo exigía, o los personajes creados estaban imbuidos de una exacerbada fantasía, especialmente con la influencia de la tendencia oriental muy de moda en las primeras décadas del XX de la mano de compañías como los Ballets Russes. El diseño del traje fue muy cuidado, al considerar que suponía una atracción para el público, especialmente el femenino; y la consideración concedida por Martínez Sierra al vestuario es confirmado por las cláusulas en los contratos de actrices como Encarnación López, La Argentinita o María Esparza. Para conseguir una armonización de la escena la misma persona era la encargada del diseño de figurines y escenografía, así artistas como Fontanals y Zamora consiguieron hallazgos estéticos insuperables en producciones como El pavo real o El sapo enamorado, respectivamente.
Pepe Zamora será uno de los diseñadores más relevantes e innovadores del elenco artístico de la compañía, aunque ya había triunfado anteriormente junto a Tórtola Valencia y Antonio de Hoyos vinculado estéticamente al art decó. Sus colaboraciones en publicaciones como La Esfera o el trabajo como ilustrador de moda en el taller parisino de Paul Poiret lo sitúan en un lugar privilegiado, haciendo del diseño del vestuario femenino el prototipo de la sofisticación. La aportación como figurinista en la producción Le minaret (París, 1913), imbuida de referencias orientalizantes al estilo de exitosos montajes «diaghilevscos» como Schéhérezade diseñados por Léon Bakst, le sirvieron para acometer empresas como la exótica puesta en escena de la pantomima El sapo enamorado basada en un texto de Tomás Borrás, y cuyo resultado final enlazaba en el marco de la vanguardia con reminiscencias del simbolismo. El portentoso vestuario creado para este montaje lo alejaba de cualquier condicionante tradicional abocándolo a la imaginación más absoluta, cobrando también protagonismo el maquillaje y la pintura corporal.
El uruguayo Rafael Pérez Barradas será, sin duda, el gran animador de la vanguardia plástica española durante las décadas de los diez y veinte; sus contribuciones serán fundamentales para entender algunas de las corrientes artísticas más innovadoras de aquellos años. El fichaje por parte de Martínez Sierra le otorgó un contrato en exclusividad con la empresa madrileña radicada en el Teatro Eslava. Una de sus aportaciones más importantes fue la realizada para el denominado Teatro de los niños, un proyecto de teatro infantil con marcado componente pedagógico. Barradas diseñó ilustraciones, trajes y decorados para montajes como Matemos al lobo o Viaje a la isla de los animales, pero su trabajo estrella fue el diseño de los figurines para el primer estreno teatral de Federico García Lorca El maleficio de la mariposa (1920). Aunque en un principio Lorca había pensado la representación para un teatro de títeres, Martínez Sierra le instó para transformar la idea con actores. A pesar de la aparente sencillez de los figurines, Barradas respetó las características adjudicadas por el dramaturgo granadino a cada uno de los insectos. La autora da cuenta pormenorizadamente de todo el proceso de creación y del montaje final, incidiendo en cada uno de los detalles del enrevesado vestuario, a la vez que reflexiona sobre la complejidad estética de la puesta en escena.
El texto termina con un extenso análisis del escenógrafo y figurinista a Manuel Fontanals, si bien se detiene, por razones obvias, en su labor como diseñador de vestuario para la compañía de Martínez Sierra. Se trata sin duda de unos de los artistas plásticos más relevantes de aquellos años, destacado especialmente por su sincretismo estético, aunque con arrebatados alardes de modernidad, centrados en el uso expresivo del color y la versatilidad de sus diseños. Como un buen profesional de la escena su objetivo radicaba en usar el decorado para favorecer la esencia del texto dramático, no es de extrañar, por tanto, que años después se convirtiera en el escenógrafo y figurinista habitual de García Lorca. El artista catalán colaboró asiduamente en la compañía con el también escenógrafo Sigfrido Burmann, que normalmente ejecutaba los proyectos diseñados sobre los bocetos. En 1917 entró en el Teatro de arte con la escenificación de la obra de Manuel Abril La princesa que se chupaba el dedo, y trabajó hasta su disolución en 1926. La perfecta adecuación del vestuario al personaje es una de sus peculiaridades constatable en montajes como El médico a la fuerza (1919), o en Don Juan de España (1921), que supone el prototipo por excelencia del eclecticismo histórico, sin renunciar a la vanguardia. El pavo real (1922) supone la culminación estética del orientalismo y la fantasía heredera directa de los Ballets Russes, convirtiéndose en uno de los éxitos de la compañía durante sus años de existencia.
El balance crítico lo realiza la autora con un epílogo donde da cuenta de lo investigado a lo largo de los últimos años y cuyo fruto es este importante trabajo. El principal objetivo ha sido mostrar las distintas innovaciones del figurinismo teatral a lo largo de seis décadas, ampliando una perspectiva de un asunto que había sido relegado exclusivamente a los estudios escenográficos.