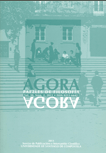Tetralogía científica (Alfaguara, 2022) de John Banville es una compilación de cuatro novelas filosófico-científicas: Doctor Copernicus (1976), Kepler (1981), The Newton Letter (1982) y Mefisto (1986). María Eugenia Ciocchini, Horacio González Trejo y José Manuel Álvarez Flórez son sus traductores al español a partir del inglés original. De su autor, el irlandés John Banville, cabe destacar que nació en 1945 y que, además de varios premios relevantes, le fue otorgado en 2014 el Premio Príncipe de Asturias.
El interés de esta novela para la filosofía está justificado por varias razones: la primera es que presenta contenidos de raigambre típicamente filosófica. Por ejemplo, aclaraciones de datos y reflexiones astronómicas enmarcadas en un contexto bien definido y en conversaciones de gran altura argumental; la segunda es la pertinencia de enlazar el pensamiento de Copérnico a su propia vida y, de manera preponderante, la inseguridad cultivada en su infancia. Una inseguridad que provocó importantes reticencias a la hora de defender sus ideas con otros especialistas de la época, así como una tentación a destruir su obra que le persiguió siempre. De esta manera, nos encontramos con una visión de la filosofía más acorde con nuestra contemporaneidad, es decir, más alejada de abstracciones ideales y más cercana a la interdisciplinariedad.
En esta órbita, Copérnico aparece como la determinación posibilitante del resto de Tetralogía, de ahí que ocupe la mayor parte del libro y que esté presidido en forma de portada con el famoso cuadro de 1580 y cuyo autor sigue siendo desconocido. Además, la novela Copérnico comienza con una cita de Notas para una ficción suprema de Wallace Stevens y con una ilustración de la Europa del siglo XVII que señala las ciudades de Wittenberg, Núremberg, Varsovia y Cracovia, es decir, los espacios en donde habitó el filósofo por el que arrancó una de las mayores mutaciones intelectuales de la historia del pensamiento y, por ello mismo, de la filosofía: la Revolución Científica y el nacimiento de la forma moderna de entender la realidad. Sin embargo, uno de los elementos más interesantes de la novela es una osada combinación de un número nada desdeñable de contenidos filosóficos y científicos con la imagen de un Nicolás Copérnico completamente humano, corporeizado, casi huraño, y, por qué no decirlo, traumatizado y lleno de miserias e, incluso, complejos inconfesables. Todo ello en medio de una exposición novelada con tintes de intriga que lleva al lectorado ante los acontecimientos que hicieron posible la revolución copernicana. Entre estos acontecimientos destacan dos. No obstante, nuestro protagonista mostró cierta actitud desconfiada frente al optimismo exacerbado de los renacentistas italianos. De ahí tesis tales como “Italia es el país de la muerte” (p. 232). Además, Copérnico aparece como un auténtico aval de la concepción limitada del conocimiento humano y, en efecto, como un crítico mordaz frente al realismo ingenuo: “Usted cree que mi libro es una especie de espejo donde se refleja el mundo real, pero debe admitir que se equivoca. Para construir un espejo así, yo debería ser capaz de percibir el mundo como un todo, íntegramente y en su esencia. Pero nuestras vidas tienen lugar en un espacio tan limitado y en medio de tal desorden que esa percepción no es posible” (p. 234). Pero volvamos a los dos acontecimientos que posibilitaron la revolución científica y que actúan como clima general de la novela. En primer lugar, el renacimiento del platonismo y la consiguiente revitalización de la relevancia otorgada a las matemáticas y a los principios de armonía y simplicidad: “debemos seguir los métodos de los antiguos, pues aquel que no confíe en ellos permanecerá agazapado para siempre en el desierto frente a las puertas cerradas de la ciencia” (p. 210). Y, en segundo lugar, las disputas con las corrientes reformistas en el ámbito religioso: “el mismo Lutero, en uno de sus famosos discursos entre eructos y pedos después de una comida, se había burlado de la teoría heliocéntrica del universo” (p. 189); y también “Lutero se había burlado de Copérnico llamándolo ‘el loco que quiere poner patas arriba la entera ciencia de la astronomía’, aunque debería haberse limitado a opinar sobre teología” (p. 195).
Copérnico comienza con “Orbitas Lumenque”. Aquí se nos presenta a Nicolás Copérnico (a partir de ahora: Koppernigk) siendo niño, huérfano de madre desde el día en que nació. Dentro de la casa de los Koppernigk, en Warmia, la relación de nuestro protagonista con su padre es, cuanto menos, curiosa, llena de una presencia ausente. El día que el padre muere de un ataque al corazón y de una manera completamente inesperada, da comienzo la travesía vital de Nicolás a través de los mandatos de su nuevo tutor: el tío Lucas, el canónigo de Waczelrodt. Un familiar que nunca estuvo y que deja claro que, al hacerse cargo de los dos hijos varones tras la muerte del padre, el disgusto era la mayor emoción que albergaba. Tal vez por ello no tuvo ni el más mínimo gesto de caridad una vez confesado el deseo del Nicolás niño de no marcharse del hogar que le vio nacer y que compartió con una familia que hoy, sin dudas, llamaríamos tóxica. Su hermano mayor, Andreas, era un ser que lo despreciaba de manera explícita y que, además, se vanagloriaba de una actitud negativa ante la vida: “Nuestras vidas, hermano, son un breve viaje por las tripas de Dios. Pronto nos defecarán” (p. 123). De sus dos hermanas, Katharina era “una niña astuta, calculadora, cruel y ambiciosa, atormentada por un inexorable descontento” (p. 39), y Bárbara acabaría siendo abadesa del convento de Kulm (p. 83). El tío Lucas fue firme: “¿Es que no me has escuchado? Iréis al colegio de la catedral de Wloclawek, tanto tú como tu hermano, y luego a la Universidad de Cracovia, donde estudiaréis derecho canónico. Ingresarás en la Iglesia después. No te pido que entiendas, solo que obedezcas” (p. 26).
Una vez trasladado, según los deseos del tiránico tío, Nicolás conoce a su primer maestro: Caspar Sturm, de genio temido por todo el colegio. También al canónigo Wodka, que le habló de las diversas formas en que el ser humano había entendido el universo, deteniéndose, por supuesto, en el dogma católico y en su base física, esto es, la teoría de los cielos de Claudio Ptolomeo. Sin embargo, el canónigo Wodka incidió en uno de los asuntos que formarían parte, más tarde, de la problematización del conocimiento y, concretamente, del debate acerca del tipo de entidad de las verdades matemáticas: “Yo creo que el mundo está aquí -dijo el canónigo abriendo los brazos-, que existe y que es inexplicable. Todos esos grandes hombres de los que hemos hablado ¿sabían acaso si lo que suponían era realidad? ¿Creía Ptolomeo en aquella curiosa imagen de ruedas dentro de otras ruedas que postulaba como verdadera para explicar el movimiento de los planetas? ¿Creemos nosotros en esa teoría, aunque digamos que es cierta? Porque, como verás, cuando tratas estas cuestiones, la verdad se convierte en un concepto ambiguo” (p. 35). En definitiva, el maestro le aconsejaría prudencia frente a los enigmas del conocimiento cuando se dio cuenta que Nicolás sentía duda ante lo que el mundo daba por sentado. Es más, para él “la astronomía de Ptolomeo no revela nada acerca de lo existente, solo es útil para computar lo inexistente” (p. 212).
A los veintidós años, Koppernigk era un estudiante aplicado en la Universidad de Cracovia. Es importante aquí recordar que esta época es la de la expansión de los territorios de la tierra: las Indias, África inmensa, América… La curiosidad exacerbada, la sed de conquista y las conversiones religiosas eran las protagonistas. Sin embargo, al Nicolás de la veintena le costaba salir de la inmensidad de sus pensamientos. Hoy diríamos que era un adolescente retraído y absorbido por sus estudios, centrados en las humanidades y la teología. El maestro de Koppernigk que hay que destacar en este período universitario es Adalbert Brudzewski, un astrónomo y matemático que, después de que sus clases convirtieran a Ptolomeo en el hacedor de una teoría inexpugnable, sufrió un giro intelectual que le hizo ver al científico alejandrino como equivocado. Equivocación por la cual ciertos fenómenos no lograba explicar, como la órbita desatinadamente excéntrica de Marte. Brudzewski publicaría, ya de viejo, el Tractatus contra Ptolemaeus con un agradecimiento a su tan brillante y joven alumno.
En 1496 Koppernigk deja atrás las vivencias universitarias de Cracovia y viaja a la que era considerada la Ciudad Sagrada: Roma. Y es que su tío, ya obispo de la diócesis, quería para él un puesto en el Capítulo de Frauenburg, representado por Bernhard Schiller. El viaje lo emprendió con su hermano Andreas y, ya en Roma, asistió a las clases del profesor Novara que ya había oído rumores de las ideas curiosas de Nicolás. Novara y Koppernigk mantuvieron conversaciones y este pudo disfrutar de la gran biblioteca de aquel. Además, le invitó a su casa para que se encontrara con varias personalidades que representaban la flor y nata de la intelectualidad italiana como, por ejemplo Calcagnini, para quien el declive de los valores civilizados comienza “cuando a la gente se le permite acariciar la idea de libertad individual” (75).
Al volver a Padua, Andreas decidió marcharse y Koppernigk se quedó solo y se dedicó al estudio de la filosofía, el derecho, las matemáticas, el griego y, por supuesto, la astronomía. Pero una astronomía entendida, no como un instrumento de observación de las estrellas, sino de una búsqueda “de lo más profundo: el meollo, la esencia, la verdad” (99). Y esa búsqueda, mediante el estudio de la ciencia, era su forma favorita de protegerse de los males del mundo. No en vano, “el mundo es absurdo” (p. 124). Por eso, Koppernigk quería para la ciencia de la astronomía el estatuto de poder que verifica lo real, y no solo que postula lo posible… Para ello, Koppernigk sabía que esta nueva ciencia debía partir de la nada, o casi. Solo así podría seguir trabajando en dos dos intuiciones fundamentales: en primer lugar, “que el Sol, y no la Tierra, estaba en el centro del universo, y, en segundo lugar, que este último era mucho más vasto de lo que Ptolomeo o cualquier otro hubieran imaginado. [...] Si consideraba al Sol como el centro de un universo inmenso, los fenómenos observados en los movimientos de los planetas [...] se volvían perfectamente racionales y evidentes” (pp. 105-106). Sin embargo, no fue en la Universidad de Padua (primera universidad que otorgó a una mujer, Elena Lucrezia Cornaro, un título académico en 1678) donde Copérnico realizó su doctorado en Derecho Canónico, sino en la de Ferrara, tutorizado por Alberti. Hasta aquí la primera parte de la novela: “Orbitas Lumenque” (pp. 13-107).
“Magister Ludi” (pp. 108-181) cuenta cómo Koppernigk, a los treinta y tres años y ya cayéndosele los dientes, llegó a Heilsberg. Allí ejerció como médico y comenzó a moverse en las inquietantes arenas de lo político, actuando como “aliado en las conspiraciones de su tío” (p. 113) y llegando a arrodillarse ante el rey de Polonia. Fue en esta época cuando nuestro protagonista empieza a hablar de su proyecto de una manera más ampliada, a pesar de que hablar “de su trabajo con los demás le resultaba increíblemente obsceno” (p. 126). Incluso a su hermano llegó a pedirle que mantuviera silencio: “No debiste leer mis papeles, solo son tonterías, un simple pasatiempo” (p. 130). Y, sin embargo, no pudo evitarse lo inevitable. Le “llegaron rumores de que en Roma lo consideraban el inventor de una nueva teoría cosmológica. Decían que el mismísimo Julio II había mostrado interés en él” (p. 137). En este punto, son muy curiosas las actitudes de Koppernigk ante la obra que daría un vuelco a la manera de entender la realidad que nos rodea. Los sentidos ya no serían suficientes. Es como si el resultado de sus investigaciones se enfrentara contra sí. De estar seguro de que el mundo físico podía conocerse físicamente pasó a pensar que su libro era un discurso, más que del mundo, de sí mismo: “cogió aquel horrible manuscrito dispuesto a arrojarlo al fuego, pero no tuvo valor para cometer aquel acto definitivo” (p. 138).
La muerte del tiránico tío dejó en Koppernigk una sensación ambigua de liberación y acoso. Pero tal ausencia le empujó a terminar el Commentariolus y, lo que es más importante, “encargó copias [...] y las distribuyó entre los pocos eruditos que consideraba favorables y discretos” (p. 142). No hubo ningún comentario. Koppernigk sintió alivio ante el silencio, siguió y trabajando en cada vez más labores administrativas que, no obstante, no lograban aminorar la pasión perseverante por sus estudios.
“Cantus Mundi” (pp. 182-248) da un giro respecto a la voz narradora de la historia y comienza con una presentación nada tímida de esa voz, la del luterano Rethicus, un doctor en Matemáticas y astronomía llegado de la famosa Universidad de Wittenberg: “Yo, Georg Joachim von Lauchem, apodado Rheticus, voy a describir cómo Copérnico dio a conocer la música secreta del universo a un mundo que se revolvía en la ignorancia. No todos están dispuestos a admitir que si no fuera por mí el viejo tonto nunca se habría atrevido a publicar” (p. 182). El tono de la narración de Rheticus destila rencor hacia quien, según sus propias palabras, había pasado de representar la encarnación solemne del espíritu de una nueva era a revelársele como “una bestia vieja, cautelosa y fría, obsesionada por las apariencias y la seguridad de su prebenda” (p. 190).
Copérnico dio a conocer a Rheticus el trabajo de toda su vida y titulado, originariamente, De Revolutionibus orbium Mundi. Solo para matemáticos. Al tenerlo entre sus manos, Rheticus confiesa una conmoción indescriptible que se balanceaba entre una ilusión inmensa y el desconsuelo. Y es que “pasé las páginas y encontré el diagrama del universo, en cuyo centro estaba el Sol resplandeciente y eternamente inmóvil; entonces la música desapareció junto con mi sonrisa estúpida y me invadió una sensación nueva e inesperada: ¡la pena! Pena de que la Tierra fuera destronada y desplazada hacia la oscuridad del firmamento, para moverse y girar a las órdenes de un mudo y tiránico dios del fuego. ¡Sí, amigos, sufrí por nuestra destitución!” (p. 205). Más adelante, se muestra un Copérnico que parece vislumbrar el futuro objetivador y maltratador de la Tierra que hoy, en pleno s. XXI, nos asola: “lo que ellos imaginarán que he hecho, es degradar a la Tierra, hacer de ella un planeta más […] Entonces comenzarán a despreciar el mundo y algo morirá, y de esa muerte surgirá la muerte. No sabe de qué hablo, ¿verdad, Rheticus” Usted es tan tonto como los demás…, como yo mismo” (p. 236).
Una vez Copérnico fue convencido para publicar su trabajo, convino con Rheticus en hacerlo mediante un resumen: “ahora que lo pienso, no veo la necesidad de publicarlo si su glosa es lo suficientemente completa” (p. 213). Su nombre sería Narratio prima y no contendría ciertos elementos que habrían salvado a Copérnico de que se le juzgara, siempre, como un preso más del dogma circular. Rheticus alardea de haber corregido “sus errores (eliminé aquella frase absurda en la que especulaba sobre la posibilidad de órbitas elípticas, ¡órbitas elípticas, por el amor de Dios!)” (p. 230).
Como sabemos, el manuscrito copernicano sería publicado finalmente con el título De rebolutionibus orbium coelestium gracias al luterano Andreas Osiander cuyo prefacio hizo que saliera a la luz “el orden majestuoso del universo cuyas ruedas giran de forma misteriosa y vuelven a traer el pasado una y otra vez” (p. 248).
La última parte de Copérnico, “Magnum Miraculum” (pp. 249-269), nos hace partícipes de los últimos días del astrónomo. Enfermo, acorralado por delirios y cuidado por una familiar lejana, Anna, Copérnico retornó a sus tentaciones de no publicar. Pero esta vez, mientras hablaba con Osiander, se acompañaron de convicciones nominalistas de signo holístico: “conocemos el significado de una cosa en particular solo si nos contentamos con percibirla en medio de otros significados; pues en cuanto intentamos aislarla, todo su significado se desvanece. Ya ves, lo que cuenta no son las cosas, sino la interacción entre ellas, y, por supuesto, los nombres…” (p. 266).
Por último, la novela Copérnico se remata con la transparencia de que requiere una investigación rigurosa, aludiendo a unas notas que reconocen aquellas citas que no pertenecieron al científico (p. 272). También, en forma de agradecimientos, John Banville ofrece, para quienes deseen profundizar, la bibliografía consultada (pp. 273-274): Leopold Prowe (1883-1884); Angus Armitage (1938 y 1947); Fred Hoyle (1973); Thomas S. Kuhn (1957); Arthur Koestler (1959); F.L. Carsten (1954); Frances A. Yates (1964); W.P.D. Wightman (1972); y M.E. Mallet (1969).