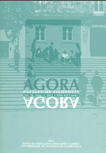Introducción
De acuerdo con unas anotaciones privadas de 1619, el supuesto padre del racionalismo moderno empezó a interesarse por la filosofía tras una serie de sueños entrelazados que tuvo en aquella época. De entre todos los episodios oníricos, que Descartes anotó cuidadosamente, destaca la cita de un verso del poeta latino Ausonio: “¿Qué camino seguiré en la vida?” (AT X, 183). En apariencia, si nos dejamos llevar por la interpretación acostumbrada, el pensador francés escogió la senda que conducía a fundar la filosofía moderna y también a la mayor de las soledades. Aunque esta pueda semejar una conjunción caprichosa, la novedad del solipsismo cartesiano combina bien con la inédita importancia de la epistemología en su pensamiento. La aproximación solitaria de Descartes a la filosofía teórica se conjugaba así con su supuesto desinterés por las cuestiones prácticas. Conocerse a uno mismo, y poder relacionarse de este modo adecuadamente con los otros, quedaba en un segundo plano, bajo la forma de una moral provisional de la que apenas podían obtenerse más que débiles certezas.
No obstante, la soledad metafísica a que parece condenarnos el cartesianismo no sólo fue pronto desdeñada por los representantes de la emergente Nueva Ciencia, con la consolidación de academias y sociedades científicas, sino que también los más destacados filósofos se opusieron a su radical individualismo metodológico. Ciertamente, la sombra del cartesianismo es alargada, llegando hasta nuestros días la supuesta separación entre ciencia y vida, entre teoría y práctica, entre razones y emociones, así como su marcado énfasis en el primer término de cada una de esas disyunciones. Sin embargo, la canónica interpretación de Descartes y su ambiguo legado no deja de resultar problemática. Después de todo, por una parte, en las Meditaciones metafísicas, cumbre del solipsismo cartesiano, el meditador no corta amarras con el mundo entero, no se desprende del universo para afirmarse solitariamente, como una suerte de rey de la colina, sino que emerge trabajosamente como ego de un diálogo con un misterioso interlocutor que le antecede. Éste, que se revelará como Dios con el paso de las arduas jornadas de meditación, empieza siendo un ente desconocido, pero poderoso, capaz de engañar a su interlocutor, de cuestionar sus frágiles certidumbres, de pensarlo antes de que el ego se piense. Además, por otra parte, si pensamiento y soledad se diesen la mano constantemente en la obra de Descartes, ¿qué sentido tendría haber formulado toda una teoría de la admiración, el amor y la generosidad como pasiones relevantes para la felicidad del ser humano en esta vida? Tanto en el instante inicial de la metafísica cartesiana, como en su culminación moral, el otro, divino y humano, tiene un papel innegable.
Sea como fuere, inicialmente nada parece más alejado del método cartesiano, sistemático y con ansias de universalidad, que la escritura autobiográfica o la confesión filosófica (literatura supuestamente menor, y de cariz íntimo, iniciada por Agustín de Hipona y que en la modernidad culminaría con Jean-Jacques Rousseau). En efecto, así lo valoró la pensadora española María Zambrano, que en un brillante ensayo contrapuso la confesión, en su intento de aproximar vida y verdad, al estilo filosófico de Descartes, que se ubicaría en las antípodas de este fluido género. Pero, pese a esta interpretación negativa, una lectura más cuidadosa de los aspectos usualmente descuidados de su obra puede arrojar un resultado un tanto diferente. De hecho, el papel que el pensador francés le otorga a los otros, y la relevancia de las pasiones en la moral cartesiana, verdadero fruto del árbol de la ciencia, permiten trazar interesantes paralelismos entre la confesión, tal y como la esbozó María Zambrano, y la propuesta filosófica cartesiana. El conocimiento de sí y la beatitud terrenal del generoso cartesiano pasan por el abandono de la soledad, no por la posibilidad de una isla metafísica en la que refugiarse como un Robinson Crusoe avant la lettre. Como veremos, la verdad que busca Descartes no se aleja de la vida, ni concluye en el aislamiento, sino que, como en el caso de la confesión filosófica, opera un cambio vital y abre el camino que conduce al encuentro con los otros.
1. El moderno Prometeo
Que Descartes sea el padre de la filosofía moderna es sin duda discutible, pero se ha institucionalizado culturalmente la idea de que en su obra encontramos un pensamiento original, centrado en el sujeto, sin antecedentes significativos. En efecto, esta idea del ego cartesiano como ombligo del mundo se ha tornado casi un cliché, y parece muy difícil cuestionarla . Y a ello se suma el interés tanto explícito en sus escritos, como implícito en su correspondencia, por el conocimiento en general y los desarrollos científicos de su tiempo en particular. Ambas cosas parecen anudarse y dar pie a la idea de que la propuesta filosófica de Descartes se erige como el punto de partida del racionalismo moderno, hondamente individualista y comprometido tanto con la crítica del paradigma filosófico previo, el del aristotelismo escolástico, como con la fundamentación de la emergente Ciencia Nueva.
Claro que esta no es la única interpretación posible de la relevancia y significado de la obra del pensador francés. En el imaginario colectivo se ha impuesto la cuidada escena que esbozan las Meditaciones metafísicas, con el filósofo que, por una vez en la vida, se consagra exclusivamente a una sobria reflexión, en virtud de la cual pierde pie en el proceloso mar de la duda hiperbólica y, tras cuestionarlo todo, logra recalar heroicamente en la segura costa de las certidumbres metafísicas con las que sustentará el edificio del conocimiento. No obstante, ya se ha mencionado la existencia de un sueño de la razón, oculto tras esta versión depurada del origen del interés cartesiano por la filosofía. Finalmente, Descartes decidió privilegiar la lectura racionalista y solitaria frente al diálogo onírico que consignó en sus escritos privados, pero el camino no elegido, y menos transitado, pudo seguir influyendo en su pensamiento.
De cualquier modo, en la interpretación canónica la metafísica moderna parece inaugurarse con la emergencia de este ego, cosa pensante finita que, sin embargo, se otorga a sí misma la dignidad de ser “el fundamento sobre el cual me parece descansar toda certeza humana” (AT VII, 144; . Interesado en el avance del saber, especialmente en el campo de las matemáticas, pero también en mecánica y medicina, el problema con el conocimiento recibido es que su fundamento tenía para Descartes la consistencia de las arenas movedizas. Tal y como lo planteó en las secciones iniciales del Discurso del método, al proceder de una constelación de mentes diversas, el saber alcanzado se asemejaba a un edificio mal concebido y peor ejecutado, puesto que carecía de coherencia y unidad (AT VI, 11-12; .
Pero, como sugería en una bella imagen Porchia, un millón de estrellas son los dos ojos que las miran, y el ego cogito cartesiano se propuso como la solución a ese incierto caos, al representar la total demolición del saber tradicional y su reconstrucción subjetiva desde los mismos cimientos. No sólo dicha empresa iba a ser necesariamente solitaria, sino que el propio Descartes insistía en la superioridad de los proyectos que, como el suyo, lleva a cabo un solo individuo: “No existe tanta perfección en obras compuestas de muchos elementos y realizadas por diversos maestros como en aquellas ejecutadas por uno solo” (AT VI, 11; .
Deslumbrado quizá por las certezas matemáticas, el pensador francés habría adoptado el método demostrativo individual de éstas, extendiéndolo al conjunto de las ciencias. El conocimiento cierto y evidente sólo podía obtenerlo un espíritu aislado, separado del resto. En contraste con esto, la acumulación histórica de diversas opiniones en que consiste generalmente el saber sería el infierno de los otros. Así, de la transmisión no cabría obtener ciencia, sólo de la morosa puesta a prueba personal de cada creencia y resultado obtenidos. Este peculiar individualismo metodológico, llevó a Descartes a su propuesta de refundar la filosofía, y por ese camino los restantes ámbitos del saber, sobre las bases sólidas que únicamente pueden proporcionar los primeros principios que el ego conoce por intuición racional, y de los que se derivarían deductivamente el resto de las proposiciones científicas. A los aportes múltiples y sucesivos de la tradición, el cartesianismo opondría aquellos que concibe y lleva a cabo una voluntad solitaria. Como bellamente lo expresó , tal diferencia entre lo que procede de mí y lo que viene de los otros es expresión segunda de una diferencia ontológica previa, la establecida por Descartes ya desde los inicios titubeantes de su escritura entre lo simple y lo compuesto (AT X, 420; . Mientras que lo simple puede conocerse con certeza intuitivamente, lo compuesto mantendría algún resto de incertidumbre, aunque empleásemos procedimientos analíticos y deductivos. En el caso del saber heredado, al ser irreductiblemente compuesto, sería necesariamente inseguro. Así, cualquier conocimiento, y cada descubrimiento valioso, debería hacerse, al menos en metafísica, a espaldas de la colectiva tradición o en oposición a ella.
De ahí también el rechazo cartesiano al oficio de escribir o componer libros. Como manifestó en diversas ocasiones, preparar sus escritos para el público lector suponía perder un tiempo precioso en la búsqueda de la verdad y la instrucción de sí a la que había consagrado su existencia (AT VI, 65-66; . Publicar conlleva exponerse a las interminables disputas y controversias, a la disparidad de opiniones en las que no puede encontrarse certeza alguna. Como amargamente le manifestaba en sus últimos años a su amigo y corresponsal, Pierre Chanut:
Un padre Bourdin ha creído hallar motivo suficiente para acusarme de escéptico en el hecho de que he refutado a los escépticos; y un ministro ha dado en el empeño de convencer a todo el mundo de que soy ateo sin aducir más razones que la de que he intentado demostrar la existencia de Dios (AT IV, 536; .
La escritura debería seguir también el modelo matemático que inspiró a Descartes su método, eliminando todo lo superfluo y dejando lo dicho perfectamente demostrado . Así, aunque no lo lograse, con sus escritos Descartes aspiraba a expresar el orden claro y distinto del pensamiento, y principalmente deseaba contribuir al progreso de la ciencia, dado que lamentablemente nadie puede alcanzar por sí mismo todo el saber en una sola vida.
Sin duda, estas actitudes reflejaban una transformación profunda en la concepción del sujeto de conocimiento. No es que naturalmente los seres humanos podamos prescindir del ego, puesto que como individuos sólo existimos bajo su figura y, por lo tanto, puede hablarse de un egoísmo original, pre-moral e inescapable. Pero Descartes junto con el fuego del conocimiento trajo también un nuevo tipo de sujeto, el moderno Prometeo reducido a su sola razón o, mejor aún, a su conciencia. Esto, por una parte, constituía un progreso evidente: fiado únicamente en mi pensamiento puedo reconquistar la autonomía perdida frente a creencias impuestas y dioses ajenos. No obstante, por otra parte, si lo único que precisamos es pensar parece que el resto de la vida se vuelve menos importante. Al convertirme en el centro del mundo, todos sus elementos se tornan objetos de mi pensamiento y ello conduce, paradójicamente, a perder el universo tras haberlo conquistado. La primacía del ego aparentemente condena al sujeto cartesiano a una soledad metafísica, esencial e ineludible.
Se abre pues un abismo entre razón y vida difícil de sortear, porque puedo saber que existo con sólo pensarlo, pero no sé si alguien más piensa y existe como yo. Así, a la manera de un rey Midas del intelecto, todo lo que toco se transforma en evanescente idea, y nada escapa a esta metamorfosis que empobrece radicalmente la existencia al tiempo que la asegura . El denominado problema del solipsismo en Descartes ha recibido mucha atención por parte de la crítica, justificada puesto que probablemente sea ésta una de las cuestiones que involuntariamente se desprenden de las reflexiones metafísicas del pensador francés, pero cuyas consecuencias han llegado más lejos . Descartes ofrece una salida al laberinto de la soledad, la idea de Dios cuyo carácter infinito desborda la finitud humana y que, por ese camino, confirmará la realidad de todo lo que ostensiblemente parece real con independencia de mi mente. Pero tales garantías no nos evitan el sinsabor de haber estado solos un día, justo el de nuestro pírrico primer triunfo como sujetos autónomos, ni apaciguan completamente el temor de volver a estarlo luego.
En suma, siempre de acuerdo con la versión canónica, la propia existencia cobra una relevancia absoluta, porque con el único testimonio de mi propio espíritu, de manera auto-referencial, estoy seguro de ella. Mientras que, por otro lado, el mundo físico, incluso mi propio cuerpo, así como la existencia de otras mentes, se tornan primero dudosos y luego conocidos únicamente mediante razonamientos, por inferencia. La mente puede asemejarse a una luz que torna visibles las cosas, pero también las confirma en su carácter objetivo. El ego permanece invisible, puesto que no puede iluminarse a sí mismo, ni las demás mentes aparecer como focos en la representación del teatro interior. Los otros son siempre objeto de mi entendimiento, radicalmente homogéneos, en tanto que toda realidad se me torna inteligible, y para ser verdaderos alter egos deberían no ser descubiertos, sino darse a conocer como otro modo de ver .
No parece casual entonces que las Meditaciones metafísicas tengan como objetivos explícitos demostrar la existencia de Dios y la inmortalidad del alma humana. Claramente la existencia del otro no parece contar entre las prioridades de la filosofía primera . De hecho, cuando el ego capta otros seres humanos lo hace estableciendo un paralelismo con el famoso pasaje del análisis de la cera, es decir, destacando la inspectio mentis del yo, que ejerce su poder sobre lo animado y lo inanimado, lo humano y lo no humano, sin establecer diferencias:
Más he aquí que, desde la ventana, veo pasar unos hombres por la calle: y digo que veo hombres, como cuando digo que veo cera; sin embargo, lo que en realidad veo son sombreros y capas, que muy bien podrían ocultar meros autómatas, movidos por resortes (AT VII, 32; .
La identidad se le concede al otro, pero al precio de su alteridad, mediante un juicio que lo convierte en objeto. Este parece el resultado natural de haberse dedicado de manera aparentemente exclusiva, y excluyente, a una búsqueda de la verdad que ha de llevarse a cabo necesariamente a solas, en el espíritu de cada uno, apresado por las “pretendidas evidencias del yo” . No resulta raro entonces que Descartes, como le confesaba a Balzac en una carta del 5 de mayo de 1631, piense poco o nada en los otros: “Voy a pasear todos los días en medio de la confusión de un gran pueblo […] y no considero de manera diferente a los hombres que allí veo, como tampoco lo haría con los árboles del bosque o con los animales que allí pacen” (AT I, 203).
2. El otro, el mismo
El cuadro que acabamos de esbozar reproduce a grandes rasgos el relato tradicional en que se asienta la leyenda negra del cartesianismo. Y es que, si bien su aporte fue relevante para la historia del pensamiento, el sujeto soberano de su metafísica termina convertido en regente de un imperio vacío. El cogito puede predicarse de todo sujeto, la suya sería una verdad universal, pero en el fondo, aunque cada uno pueda seguir la senda abierta por Descartes y comprobar por sí mismo si alcanza idénticos resultados, no lo haremos sin resquemor. Es cierto que el Dios cartesiano nos acompaña en todo momento, garantizando nuestra existencia y la del universo por medio de una creación continua, pero esa divinidad se asemeja a un onírico relojero, encargado de dar cuerda al Universo, para luego desvanecerse en las sombras del sueño. El ego necesita de Dios, pero goza de una autonomía impensable en el pensamiento confesional previo.
En realidad, con el famoso ego cogito, ergo sum captamos inmediatamente el contenido lógico de nuestra esencia individual. El cogito, que se intuye a sí mismo incluso en el culmen de la duda extrema, no puede refutarse ni borrarse del tablero de la existencia una vez dibujado. La verdad del ego pensante parece meramente tautológica y en ello reside su fuerza, pero a diferencia de las proposiciones lógicas o matemáticas su existencia va más allá y alcanza la mente que se capta en el momento de pensarse. El camino de la duda, del error omnipresente, y la decisión de hacer tabula rasa con todas las creencias previas, conduce a un punto de no retorno, a una suerte de iluminación por medio de la cual trasciendo mi condición finita y dependiente: ¿quién como yo?
No obstante, no todo es luminoso, como fuimos desgranando en la primera parte de este artículo, puesto que a la certeza y autonomía se suman la soledad y el sinsentido. Más aún, ni siquiera esta formulación tautológica del ego parece inexpugnable. Como lo señalara Nietzsche, por ejemplo, que los pensamientos se impongan al sujeto consciente no implica que haya un sujeto para pensarlos. El razonamiento del cogito tan sólo demuestra que hay pensamiento, pero no que yo pienso; quizá el yo tan sólo sea un mal hábito gramatical, un ídolo metafísico cuyo crepúsculo puede anunciarse .
Aunque haya cierta exageración en la leyenda de Descartes, igual que en lo profundo de los cuentos es posible encontrar en ella ciertas verdades, pero no necesariamente con esto está todo dicho. De hecho, si bien es innegable que el pensador francés hilvanó su metafísica moderna con los fragmentos del discurso escolástico previo, lo es también que no sólo se interesó por el destino de la ciencia o los avatares de la teoría. En realidad, a Descartes le preocupaba especialmente la dimensión práctica, los frutos de la metáfora arbórea, que oponía resueltamente a la filosofía especulativa de las universidades escolásticas (AT IV, 265-266; ; . Aquí puede detectarse una tensión que las interpretaciones usuales tienden a disimular: por una parte, Descartes parece el fundador de un tipo de aproximación impersonal a la filosofía, entendida como una suerte de mano invisible, consagrada a elaborar argumentos que engrosen los anales de la ciencia (y el número de publicaciones académicas con el propio nombre debajo del título). Por otra, resulta obvio que el corazón de las preocupaciones cartesianas no es el de darse a conocer vanamente, ni tampoco el anónimo avance del saber. El fruto de su árbol de la ciencia y de su escritura, insiste Descartes, es moral, y aquí encontramos también una divergencia importante entre la concepción del sujeto en sus textos más teóricos y en los prácticos.
Ya en la famosa “morale par provision” del Discurso del método descubrimos que el yo, en la medida en que participa de los sucesos humanos, de las costumbres y tradiciones, encuentra su lugar en el mundo en un ser para los otros. El ego, lejos de la asepsia y el individualismo esenciales al cogito se presenta como un todo compuesto de pensamientos, opiniones, afectos y acciones que remiten a su encuentro con la alteridad. Sin duda que esta dimensión social de la moral, claramente abierta a los otros, ha pasado desapercibida para la crítica, pero ocupa un puesto relevante en el pensamiento cartesiano . Si el tema del método y la metafísica es el yo, el de la moral, y las otras disciplinas prácticas, es el nosotros. Puede que la búsqueda de la verdad requiera de un esfuerzo individual, pero cuando se trata de divulgar conocimientos útiles para los seres humanos, como en el caso de la medicina, o de interrogarse por las causas de la estima y el menosprecio entre los miembros de una comunidad, el sujeto singular no puede sino verse ligado a los demás por un lazo que, por ser tan frágil, ata más fuertemente.
Pero ¿acaso este discurso acerca de “los otros” y la “alteridad” no resulta un tanto anacrónico? En efecto, Descartes jamás empleó el término subjectum o sujet para referirse al ego, mens o res cogitans en sus Meditaciones, ni en el Discurso o en Los principios de la filosofía y lo mismo puede decirse de los términos correlativos referentes al otro en general. Se habla de los otros, aunque su presencia en los textos metafísicos sea más bien escasa (el loco, los autómatas embozados o el hidrópico apenas en las Meditaciones), pero podría insistirse diciendo que, después de todo, un texto siempre se dirige a alguien: incluso si se desvanece el autor en virtud de estrategias deconstructivas habrá un tú al que se interpela, un alter ego al que la obra apunta. Pero no, ni siquiera esto es seguro, pues, como nos recordaba Roland Barthes, los “placeres textuales” pueden no apelar a lector externo alguno .
Sin embargo, en las Meditaciones metafísicas hay un Otro por excelencia, primero misterioso y posiblemente engañador, luego divino y necesariamente bueno. Dios es el interlocutor ineludible del meditador presente desde el principio y la clave de una formulación alternativa del ego, pues aquí el pensador francés olvida el celebérrimo enunciado ego cogito, ergo sum para adoptar otro, usualmente confundido con el primero, pero significativamente diverso: ego sum, ego existo (AT VII, 25; . En efecto, esta fórmula constituye una excepción, puesto que, tanto en el Discurso del método, como en Los principios de la filosofía, e incluso en la Conversación con Burman, Descartes hace referencia al usual “pienso, luego existo”, pero esta expresión no la encontraremos en las Meditaciones. Y como algunos han notado , no es esta una variación caprichosa. “Yo soy, yo existo” tiene un carácter performativo semejante al que le atribuía Hintikka al cogito en un célebre artículo , y por eso, si bien puede ser falso inferir del pensamiento la existencia (como señalaba la crítica de Nietzsche), no parece posible equivocarse en el caso de la emisión formulada por el meditador cartesiano: “yo soy, yo existo es verdadera, cuantas veces la pronuncio o la concibo en mi espíritu” (AT VII, 25; . Y lo que todavía nos importa más, para poder sostener tal lectura performativa del ego se requiere de una audiencia, de alguien a quién dirigir la emisión y, efectivamente, ese para Descartes ha de ser Dios.
No son entonces casuales las constantes alusiones en el texto a un otro que podría engañarme, fuese un genio maligno o un Dios que todo lo puede, como indican ciertas opiniones que alguien (pero ¿quién?) me transmitió (AT VII, 21; . El ego, al menos en las Meditaciones, no se conoce razonando, en virtud de un enunciado tautológico, sino que se descubre ya en el seno de un diálogo. Es cierto que la existencia de ese interlocutor no es segura, pero en todo caso ha de ser anterior a la mía, porque es él quien me permite ponerme a prueba. El ego garantiza su existencia al inscribirse en un espacio dialógico original en el que se le reconoce mediante un acto ilocucionario (el de ser engañado) llevado a cabo por otro que le precede, de manera anónima, enmascarado . Ese otro será identificado como Dios en la tercera meditación, y con ello también se radicalizará nuestra dependencia, pues no sólo me precede al pensarme sin haberlo conocido todavía, sino que soy pensado por él antes incluso de concebirme yo mismo.
Pero, pese a que la demostración de la existencia de Dios revela la existencia del Otro por excelencia, y cuestiona la interpretación solipsista, aún no hemos salido del círculo mágico que separa al yo finito de su alter ego. Que el ego dependa de una alteridad infinita no excluye que los demás sigan siendo sombras de mi teatro interior, objetos de conocimiento sometidos a un juicio todavía demasiado solitario. Y es que la empresa metafísica cartesiana parte del yo y reconduce a este todo lo demás, lo que excluiría por definición toda alteridad finita. Pero si prohibimos cualquier relación intersubjetiva, el reconocimiento del otro, sea quien sea, ¿por qué dedicarle un tratado a las pasiones del alma que remiten a estos inicial y radicalmente excluidos?
Cierto es que el amor o el odio son pasiones relacionales, igual que la amistad (AT XI, 374; pero, independientemente de que nos estimemos más o menos que el “objeto” de nuestras atenciones, tales emociones no parecen establecer una gran diferencia para el aislado Robinson Crusoe metafísico. Después de todo, en la definición cartesiana del amor, lo que hace el ego es concebirse unido a sus “objetos”, aquellos que ya estaban en el régimen de representación previo. Amor sería así otro nombre para la querencia de aquello que poseemos ya en nuestras mentes: un alter ego alterado, modificado, amado de acuerdo con nuestros juicios y voliciones. Más aún, que las pasiones sirvan principalmente para preservar el bienestar y la salud del ser humano verdadero, la unión de mente y cuerpo (AT XI, 372; , legitimaría una lectura egoísta de estas, impidiendo un encuentro genuino con el otro .
No obstante, he aquí que este puede lastimarme o beneficiarme, sus acciones me afectan, igual que a él las mías. El otro puede resultarme incomprensible y suscitar en mí pasiones de estima o menosprecio, precisamente porque supera mis prejuicios e interpretaciones. Pasiones como la vergüenza o el orgullo, la indignación o la gratitud surgen de la relación con un otro igual de libre que yo, como revela la pasión-virtud de la generosidad (AT XI, 445, . Lo más propio del ser humano para Descartes es su libre arbitrio, y lo mismo que yo soy una causa libre lo es el otro, que me altera y me estima o no, igual que yo lo hago. Cuando miro por la ventana y veo seres embozados puedo preguntarme si no serán autómatas, pero al sentir orgullo o agradecimiento no cabe pensar en ellos sino como agentes racionales, cuyas reacciones me importan y alejan cualquier sospecha de automatismo, precisamente porque no son simples “objetos” de mi pensamiento .
3. La confesión filosófica
No es claro en qué consista la escritura filosófica, y no hay un género determinado que podamos adscribirle propiamente . En nuestros días se ha impuesto el artículo académico como modelo de rigurosidad, igual que han existido moldes supuestamente ajustados a las exigencias académicas de cada época. Pero si volvemos la vista atrás encontraremos formas muy variadas, y supuestamente menores, desde epístolas hasta manuales, pasando por consolaciones e incluso diálogos. Es cierto que, por ejemplo, tiende a extraerse un sistema de la obra de Platón, pero si en sus escritos promueve la vida filosófica, no necesariamente expresa directamente sus doctrinas, empezando porque el Platón textual siempre guarda silencio.
Parece relativamente sencillo establecer así un agudo contraste entre el tono de la filosofía platónica, o de la antigüedad en general, y el de la escritura cartesiana . En esta última habría una clara voluntad de sistema y un aislamiento del pensador inconcebible en el diálogo vivo de la filosofía clásica, así como una voluntad teórica y un aparente olvido de la dimensión práctica y comunitaria, que era central para los pensadores del mundo antiguo. Sin embargo, si la escritura platónica es una conversación establecida por otros medios, algo semejante puede decirse del pensador francés con sus interlocutores divinos y humanos. De hecho, Descartes se distanció de las formas dominantes en su tiempo al escoger, frente a la quaestio y la disputatio, las trabajosas meditaciones o la fábula autobiográfica.
La pensadora española María Zambrano se interesó en especial por un “género” filosófico no sistemático como el de la confesión, caracterizado, de acuerdo con su lectura, por el rechazo de la pretendida objetividad y universalidad de la razón que otros tipos de escritura filosófica escenifican . Frente a las formas del conocimiento intelectual que ponen de manifiesto un saber objetivo, o en oposición a la verdad alcanzada de manera impersonal, la confesión acogería en su seno el saber de la experiencia, reflejando las crisis de los momentos históricos en que surge, esto es, los conflictos entre la concreta vida y una verdad en exceso abstracta y desvinculada.
Así, la confesión filosófica, que inició su andadura de acuerdo con Zambrano en las Confesiones de Agustín de Hipona (pero que cuenta con diversos precedentes en el período helenístico), tiene sus peculiaridades. Como dijimos, se caracteriza por surgir en épocas de crisis, en las que el ser humano se encuentra solo, perdido, incapaz de dar razón de su vida por la separación entre los meta-relatos intelectuales del momento y la vida ordinaria, por eso su rasgo principal será el carácter transformador de la subjetividad que se narra en su seno. El que se confiesa pretende cambiar su pasado, pasar el cepillo a contrapelo de su propia historia y devenir otro . Si en la confesión se parte de la soledad al final no solo se transforma el yo, sino que éste se encuentra con los otros , y de hecho se espera que el lector, al recorrer el camino del penitente, termine comprobando la veracidad de la confesión expuesta y la comparta.
En ese sentido, la verdad tendría efectos sobre nuestra experiencia, a diferencia de lo que sucede en los tipos de escritura y pensamiento áridamente intelectualistas. Cabe decir entonces que la confesión filosófica tiene mucho en común con el género autobiográfico y, tanto histórica como tropológicamente, con la experiencia de la conversión religiosa en Occidente . Claro que se ha ido transformando, especialmente con la progresiva secularización moderna, escenificando en su lugar la vocación del escritor filosófico, por ejemplo, en el caso de Las confesiones de Rousseau, o quizá la génesis de un nuevo modo de concebir la filosofía y su sujeto, en el de Descartes. No obstante, que la conversión ya no se dirija a Dios, ni el peregrinaje espiritual culmine en el paso a la eternidad, no supondría un cambio irreversible en la estructura del “género” confesional .
Pero ¿es realmente el cogito cartesiano un yo confesional? Nada puede ser más opuesto para la pensadora María Zambrano que la duda metódica y la confesión filosófica. Aunque inicialmente su respuesta no pueda ser tan tajante, porque, como reconoce la autora, después de todo, la vida de Descartes cambió y esa transformación la puso por escrito en algunas de sus obras. Además, es evidente que entre las secciones iniciales del Discurso del método y las Confesiones de Agustín de Hipona pueden trazarse muchos paralelismos: en un caso se nos cuenta la historia de los errores sucesivos del pensador francés, en el otro, de los pecados en que incurre el obispo de Hipona (pasando de una escuela filosófica a otra, igual que Descartes recorre las diversas disciplinas de la ratio studiorum). Además, ambos buscan una verdad esquiva, que el primero encontrará en los principios inamovibles de su metafísica y el segundo en la divinidad misma (a la que Descartes, en definitiva, también apela). Igual que Agustín, nuestro protagonista recurre a una narración personal para explicar su propia conversión en el cogito y, cuando se logra, la iluminación alcanzada hace que ambos abandonen el discurso autobiográfico. Sea como fuere, hay disparidad en los motivos por los que cada uno de ellos deja atrás el relato de su vida: el de Hipona rechaza el valor de la subjetividad en pro de una asimilación completa a Dios, que sólo llegará con la anhelada muerte. Descartes, por el contrario, suspende la narración autobiográfica para universalizar la verdad del yo pensante y parece reclamar una plena autonomía (aunque esta, como sabemos, no sea la historia completa).
Pese a todo, para Zambrano, aunque Descartes pueda haber mirado de reojo el modelo de las Confesiones agustinianas, su resultado es justo el opuesto al que, a su juicio, caracteriza una confesión genuina. En lugar de partir de la soledad, la de Descartes nos dice la pensadora malagueña, sería un punto de llegada y uno que además tiene un carácter sustancial, permanente, metafísico. Más aún, en vez de reunir vida y verdad, en la obra de Descartes se operaría una terrible disociación, que habría marcado el camino de la filosofía moderna, al separar completamente la razón y la existencia humana . En lugar de una confesión, nos encontraríamos ante su opuesto: Descartes sería justamente considerado el padre del racionalismo y su obra una anti-confesión en toda regla. La fría lógica de la filosofía cartesiana, analítica o demostrativa, no afectaría a la estructura interna del sujeto. Quizá, identificado con el meditador, el lector de las Meditaciones termine modificando sus creencias previas, y abandone las propias de la escolástica o del sentido común, pero no transformará sus pasiones y, en esa misma línea, su vida no cambiará, o lo hará muy superficialmente.
No obstante, hablar de confesión en filosofía no deja de plantear dificultades, y no sólo en los casos supuestamente ambiguos, como el de Descartes. Parece complicado encontrar un ejemplo de esta en nuestro ámbito que cumpla con aquello que caracteriza a la escritura íntima, el pacto autobiográfico que definiera Philippe Lejeune, a saber: un contrato de lectura entre autor y lector mediante el que el primero se compromete no a una imposible exactitud histórica, sino al esfuerzo sincero por vérselas con su vida y entenderla . Y tal dificultad procede, primero, de las mediaciones teóricas del pensador, y luego de que, en realidad, no hay nunca, o casi nunca, un destinatario claro de sus confidencias. La verdad personal, individual, íntima, a que aspira todo proyecto autobiográfico parece reñida hasta con el menos sistemático de los pensamientos.
Aunque algunos filósofos, como el ya mencionado Nietzsche, opinan de modo muy distinto, y así, en un pasaje justamente famoso del antecitado Más allá del bien y del mal, nos comparte lo siguiente:
Poco a poco se me ha ido manifestando qué es lo que ha sido hasta ahora toda gran filosofía, a saber: la autoconfesión de su autor y una especie de memoires no queridas y no advertidas; asimismo, que las intenciones morales (o inmorales) han constituido en toda filosofía el auténtico germen vital del que ha brotado siempre la planta entera .
Esto nos autoriza a ver entre filosofía y vida un lazo más estrecho de lo que usualmente se piensa, y entonces vuelve a suscitarse la cuestión de si la obra de Descartes puede ser una suerte de confesión, voluntaria o involuntaria. El caso es que, el 1 de noviembre de 1646, perseguido y amenazado por sus innovaciones teóricas, el filósofo le escribía a su corresponsal, Pierre Chanut, que no estaba seguro de abordar temas morales, porque temía empeorar las cosas (AT IV, 536; . En efecto, le confesaba en su misiva que, en lugar de seguir disputando, se sentía tentado a abandonar la escritura y vivir escondido, tomando como divisa unos versos de la tragedia Tiestes de Séneca: “Illi mors gravit incubat,/Qui, notus nimis omnibus,/Ignotus moritur sibi” (“Cuán triste muerte se prepara quien, conocido en exceso de todos, muere sin haberse conocido a sí mismo”). Pero Descartes no calló, no renunció a publicar, no se alejó de las cuartillas de blancura luminosa, sino que abordó en ellas, precisamente, lo que tiene que ver más estrechamente con la verdad del hombre ordinario, con el conocimiento de sí y de los otros que pueda llevar a un cambio vital.
Y es que, frente a la lectura usual del ego cartesiano, atrapado en la soledad metafísica, lo que se observa, tanto en las obras más teóricas, como en las eminentemente prácticas, es una apertura al otro, y en el caso de las segundas, claramente una transformación de la vida ligada al uso adecuado de intelecto y voluntad. Así, al menos en su propuesta ética Descartes no se aleja tanto del proyecto socrático, que invitaba a sus interlocutores a conocerse a sí mismos, un conocimiento para nada solitario y que además tenía un carácter terapéutico. En ese sentido, con independencia del carácter apócrifo o legítimo del diálogo Alcibíades I, en él encontramos claramente expuesta una idea que resuena en diversos pasajes de los textos platónicos: el conocimiento de uno mismo, al que invitaba el oráculo de Delfos, pasa por verse reflejado en los ojos de quien se abisma en mi confesión, hablada o escrita . No otra cosa cabe decir del proyecto moral cartesiano.
A diferencia de lo que sucede en los textos más metafísicos, el ego no es para nada solitario ni vive una existencia desencarnada en la correspondencia de Descartes con Isabel De Bohemia, o con la reina Cristina de Suecia, e incluso con su amigo Chanut, así como en la principal de sus obras morales, Las pasiones del alma. Precisamente en estas epístolas, o en su última obra publicada, pasiones como la admiración apuntan a un conocimiento del ego muy diferente del puramente teórico . Conocerse a uno mismo pasa por asombrarse ante las maravillas del cuerpo humano y sus acciones encarnadas, un saber útil tanto para la moral como para la medicina. Asimismo, mediante el amor y la amistad nos damos a conocer al otro, al que afectamos y que nos afecta y, como le participaba a Isabel de Bohemia, podemos unirnos libremente a totalidades, de las que seríamos una parte, y que dan sentido a nuestra generosa vida, como la familia o el Estado.
Conclusión
La filósofa María Zambrano aportó una reflexión muy importante sobre la escritura filosófica, la relación entre fondo y forma, o entre pensamiento y vida, que no debería pasar desapercibida. Claramente, si leemos a Descartes desde la óptica tradicional hemos de oponer sus escritos a los de tipo confesional que valora Zambrano, pese a su cercanía formal con el género literario autobiográfico en algunos pasajes del Discurso del método y de las Meditaciones metafísicas, y su evidente imitación de la retórica del converso agustiniano. No obstante, en este artículo he tratado de mostrar que el cogito cartesiano nace fruto no de una meditación solitaria, sino de un diálogo originario, y que culmina su recorrido, biográfico e intelectual, con una propuesta moral abierta al mundo y a los otros, tan libres y admirables como el propio ego. Si bien es cierto que hay un individualismo persistente en sus concepciones metafísicas, y que su moral preserva con mucho cuidado la autonomía del generoso, no lo es menos que apunta a unir vida y verdad de un modo que cabe entender como cercano a la confesión filosófica que deseaba promover de todo corazón la pensadora María Zambrano.
Notas
[1] Artículo realizado en el marco del Proyecto de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación “Éticas y metafísica de los afectos: las génesis modernas” (PID 2021 12612333NB-100) y del Grupo de investigación “Historia conceptual y crítica de la Modernidad” (GIUV2013-037).
[2] El verso inicial del “Idilio”, de Ausonio Galo lo tomo del opúsculo cartesiano Olímpica, que puede encontrarse en el volumen X de René Descartes, Œuvres complètes. Citaré a Descartes de ahora en adelante siguiendo la edición de sus obras completas realizada por Charles Adam y Paul Tannery (AT), con la cifra romana indicando el volumen y el número de página en arábigo, y a continuación, si procede, con la referencia en español empleada.
[3] María Zambrano publicó originalmente el texto “La confesión, como género literario y como método” en dos artículos separados de la revista mexicana Luminar (en 1941 y 1943 respectivamente), siendo editado luego en 1943 como un solo volumen en el número VII de los Cuadernos de Filosofía de Luminar con el título “La Confesión, género literario y método” .
[4] Hago referencia aquí a la famosa metáfora cartesiana, empleada para referirse a la filosofía, que se concibe como un árbol, cuyas raíces son la metafísica, el tronco la física, y las ramas, con sus frutos, la medicina, la mecánica y la moral. Pocas veces se atiende al especial énfasis que el pensador francés pone en esta imagen tan citada de la carta-prefacio a Los principios de la filosofía cuando señala que “la principal utilidad de la filosofía depende de aquellas partes de la misma que sólo pueden desarrollarse en último lugar” (AT IX, 14-15; .
[5] Esta aseveración no pretende desconocer la importancia dada por Descartes a la observación de los fenómenos naturales. Enfrentado a los fenómenos físicos concretos al pensador no le bastaría con la referencia a las leyes, ni mucho menos a los principios metafísicos, sino que serían necesarias las hipótesis y las pruebas experimentales, dada la infinidad de caminos alternativos posibles que Dios pudo escoger para crear el mundo (AT IX, 322; .
Sin embargo, pese a esta reivindicación del papel de la experiencia, Descartes insiste en sus escritos en la fundamentación metafísica de las ciencias, y la ineludible presencia de Dios en su sistema confirma tal necesidad. En ese sentido, al asumir que primero debemos construir nuestra metafísica y luego tener en cuenta las teorías físicas consistentes con ella, Descartes se acercó mucho a una posición apriorística del tipo escolástico que rechazaba.
Además, unida a esta primera cuestión se presenta la dificultad de trazar la exacta relación entre metafísica y física. Tomando la conocida metáfora del árbol del conocimiento que figura en el Prefacio de Los principios de la filosofía, en su versión francesa (AT IX, 14; , parecería que el vínculo es deductivo, que de los principios cognoscibles mediante la luz natural de la razón se siguen demostrativamente los restantes, leyes físicas y explicaciones particulares. Pero dado que el propio Descartes admitió a regañadientes que su física podría estar equivocada (y más aún los resultados experimentales concretos), una conexión lógica deductiva llevaría implicada el peligro de la refutación de la mismísima metafísica cartesiana , algo inaceptable para éste.
En suma, aunque Descartes, como Bacon, reconoció la necesidad de los experimentos para el avance de la ciencia, entendía la experiencia como una suerte de guía, algo así como los diagramas en geometría, útiles para sugerir determinados teoremas, pero innecesarios cuando se despliega la demostración .
[6] Es cierto que el pensador francés reconoce en diversos momentos que, dada la imposibilidad humana de llevar el despliegue de las ciencias a su culminación, por la brevedad de cada vida individual, se hacía necesario comunicar los resultados obtenidos para que otros pudieran colaborar y llevar adelante dicha empresa (AT VI, 75; . Pero no lo es menos que tal trabajo colectivo lo impondrían las circunstancias, y que, a la menor ocasión, el autor confesaba su desconfianza ante los resultados de los experimentos que no hubiera realizado él mismo (AT III, 617), alejándose sin duda de la concepción colaborativa para el progreso de la ciencia de, por ejemplo, Bacon.
[7] Como en alguna ocasión se ha señalado, el episodio de los sombreros y las capas no aborda realmente el problema de la alteridad, sino el de la animación mecánica de los cuerpos .
[8] Es bien conocida la crítica nietzscheana a la perspectiva sustancialista tradicional, que desarrolla también en el Prefacio de su libro Más allá del bien y del mal, así como en las secciones 16 y 17 de esta obra: “Hablando en serio, hay buenas razones que abonan la esperanza de que todo dogmatizar en filosofía, aunque se haya presentado como algo muy solemne, muy definitivo y válido, acaso no haya sido más que una noble puerilidad y cosa de principiantes; y tal vez esté muy cercano el tiempo en que se comprenderá cada vez más qué es lo que propiamente ha bastado para poner la primera piedra de esos sublimes e incondicionales edificios de filósofos que los dogmáticos han venido levantando hasta ahora, - una superstición popular cualquiera procedente de una época inmemorial (como la superstición del alma, la cual en cuanto superstición del sujeto y superstición del yo, aún hoy no ha dejado de causar daño), acaso un juego cualquiera de palabras, una seducción de parte de la gramática o una temeraria generalización de hechos muy reducidos, muy personales, muy humanos, demasiado humanos”. .
El origen de estas críticas quizá pueda rastrearse, entre otras fuentes, en un famoso aforismo de Lichtenberg, en que al pensador germano cuestiona, precisamente, el cogito como una suerte de prejuicio lingüístico:
“No se debería decir ‘yo pienso’: uno piensa como el cielo relampaguea” .
[9] Así se lo señala en una misiva del 20 de noviembre de 1647 a la reina Cristina de Suecia. Para el pensador francés nuestro libre arbitrio es lo único que nos pertenece de verdad, y por eso es también nuestro bien supremo (AT V, 82).
[10] Una posible fuente de tal proyecto en el caso cartesiano se encuentra quizá en la obra de Michel de Montaigne, Los ensayos. No tanto en virtud de la socorrida idea de la “pintura del yo”, que supuestamente caracterizaría la obra de este pensador (muy cuestionada recientemente ), como porque efectivamente en Los ensayos Montaigne realiza ejercicios de conocimiento de sí que remiten al modelo socrático. Existen algunos estudios, aunque no en abundancia, que tratan de esclarecer el concreto influjo de las ideas morales de Montaigne en el pensamiento cartesiano , así como , quien trata de leer la filosofía cartesiana como una forma de vida, que en su interés práctico se acerca claramente a Montaigne, o , pues la razón práctica de Descartes, tal y como queda esbozada en el Discurso del método, podría verse como una profundización en algunas de las reflexiones del ensayista perigordino sobre el ambivalente papel de las costumbres o tradiciones en nuestra vida).
[11] Un somero repaso a algunos de los temas de la correspondencia con Isabel de Bohemia evidencia que nos encontramos aquí con un Descartes interesado por otros egos desde una perspectiva que ya no es puramente abstracta o metafísica, como cuando se preocupa por la salud de la princesa y le prescribe diversos tratamientos, pensamientos y conductas saludables (AT V, 65; . O en los intercambios epistolares en que discuten sobre la beatitud y el modo en que puede alcanzarse la felicidad en esta vida (AT IV, 264;, e incluso cuando aconseja a su amiga sobre el buen uso de las pasiones y el remedio para sus excesos, sobre todo al tratar de la melancolía que aquejaba de manera crónica a la noble pensadora (AT IV, 409; .
[12] Concretamente, en la importante carta del 15 de septiembre de 1645 en la que Descartes explícitamente reconoce, como diría John Donne en su Meditación XVII, que ningún hombre es una isla, completo en sí mismo: “Aunque seamos cada uno de nosotros personas independientes de los demás, que tenemos, en consecuencia, intereses en cierto modo distintos del resto de la gente, hay que saber, no obstante, que nadie puede subsistir solo y que somos, efectivamente, una de las partes del universo y, de forma particular, una de las partes de esta tierra; y por los vínculos que establecen el domicilio, la fe prometida y el nacimiento, somos una de las partes de este o aquel Estado, esta o aquella sociedad o esta o aquella familia. Y debemos en cualquier circunstancia preferir los intereses del todo del que somos parte a los de nuestra persona en particular […]” (AT IV, 293; .