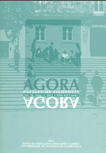1. INTRODUCCIÓN
Si hay algo que define la obra de Michel Foucault es su constante preocupación por lo que solo tardíamente identificó como una «ontología del presente» . Esa inquietud por la actualidad que toma diversas formas desde sus primeros trabajos y se hace especialmente evidente cuando en los años setenta analiza el problema del poder. Así, «templada y afilada bajo los golpes del martillo del conocimiento histórico» como diría , esta disposición teórico-práctica define un modo de hacer filosofía que tiene por objetivo evidenciar la contingencia de nuestro horizonte existencial, es decir, su criticabilidad.
Un acercamiento de este tipo exige el permanente cuestionamiento tanto de sus resultados como de sus métodos. Todos los conceptos foucaultianos son, en este preciso sentido, «defectivos» y funcionan como herramientas de un análisis cuyo objetivo consiste —invirtiendo de algún modo la tesis XI de — en ayudar a interpretar mejor el mundo para poder transformarlo con ciertas garantías.
Partiendo de estas consideraciones, el presente artículo analiza el uso de las nociones vinculadas al campo semántico de la biopolítica en la obra de Michel Foucault. Defenderemos la tesis de que estas funcionan como un puente entre los dos grandes modelos de análisis del poder desarrollados por nuestro autor en esa década de 1970: el bélico-disciplinario y el gubernamental-securitario. La conceptualización foucaultiana de la biopolítica constituye, así, un momento clave en su estudio de esas tecnologías de poder forjadas en el mundo moderno de las que, de algún modo, aún seríamos contemporáneos, pero no su última palabra.
Planteamos, por tanto, una especie de historia «interna» de los conceptos, a todas luces incompleta si no se pone en relación con su historia «externa», es decir, con aquellas transformaciones que, a todos los niveles y en esos mismos años, están modificando las formas de vida de nuestras sociedades y de las que nuestro autor quiso dar cuenta. En este sentido los diferentes acercamientos al problema de las relaciones de poder que Foucault construye a lo largo de la década de los setenta no pueden comprenderse sin atender a la permanente preocupación por captar los contornos de ese nuevo mundo que emergía acompañando el colapso del horizonte político y social de la posguerra. Aunque mencionaremos esta cuestión, su complejidad requiere un abordaje que excede las posibilidades de este artículo.
Ofrecemos a continuación un esquema conceptual que resume las principales transformaciones en el pensamiento foucaultiano a lo largo de la década de 1970 y funciona como guía para todo este trabajo:
Fuente: elaboración propia
2. INVENTARIO DEL USO DE LOS TÉRMINOS EN LA OBRA FOUCAULTIANA
Para comenzar a abordar estas cuestiones consideramos fundamental presentar un inventario de las apariciones en la obra de Foucault de los términos objeto de nuestro análisis. En los últimos años, coincidiendo con la publicación de los cursos dictados en el Collège de France y otros trabajos inéditos, este glosario foucaultiano se ha ampliado y actualizado dando lugar a la aparición de nuevos índices terminológicos —como los que acompañan la propia edición de los cursos en Gallimard— y obras especializadas que reconstruyen los conceptos clave de su pensamiento. Entre estos trabajos «enciclopédicos», probablemente el más exhaustivo sea el de Edgardo Castro que ha servido de base a este inventario, pero respecto al que hemos introducido algunos cambios. Como puede surgir, también, algún problema con las traducciones al castellano, esta reconstrucción se ha elaborado sobre los originales en francés, entre los que hemos rescatado todas las referencias a la noción de biopolítica y otras pertenecientes a su campo semántico tal y como se expone en esta relación cronológicamente ordenada:
«Crise de la médecine ou crise de l’antimédecine?», octubre de 1974:
- -
Bio-historia [bio-histoire]: p. 48 [dos veces], p. 57.
- -
Somatocracia [somatocratie]: p. 43 [dos veces].
«La naissance de la médecine sociale», octubre de 1974:
Surveiller et punir, febrero de 1975:
«La politique de la santé au XVIIIe siècle», 1976:
« Il faut défendre la société »: cours au Collège de France (1975-1976), enero-marzo de 1976:
- -
Bio-poder [bio-pouvoir]: p. 213 [tres veces en el índice de contenidos de la clase del 17 de marzo], p. 216, p. 220, p. 221, p. 226 [ocho veces], p. 227 [tres veces], p. 228 [cuatro veces], p. 229 [dos veces], p. 230 [cinco veces], p. 231, p. 232 [cuatro veces], p. 233, p. 234 [tres veces].
- -
Biopolítica [biopolitique]: p. 216 [tres veces], p. 217 [dos veces], p. 218 [cuatro veces], p. 219 [tres veces].
- -
Bio-regulación [bio-régulation]: p. 223.
- -
Somato-poder [somato-pouvoir]: p. 231.
«Bio-histoire et bio-politique», octubre de 1976:
- -
Bio-histoire [bio-histoire]: p. 95 [en el título], p. 97.
- -
Bio-política [bio-politique]: p. 95 [en el título], p. 97.
«Les mailles du pouvoir», noviembre de 1976:
Histoire de la sexualité 1 : La volonté de savoir, diciembre de 1976:
- -
Bio-historia [bio-histoire]: p. 188.
- -
Bio-poder [bio-pouvoir]: p. 184, p. 185, p. 186, p. 189.
- -
Bio-política [bio-politique]: p. 183, p. 185, p. 188.
«Les rapports de pouvoir passent à l’intérieur des corps», enero de 1977:
Sécurité, territoire, population: cours au Collège de France, 1977-1978, enero-marzo de 1978:
- -
Bio-poder [bio-pouvoir]: p. 3 [tres veces; una de ellas en el índice de contenidos de la clase del 11 de enero], p. 23.
- -
Bio-economía [bio-économie]: p. 79 [dos veces].
- -
Biopolítica [biopolitique]: p. 23, p. 124 [dos veces; una de ellas en la nota *], p. 377 [dos veces; siempre entre comillas en el resumen del curso].
Naissance de la biopolitique: cours au Collège de France, 1978-1979, enero-abril de 1979:
- -
Biopolítica [biopolitique]: p. 23, p. 24 [cinco veces; dos de ellas en las notas que recogen el texto del manuscrito que Foucault no leyó], p. 80, p. 191, p. 323 [en el resumen del curso, entre comillas].
«À propos de la généalogie de l’éthique: un aperçu du travail en cours», 1982:
- -
Bio-poder [bio-pouvoir]: p. 386 [el término no es usado por Foucault, sino por sus interlocutores Hubert Dreyfus y Paul Rabinow].
«La technologie politique des individus», octubre de 1982:
3. ANTECEDENTES Y SURGIMIENTO DEL CONCEPTO
A pesar de que se pueden trazar otras genealogías del concepto de biopolítica en la propia obra de Michel Foucault , la perspectiva que consideramos más útil para abordar los problemas que aquí nos incumben es la que rastrea su emergencia en las reflexiones acerca de la medicina social y su vínculo con el poder moderno que nuestro autor despliega en los años setenta. De este modo, aunque su desarrollo es deudor de la preocupación por la biología que acompaña a Foucault desde el inicio de sus investigaciones, es importante subrayar que esta noción no surge en la interrogación acerca de esta disciplina, sino de la medicina. Así, más allá de las continuidades y discontinuidades que podamos trazar respecto a sus obras previas, los rasgos fundamentales de su campo semántico se encontrarán claramente acotados por primera vez en una entrevista de 1968 en Esprit y un año más tarde, como ha apuntado Edgardo Castro , en La arqueología del saber. En este último trabajo, Foucault atiende al modo en que la práctica política moderna condiciona el marco de emergencia, inserción y funcionamiento del discurso médico permitiendo vislumbrar con toda claridad los contornos de lo que será posteriormente caracterizado como «biopolítica» .
Así alcanzamos el momento de la formulación del concepto: las conferencias sobre medicina social dictadas en el Instituto de Medicina Social de la Universidad estatal de Río de Janeiro en octubre de 1974. Estas tres conferencias aparecieron por primera vez respectivamente en 1976, 1977 y 1978, pero hemos podido confirmar gracias a testimonios directos que los textos publicados transcriben fielmente las intervenciones de Foucault en 1974.
Aunque el concepto de «biopoder» no aparecerá hasta la segunda conferencia, la primera ofrece claves interesantes para comprender su surgimiento. En ella Foucault analiza la tendencia moderna a la medicalización social a partir de la forma que esta toma en el mundo contemporáneo. Consecuentemente, dirige su atención al proceso a través del cual desde el final de la Segunda Guerra Mundial en los países centrales del mundo capitalista se asiste a la formación «de un nuevo derecho, de una nueva moral, de una nueva economía, de una nueva política del cuerpo» . Esta nueva economía política del cuerpo se caracteriza por la asunción por parte del Estado de una exigencia de protección de la salud de los individuos que va más allá del mero control de la enfermedad. Aunque en «tono humorístico», el paralelismo que Foucault establece entre el gobierno teocrático de las almas y el gobierno somatocrático de los cuerpos revela esa dimensión pastoral de la gubernamentalidad moderna que constituirá el centro de sus investigaciones solo unos años más tarde .
Nuestro autor presenta, así, un análisis de las tendencias modernas y contemporáneas hacia la medicalización social que toma como punto de partida ese desbloqueo técnico y epistemológico característico de la modernidad y ya analizado en Historia de la locura en la época clásica, Las palabras y las cosas o El nacimiento de la clínica. Esta perspectiva le permite comprender la centralidad del Estado en el diseño y despliegue de una política de la salud que no solo afecta al cuerpo individual, sino al ser humano como especie. De este modo, Foucault recurre a la noción de «biohistoria» para identificar ese momento a partir del siglo XVIII en el que se evidencia que «la historia del hombre y la vida están profundamente imbricadas entre sí» . La biohistoria se vincula, con ello, a la noción de biopolítica en tanto esta última representa, como afirma Bernard Andrieu, «una forma de proseguir el estudio de la biología sobre el ser humano ya no del lado de la historia natural, sino del lado de la historia humana» .
Además de la coincidencia léxica, es importante subrayar que toda esta reflexión acerca de los procesos de medicalización social surge en un contexto teórico marcado por categorías propias de la lógica securitaria que analizará al final de la década bajo el marco de la gubernamentalidad: «riesgos», «probabilidades», «cálculos», «medio», «fragilidad», «defensa», «protección»… Estatalidad, macrofísica y seguridad constituyen, de este modo, los rasgos característicos de este primer acercamiento a los problemas de la economía política de la salud en el mundo contemporáneo, que se encuentra directamente vinculado a la emergencia de la noción de biopolítica en la segunda de estas conferencias.
En ella, el análisis de la moderna medicina social describe una triple genealogía según la cual esta fue, en primer lugar y en Alemania, una «medicina de Estado» que institucionalizó tanto la enseñanza como la práctica médica. En segundo lugar, Foucault destaca el posterior surgimiento en Francia de una «medicina urbana» cuyo objetivo fundamental consistió en ordenar la «salubridad» de la ciudad a través no del control del cuerpo individual sino de intervenciones indirectas destinadas a la localización de focos de riesgo, el saneamiento de las aguas y el aire, la distribución de fuentes, desagües y lavaderos, etcétera. Esta tecnología médica despliega un poder indirecto sobre los individuos que, al procurar una mejora de las condiciones de vida mediante la acción sobre el medio —sobre las cosas y no sobre las personas—, mantiene intacta su esfera privada . Por último, Foucault describe una tercera forma de medicina social que surge en la Inglaterra del siglo XIX y está centrada en la constitución y el vigor de las fuerzas productivas. Se trata de una medicina «de los pobres, de la fuerza de trabajo y del obrero» a través de la cual, la plebe —que hasta el momento no había sido objeto de una atención médico-política por su escaso número y utilidad— comienza a ser percibida como una amenaza a la vez biológica y social. Una medicina de Estado, urbana y de clase, que acompaña el despegue del capitalismo; tal es el contexto en el que aparece por primera vez la noción de biopoder:
Defiendo la hipótesis de que con el capitalismo no se pasó de una medicina colectiva a una medicina privada, sino que ocurrió precisamente lo contrario; el capitalismo que se desarrolló a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, socializó un primer objeto, que fue el cuerpo, en función de la fuerza productiva, de la fuerza del trabajo. El control de la sociedad sobre los individuos no se operó simplemente a través de la conciencia o de la ideología, sino que se ejerció en el cuerpo, y con el cuerpo. Para la sociedad capitalista, lo más importante era lo biopolítico, lo somático, lo corporal. El cuerpo es una realidad biopolítica; la medicina es una estrategia biopolítica .
Como vemos, a pesar de la enorme relevancia que tendrá posteriormente la noción de «biopolítica», su primera aparición en estas conferencias responde —como afirma Adán Salinas — a un «gesto retórico», un énfasis discursivo que trata simplemente de incidir en el vínculo entre el poder y el cuerpo en el marco del desarrollo capitalista. En este sentido, la emergencia del término se hallaría estrechamente ligada a su vocación experimental: «Un problema está naciendo y Foucault está aprendiendo a nombrarlo» . Coincidiendo con esta apreciación, a nuestro juicio lo más relevante de estas conferencias no se encuentra en el empleo del concepto, sino en la proximidad de algunos elementos del marco conceptual en el que aquel aparece con los análisis en términos de gubernamentalidad y seguridad que Foucault desarrolla a partir de 1978 y que posteriormente describiremos.
Por último, en la tercera de las conferencias de Río, Foucault analiza el papel del hospital en el desarrollo de la medicina moderna —desplegando un argumento análogo al que había presentado en un informe para el CERFI de julio de 1974 recientemente publicado — con el objetivo de evidenciar el vínculo entre el proceso de medicalización social y la investidura disciplinaria del hospital moderno. Las transformaciones del hospital convergen, así, con las de la propia medicina haciendo aparecer la doble faz de una intervención médica dirigida, por un lado, al análisis individualizado del paciente y, por otro, a la gestión indirecta de la población.
Bajo esta dinámica podemos descifrar una forma embrionaria de la lógica omnes et singulatim con la que posteriormente Foucault caracterizará las modernas tecnologías de gobierno; un poder —de ascendencia pastoral— volcado simultáneamente sobre todos y cada uno, que debe proteger al rebaño a la vez que vigila a cada oveja. De este modo, la genealogía del hospital hace aparecer, junto a la lógica individualizadora de la disciplina, tanto el objeto de intervención biopolítica —la población— como algunos rasgos definitorios de la tecnología política securitaria.
Como vemos, este triple acercamiento a la medicina moderna parece servir a Foucault de banco de pruebas analítico. No solo porque le permite desarrollar esas nociones de biopolítica, biohistoria o somatocracia, sino porque la reflexión acerca de la economía política de la salud parece empujarlo a pensar las formas del poder moderno más allá del modelo bélico-disciplinario que en ese mismo momento está desarrollando —recordemos que Vigilar y castigar aparecerá en febrero de 1975—.
Estas reflexiones acerca del instrumento —el Estado—, el objeto —la población— y la tecnología —una gestión indirecta y diferencial basada en la evaluación de los riesgos— definitorios del poder moderno coinciden, además, con la genealogía de la psiquiatría que presenta en el curso de 1974-1975 Los anormales. En él, Foucault analizará el modo en que en el seno de la familia se va a desarrollar un nuevo cercamiento de la infancia que sitúa la cuestión de la vida —no solo como soporte mecánico de la fuerza productiva, sino como vida biológica, como supervivencia física que requiere una intervención determinada— en el centro de la preocupación política. Así, en sus investigaciones sobre la anormalidad —y especialmente en el abordaje de la cuestión del control de la sexualidad infantil— Foucault descifra los contornos de un poder que se ejerce sobre el cuerpo en tanto este forma parte de una población cuya salud constituye uno de los soportes fundamentales del poder del Estado —como supo reconocer tempranamente el mercantilismo —.
Como vemos, el contexto en el que aparece por primera vez el término «biopolítica» está definido por una serie de desplazamientos que implican cierta experimentación conceptual y reflejan una creciente insatisfacción con los resultados obtenidos hasta la fecha. A través de esta noción y otras que forja alrededor de la genealogía de la medicina social y la psiquiatría, Foucault trata de capturar el vínculo entre poder médico, normalización y capitalismo enfrentándose, así, a un nuevo campo de problemas —relacionado con la cuestión de la población y su gestión— que tensa el modelo bélico-disciplinario y le permite identificar ciertas dimensiones aún imprecisas de eso que posteriormente tematizará como «dispositivos de seguridad».
4. DESARROLLO DEL CONCEPTO
A la luz de esta reconstrucción de las primeras formulaciones de la noción de biopolítica y del marco intelectual en el que surge cobra un nuevo sentido el testimonio de Daniel Defert según el cual Foucault comenzó a escribir el último capítulo de La voluntad de saber el día después de terminar el manuscrito definitivo de Vigilar y castigar . Ese capítulo, que sería a la sazón el único texto publicado en vida en el que nuestro autor abordara sistemáticamente la cuestión, trata de corregir algunos de los extremos más problemáticos del análisis disciplinario abriéndolo a realidades que habían quedado opacadas por él. El único otro momento en el que emplea con profusión el léxico biopolítico fue la clase del 17 de marzo de 1976, última lección del curso Hay que defender la sociedad.
En ambos trabajos la noción de biopoder corona una reflexión que, desde diferentes perspectivas, trata de descifrar las lógicas del poder moderno. Así, La voluntad de saber, además de sistematizar la analítica del poder que venía desarrollando desde el inicio de la década, pretende capturar los contornos de la tecnología política moderna —que Foucault aún considera contemporánea— partiendo de un análisis de las funciones que cumple en su desarrollo el llamado «dispositivo de la sexualidad». Situado en estas coordenadas, dedicará las últimas 34 páginas de la obra —en su edición original— a la intersección entre la vida, la muerte y el poder alrededor de esa noción de biopoder. En Hay que defender la sociedad se llega al mismo término por un camino diferente: la exploración de los límites y las posibilidades que brinda el modelo bélico para comprender las relaciones de poder. Las preguntas por el método y el objeto de estudio se entrecruzan, así, permanentemente alcanzando en su última lección una conclusión coincidente con la de La voluntad de saber y construida también alrededor de la noción de biopoder. El hecho de que el análisis en términos de biopolítica se desarrolle en la última parte de ambos textos no desmerece, sin embargo, su centralidad: Foucault fue explícito al considerar el último capítulo de la obra de 1976 «el fondo del libro» evidenciando que el problema fundamental de La voluntad de saber no era la sexualidad, sino el dispositivo de poder-saber moderno del que aquella constituye una pieza clave .
En ambos acercamientos la biopolítica va a ser descrita en contraposición con el viejo poder soberano que, al estar investido por el derecho de muerte, solo se ejerce sobre la vida en su límite y no trata de dar forma a la existencia de los individuos, sino que despliega una dinámica de mera apropiación . Profundizando en la genealogía desarrollada en Vigilar y castigar, Foucault descubre que en la época clásica comienza a aparecer un poder que ya no responde a esta lógica, sino que va a cumplir funciones crecientemente productivas: «Un poder destinado a producir fuerzas, a hacerlas crecer y ordenarlas más que a obstaculizarlas, doblegarlas o destruirlas» . Desplazando el derecho de muerte emerge, así, una tecnología política que trata por primera vez de administrar la vida —extremo que no implica, como se argumenta con profusión en Hay que defender la sociedad, el abandono de la función de matar, sino su reintroducción bajo otra lógica—. Desde este momento, el «hacer morir» no aparece como un mecanismo de restauración de la soberanía ultrajada, sino de defensa de la propia población que reclama el derecho a que su vida sea asegurada: «Se mata legítimamente a quienes significan para los demás una especie de peligro biológico» .
En La voluntad de saber este nuevo poder sobre la vida, que reemplaza el «hacer morir o dejar vivir» de la soberanía por un «hacer vivir o arrojar a la muerte» , se desarrolla acoplando dos técnicas de poder diferentes pero complementarias. En primer lugar, alrededor del siglo XVII surgen las disciplinas que instituyen una «anatomopolítica del cuerpo humano» centrada en el control del cuerpo-máquina y dirigida al aumento de la utilidad y docilidad de los individuos —mediante el condicionamiento de sus gestos fundamentalmente a través del encuadramiento en diferentes instituciones «disciplinarias» como la escuela, el hospital o la cárcel—. Posteriormente, a mediados del siglo XVIII va a aparecer el segundo eje de esta trama, una «biopolítica de la población» que establece determinados «controles reguladores» para gobernar los procesos asociados al cuerpo-especie —tales como la fecundidad, el impacto de las enfermedades, la longevidad…—. El encuentro de estas dos «técnicas» hace posible la emergencia de «la gran tecnología del poder en el siglo XIX» , ese biopoder bifaz «cuya más alta función desde entonces no es ya quizá la de matar sino la de invadir la vida enteramente» .
Lo que Foucault denomina «la era de un “biopoder”» se inicia, así, con el acoplamiento del control disciplinario del detalle y la gestión biopolítica de las poblaciones. Con ello se cruza el «umbral de la modernidad biológica» y la vida deja de presentarse ante el poder como límite para hacerlo como objeto de cálculo político convirtiéndose en una realidad que debe ser a la vez incitada y gobernada, regulada y explotada. En ese preciso momento, el ser humano deja de ser «un animal viviente y además capaz de una existencia política» —es decir, el ζῷον πoλιτικόν de Aristóteles —para convertirse en «un animal en cuya política está puesta en entredicho su vida de ser viviente» . De este modo, si la «biohistoria» designa esa interferencia ancestral entre historia y vida, la biopolítica es definida como aquello que, al introducir la dimensión biológica en el campo de lo político, «convierte al poder-saber en un agente de transformación de la vida humana» .
Respecto a este desarrollo, la principal diferencia que introduce Hay que defender la sociedad es que ya no concibe al biopoder como la tecnología que englobaría a las técnicas disciplinaria y biopolítica, sino como una tecnología política que se yuxtapone y recubre a la disciplinaria. A nuestro juicio, sin embargo, esta diferencia es menor, y puede simplemente reflejar cierta indistinción terminológica —entre técnica y tecnología— presente también en otros trabajos de Foucault. De este modo, borrando cualquier matiz diferencial entre biopoder y biopolítica que pudiera encontrarse en La voluntad de saber, en el curso de 1976 ambos términos se emplean para designar a la vez una técnica y una tecnología:
Una tecnología de poder que no excluye la primera [la disciplinaria], que no excluye la técnica disciplinaria sino que la engloba, la integra, la modifica parcialmente y, sobre todo, que la utilizará implantándose en cierto modo en ella, incrustándose, efectivamente, gracias a esta técnica disciplinaria previa. Esta nueva técnica no suprime la técnica disciplinaria, simplemente porque es de otro nivel, de otra escala, tiene otra superficie de sustentación y se vale de instrumentos completamente distintos .
Más allá de esta disquisición filológica, la clave fundamental de este desplazamiento es señalada por Foucault expresamente en esa última clase del curso de 1976 cuando define la biopolítica como «esta nueva técnica de poder no disciplinario» . A pesar de tratarse de un curso, y estar por tanto destinado a su presentación oral, resulta sintomático que en esta lección —elaborada con toda probabilidad unos meses después del último capítulo de La voluntad de saber— el gesto foucaultiano tienda a distinguir más claramente disciplina y biopoder.
Como vemos, la introducción de esa dimensión biopolítica parece indicar si no un cuestionamiento, sí al menos una revisión del análisis disciplinario desplegado en trabajos anteriores. De este modo, la genealogía del biopoder plantea que el nacimiento del capitalismo requirió no solo la fijación de los individuos y la adaptación de las poblaciones al desarrollo del nuevo aparato productivo, sino también la instauración de determinados «métodos de poder capaces de aumentar las fuerzas, las aptitudes y la vida en general, sin por ello tornarlas más difíciles de dominar» . No se trata ya únicamente de perfeccionar los gestos y optimizar las jerarquías como planteaba el análisis de las disciplinas, sino de introducir toda una serie de funciones reguladoras que potencien la vida misma.
En Hay que defender la sociedad Foucault señala tres campos de intervención del biopoder que permiten discernir con mayor claridad la dinámica que este introduce y su particularidad frente al poder disciplinario: la enfermedad común —endemia—, los riesgos y accidentes cotidianos —cruciales a comienzos del siglo XIX por su impacto en la constitución de la nueva fuerza de trabajo industrial— y el medio. Al enfrentarse a la necesidad de controlar este conjunto de realidades al menos relativamente aleatorias, la tecnología biopolítica configura un tipo de intervención que Foucault identifica como no disciplinario: la gestión diferencial. No se trata, por tanto, de preverlo todo —sueño de la moderna utopía disciplinaria—, sino de poder gestionar las contingencias sin aspirar a suprimirlas completamente —algo que comienza a considerarse imposible e incluso indeseable— y en la medida de lo posible a través de una intervención indirecta.
Así, Foucault detecta, en primer lugar, la emergencia de un objeto de gobierno que no va a ser ni el individuo portador de derechos ni el disciplinable: el cuerpo múltiple e inestable de la población. Esta consideración de la irreductible multiplicidad de la población —que distancia a Foucault de la metáfora organicista clásica — está también directamente relacionada con el tipo de poder que se va a ejercer sobre ella, que por sus propias características no puede responder a la rigidez disciplinaria, sino que exige una flexibilidad y capacidad de gestión diferencial que remiten inequívocamente a la lógica de la seguridad. En segundo lugar, al enfrentarse a fenómenos que resultan «imprevisibles» si se analizan individualmente, el control debe ejercerse sobre la serie, sobre las regularidades e irregularidades que en ella se presentan y ya no solo sobre el caso particular. La intervención biopolítica, desde esta perspectiva, no se sitúa en la escala de la microfísica —aunque también pueda alcanzarla—, sino en la de eso que Santiago Castro Gómez ha identificado como «mesofísica», es decir, en la serie misma de los fenómenos, en su existencia como conjunto masivo. En tercer lugar, Foucault señala que esta tecnología de poder también introduce una serie de innovaciones en el nivel de la técnica que implican tanto mecanismos como funciones diferentes a los disciplinarios; cuestión especialmente relevante porque evidencia, de nuevo, el estrecho vínculo entre biopoder y seguridad.
En los mecanismos introducidos por la [bio]política, el interés estará en principio, desde luego, en las previsiones, las estimaciones estadísticas, las mediciones globales; se tratará, igualmente, no de modificar tal o cual fenómeno en particular, no a tal o cual individuo en tanto que lo es, sino, en esencia, de intervenir en el nivel de las determinaciones de esos fenómenos generales, esos fenómenos en lo que tienen de global. Será preciso modificar y bajar la morbilidad; habrá que alargar la vida; habrá que estimular la natalidad. Y se trata, sobre todo, de establecer mecanismos reguladores que, en esa población global con su campo aleatorio, puedan fijar un equilibrio, mantener un promedio, establecer una especie de homeostasis, asegurar compensaciones; en síntesis, de instalar mecanismos de seguridad alrededor de ese carácter aleatorio que es inherente a una población de seres vivos; optimizar, si ustedes quieren, un estado de vida: mecanismos, podrán advertirlo, como los disciplinarios, destinados en suma a maximizar fuerzas y a extraerlas, pero que recorren caminos enteramente diferentes. Puesto que aquí, a diferencia de las disciplinas, no se trata de un adiestramiento individual efectuado mediante un trabajo sobre el cuerpo mismo. No se trata, en absoluto, de conectarse a un cuerpo individual, como lo hace la disciplina. No se trata en modo alguno, por consiguiente, de tomar al individuo en el nivel del detalle sino, al contrario, de actuar mediante mecanismos globales de tal manera que se obtengan estados globales de equilibrio y regularidad; en síntesis, de tomar en cuenta la vida, los procesos biológicos del hombre/especie y asegurar en ellos no una disciplina sino una regularización.
[…] La soberanía hacía morir y dejaba vivir. Y resulta que ahora aparece un poder que yo llamaría de regularización y que consiste, al contrario, en hacer vivir y dejar morir [cursiva nuestra]).
Como evidencia este fragmento, el análisis de esta nueva tecnología reguladora no conduce ya a las instituciones disciplinarias, sino a la consideración del papel del Estado mismo en tanto entidad necesariamente coordinadora y centralizadora de su práctica. Así, Foucault va a presentar dos series claramente distintas en las que se insertan estas tecnologías políticas: por un lado, la de la organodisciplina institucional —«cuerpo-organismo-disciplina-instituciones»— y, por otro, la de la biorregulación estatal —«población-procesos biológicos-mecanismos regularizadores-Estado»— . Mientras la práctica disciplinaria es ordenada por la propia acción microfísica de las instituciones y no requiere un mando central, la intervención biopolítica se halla indefectiblemente ligada al Estado como mecanismo coordinador ya que tanto la escala como el propio objeto de la intervención así lo exigen. Sin embargo —y esta cuestión resulta crucial— a pesar de constituir dos series claramente diferenciadas, disciplina y biopolítica no responden a lógicas contrapuestas, sino que, al tratarse de dos conjuntos de mecanismos que actúan en niveles diferentes, su despliegue produce una acción concertada en la que dispositivos disciplinarios y reguladores se acoplan.
Por último —de la mano de Canguilhem— como ya había señalado en sus trabajos acerca de las disciplinas, el poder moderno se caracteriza por un desplazamiento de la ley a la norma que va a tomar ahora un cariz más explícitamente biomédico al presentar a la biopolítica como vehículo de los procesos de normalización. A juicio de Foucault, cuando se pretende gobernar la vida, el medio adecuado no es el código sino la regularidad normalizadora, porque esta nace de la propia consideración de los fenómenos y no impone sobre ellos un canon externo —de ahí la posterior distinción entre «normación» disciplinaria y «normalización» securitaria —.
Esta reconstrucción de los trabajos de 1976 evidencia, como venimos señalando desde el inicio, que el análisis en términos biopolíticos empuja a nuestro autor a concebir las modernas tecnologías de poder bajo la lógica de la seguridad. En este sentido, si La voluntad de saber fija el marco analítico de la biopolítica foucaultiana, Hay que defender la sociedad traza aún más evidentemente la línea que la conecta con el modelo gubernamental-securitario que constituirá el instrumento de análisis de las relaciones de poder a partir de 1978.
5. DEL BIOPODER A LA SEGURIDAD
Puede resultar, sin embargo, extraño que justo después de su presentación en La voluntad de saber y Hay que defender la sociedad, los términos «biopolítica» y «biopoder» prácticamente desaparezcan del horizonte foucaultiano. Desde 1977 —año sabático en el que no impartiría su habitual curso en el Collège de France—, tales nociones se presentarán siempre tangencialmente viéndose desplazadas en el estudio de las tecnologías políticas modernas y contemporáneas por las de seguridad y gubernamentalidad.
Las dudas acerca del uso de esos conceptos comienzan a evidenciarse ya en «La política de la salud en el siglo XVIII»; un escrito que apareció en primer lugar en 1976 en dos ediciones diferentes —aunque ambas vinculadas al CERFI— y, posteriormente, en 1979 sustancialmente modificado. El texto de 1976 es relevante en esta historia conceptual de la biopolítica porque, a pesar de ser contemporáneo de los trabajos analizados en el anterior epígrafe, en él Foucault no menciona el término ni ninguno análogo y prefiere hablar —en el marco, de nuevo, del estudio de la moderna medicina social— de «nosopolítica» y «tecnología de la población». En su sentido laxo, esa primera noción caracteriza cualquier política sobre la enfermedad —«no existe una sociedad que no ponga en práctica una determinada nosopolítica» —, pero en su sentido restringido, la nosopolítica moderna se define como una práctica reflexiva que, más allá del tratamiento de la enfermedad, se ocupa «del problema general de la salud de las poblaciones», coincidiendo con lo que unos meses antes había identificado como biopolítica . Las referencias al Estado como instrumento de su desarrollo, a la población como objeto de su intervención y a una tecnología política que ya no responde a la lógica disciplinaria del encuadramiento de los cuerpos, sino a la de la posibilidad, el control de los flujos y la gestión indirecta propia de los dispositivos de seguridad —no es casual, en este sentido, que la primera vez que se hable de la vacunación y la viruela sea en tal contexto —, sitúan este trabajo como un hito de ese desplazamiento del modelo bélico-disciplinario al gubernamental-securitario que venimos reconstruyendo. La versión de 1979 de este texto —en la que el término «nosopolítica» es sustituido por «política de la salud» — desarrolla un argumento análogo, pero en un sentido aún más próximo al análisis en términos de seguridad.
Por otro lado, si bien su ausencia en este escrito resulta ya sintomática, el momento clave de este desplazamiento de la disciplina a la seguridad propiciado por la noción de biopolítica lo constituye, como ya se ha mencionado, el curso de 1978. En él nuestro autor hará explícito el cuestionamiento del modelo analítico construido bajo la influencia de eso que Bernard Harcourt ha identificado como la «resaca represiva» del post-68 . Situado al final de la década en un contexto social, político e intelectual muy diferente del que marcó su inicio, Foucault afirma que el análisis del poder moderno en términos disciplinarios resulta, al menos parcialmente, erróneo porque impide considerar el papel que en aquel juega la libertad .
Tras esta autocrítica del modelo disciplinario, cabría esperar una profundización del análisis en términos de biopolítica: si la modernidad no se desarrolló fundamentalmente a través del disciplinamiento de los cuerpos individuales y si la tecnología microfísica del poder no constituye el elemento central de ese entramado, en su lugar debería atenderse a los controles reguladores de la especie, al gobierno indirecto de lo vivo y la gestión de las poblaciones que había descrito en sus trabajos recientes. Sin embargo, Foucault resitúa inmediatamente estas reflexiones en un nuevo horizonte en el que la dimensión «bio» queda subsumida en un marco analítico diferente.
Como hemos tratado de evidenciar, los trabajos de Foucault acerca de la biopolítica le permiten introducir en su análisis dimensiones de las relaciones de poder que habían permanecido opacadas desde la perspectiva disciplinaria y que resultarán, sin embargo, cruciales para delimitar algunos rasgos centrales de la gubernamentalidad liberal. Esto no significa, sin embargo, que los atributos con los que se define la biopolítica sean inmediatamente homologables a los de los dispositivos securitarios. No consideramos, por ello, que los cursos de 1978 y 1979 estén, como afirma Laura Bazzicalupo, «explícitamente dedicados a la biopolítica» . Por el contrario, esta constituye el elemento que ha permitido plantear el problema del poder en términos de seguridad y gubernamentalidad, pero en estos cursos la cuestión central no es la biopolítica, sino la tecnología de gobierno liberal.
La noción de biopoder posibilita el desplazamiento del modelo bélico-disciplinario al gubernamental-securitario anunciando algunos de los rasgos de este último que todavía no puede captar apropiadamente por su proximidad al esquema de las disciplinas y a una representación excesivamente coactiva y mecánica del poder. El análisis en términos de gobierno es posible gracias a las reflexiones acerca de la biopolítica, pero las trasciende expandiendo su mirada más allá de la cuestión de la vida biológica y el gobierno de las poblaciones. Este movimiento constituye, como ya hemos avanzado, una especie de «subsunción» de la biopolítica en la noción de seguridad.
Siempre preocupado por forjar herramientas teóricas que resultaran útiles para comprender el mundo que le era contemporáneo, el curso de 1978 evidencia la vocación foucaultiana de incluir sus trabajos previos en la nueva perspectiva de la gubernamentalidad. Así, en una de sus escasísimas apariciones en Seguridad, territorio, población va a definir la biopolítica como una intervención restringida al ámbito de la vida y la enfermedad , de modo que parece claro que en 1978 remite exclusivamente a la medicina, a lo somático.
La gubernamentalidad liberal —y también la neoliberal— implica, por supuesto, un determinado tipo de gestión de la vida en ese nivel —vacunación, saneamiento, morbilidad, fertilidad…—; pero alcanza todas las facetas de la existencia humana. El objeto de las modernas tecnologías de gobierno no es, pues, únicamente la «nuda vida», sino sobre todo la «vida cualificada». En este sentido, coincidimos con Thomas Lemke cuando afirma que el desarrollo de la noción de gubernamentalidad viene a ensanchar el análisis del poder en términos de biopolítica ya que este resultaba «unidimensional y reduccionista en tanto se centraba fundamentalmente en la vida biológica y física de una población y en la política del cuerpo» concluyendo que «la introducción de la noción de gobierno contribuye a ampliar horizontes teóricos, ya que vincula el interés por una anatomía política del cuerpo humano con la investigación acerca de los procesos de subjetivación y las formas político-morales de existencia» .
De este modo, Foucault no solo aplaza sine die el abordaje de la cuestión biopolítica, sino que en estos cursos introduce un elemento que le permite comprender la dimensión mesofísica del poder desde una perspectiva diferente a la bio-médica: la de la sociedad civil. Así, en lugar de los rasgos biológicos que atraviesan al cuerpo-especie, la atención se centrará ahora en el modo en que incluso estos se inscriben en un determinado gobierno de lo social que no se apoya en la esfera somática sino en lo que identifica como «la república fenoménica de los intereses» . Los cursos de 1978 y 1979 evidencian que su atención se ha desplazado y sus investigaciones acerca del liberalismo y el neoliberalismo han hecho emerger una nueva dimensión de la existencia humana más útil a su juicio para comprender el desarrollo de la tecnología política contemporánea: la del interés, la opinión pública y la sociedad civil. Consecuentemente, lo que preocupa a Foucault no es cómo la gubernamentalidad moderna actúa sobre los individuos en tanto determinados por atributos biológicos compartidos por la especie, sino cómo puede condicionar las conductas de estos mediante una intervención indirecta a través de una gestión de sus intereses que necesariamente debe tener en cuenta su libertad y, por tanto, producir y controlar las condiciones de esta.
Las reflexiones acerca de todo aquello que quedaba fuera de la mirada disciplinaria, y que el concepto de biopolítica había tratado de capturar, conducen, de este modo, a Foucault a replantear su análisis de la tecnología de poder moderna. Tal desplazamiento no resulta meramente terminológico, sino que evidencia una profunda transformación analítica que responde tanto a problemas teóricos como a la propia experiencia política de nuestro autor y a los cambios sociales de la época. Si el abordaje de las tecnologías políticas de la modernidad en términos bélico-disciplinarios arrojaba una imagen excesivamente coactiva del poder, el giro biopolítico no resolvía por completo el problema ya que continuaba considerando a los individuos —y las poblaciones— como sujetos sobre los que se ejerce externamente la fuerza. La dimensión realmente productiva de las relaciones de poder solo puede evidenciarse cuando se parte de la concepción de los sujetos como agentes al menos relativamente libres. De este modo, la consideración de la libertad como parte de las modernas tecnologías políticas aparece, también, como un factor determinante del giro hacia la subjetividad que define la obra del «último Foucault».
Por todo esto, como ya hemos mencionado, consideramos que la noción de biopoder funciona como una «bisagra» entre los modelos analíticos de la disciplina y la gubernamentalidad ; , pero en ningún caso como mero sinónimo de ninguno de ellos. Así, en primer lugar, resulta problemático situar el biopoder en el marco del modelo bélico nietzscheano que había caracterizado el análisis disciplinario —como plantea — ya que hay elementos desde las conferencias de 1974 en Río de Janeiro que apuntan a un modo de entender las relaciones de poder más allá de la lógica bélica y coactiva. En segundo lugar, como venimos argumentando desde el inicio de este artículo, la reflexión biopolítica permite a Foucault pensar ciertos extremos de las relaciones de fuerza que escapaban al alcance del modelo bélico-disciplinario, pero siempre remiten al campo específico de la vida biológica. En este sentido, como analizará en trabajos posteriores, las intervenciones securitarias en el medio responden a una lógica médico-biopolítica —ampliación de avenidas, gestión de residuos, ordenamiento urbano, limpieza…—, pero esta no agota todas sus posibilidades. También hay un rediseño de la ciudad que tiene por objetivo facilitar el tránsito de personas y mercancías, el comercio o posteriormente el turismo, así como un sinfín de intervenciones de diferente tipo que no responden a esa dinámica biopolítica, sino a la de una gubernamentalidad liberal que introduce la libertad como mecanismo fundamental en el ejercicio del poder. El resumen de Nacimiento de la biopolítica ilustra con meridiana claridad esa distinción entre biopoder y seguridad que surge del desplazamiento que hemos caracterizado como una subsunción de la primera en la segunda categoría de análisis:
El curso de este año se dedicó finalmente, en su totalidad, a lo que sólo debía ser su introducción. El tema seleccionado era, entonces, la «biopolítica»; yo entendía por ello la manera como se ha procurado, desde el siglo XVIII, racionalizar los problemas planteados a la práctica gubernamental por los fenómenos propios de un conjunto de seres vivos. Constituidos como población: salud, higiene, natalidad, longevidad, razas… es sabido el lugar creciente que esos problemas ocuparon desde el siglo XIX, y se conoce también cuáles fueron las apuestas políticas y económicas que han representado hasta nuestros días.
Me parece que no se puede disociar esos problemas del marco de racionalidad política, dentro del cual se manifestaron y cobraron su agudeza. A saber, el «liberalismo», pues fue con respecto a éste que aquéllos tomaron la apariencia de un desafío .
Si biopoder, seguridad y gubernamentalidad fueran sinónimos —no es extraño encontrar en estudios actuales la expresión «biopolítica neoliberal» como mero equivalente de «neoliberalismo»—, no se entendería que Foucault renunciara al primero de ellos como efectivamente hace. De hecho, después de 1976 el término no volverá a constituir el centro de ningún análisis y Foucault ni siquiera lo empleará cuando se esté refiriendo al «gobierno de la vida» o la «política de la vida». En este sentido resulta especialmente sintomático que Nacimiento de la biopolítica remita al término alemán Vitalpolitik en su acercamiento al ordoliberalismo alemán y ni una sola vez lo ponga en relación con sus trabajos anteriores y con el concepto de biopolítica.
Cuando en 1982 Paul Rabinow y Hubert Dreyfus le pregunten acerca de la prometida genealogía del biopoder Foucault afirmará: «No he tenido tiempo de hacerla, pero podría hacerse. En efecto, habría que escribirla» . Las nuevas cuestiones acerca de la ética y el gobierno de sí que abordó en sus últimos años de vida desplazarán definitivamente el problema biopolítico que, sin embargo, como hemos tratado de evidenciar a lo largo de estas páginas representa de algún modo su condición de posibilidad.
6. CONCLUSIÓN
La reconstrucción de esta historia conceptual ha tratado de evidenciar la defectividad de los instrumentos teóricos forjados por Foucault. No se trata, en este sentido, de nociones totalizadoras que pretendan captar de una vez y para siempre la esencia de aquello que quieren comprender, sino de herramientas intelectuales que permiten a nuestro autor problematizar ciertas realidades históricas. Hacer justicia con Foucault y su legado intelectual exige, así, situar correctamente las piezas de ese puzle que constituye su trayectoria intelectual y comprender el sentido —teórico y también histórico y político— de las nociones que forjó.
Tomar como punto de partida estas consideraciones no significa, en ningún caso, desestimar o minusvalorar los usos que posteriormente se han hecho de las nociones aquí analizadas. Pero resulta fundamental distinguir estos usos legítimos de la herencia intelectual foucaultiana para evitar ese «apadrinamiento imaginario» que denunciaban François Aubral y Xavier Delcourt respecto a los «nuevos filósofos» y que hoy podríamos extender a buena parte de la teorización «biopolítica» que trata de legitimarse intelectualmente forzando la interpretación de los textos foucaultianos.
En las últimas décadas, la noción de «biopolítica» ha sido una de las más replicadas y explotadas del arsenal foucaultiano, pero es importante distinguir los desarrollos posteriores de la propia apuesta —intelectual, pero también política— de Michel Foucault. Este trabajo no pretende erigirse como un instrumento para medir la solvencia de los diferentes usos de la noción, sino únicamente contribuir a comprender el lugar que ocupa dentro de la obra y la trayectoria intelectual de Foucault. Así, hemos tratado de evidenciar cómo la clave de su abordaje del poder desarrollado en los años setenta pivota alrededor de dos modelos analíticos —el bélico-disciplinario y el gubernamental-securitario— entre los cuales aparece el campo de nociones vinculadas al biopoder como el gozne conceptual que hace posible su desplazamiento.
El concepto de biopolítica resulta, entonces, fundamental para comprender la obra de Michel Foucault, pero más por las posibilidades analíticas que inaugura que por sus propias facultades explicativas ya que, como hemos tratado de mostrar en estas páginas, permitió desbloquear el análisis del poder rompiendo con la imagen excesivamente coactiva y mecanicista que aún dominaba la tematización de las disciplinas abriendo, consecuentemente, la posibilidad de incluir en la ecuación el eje de la libertad, es decir, de la ética y la subjetividad.
RECONOCIMIENTOS
Este artículo ha sido elaborado gracias a la financiación del Ministerio de Universidades del Gobierno de España a través de la Convocatoria complementaria plurianual para la recualificación del Sistema Universitario Español para 2021-2023 (Contratos Margarita Salas) de la Universidad Complutense de Madrid y se ha desarrollado en el marco del proyecto de investigación “Por una historia conceptual de la contemporaneidad. La contemporaneidad clásica y su dislocación: de Weber a Foucault” (PID2020-113413RB-C31), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.
Quiero expresar mi agradecimiento a Adán Salinas que ha acompañado esta investigación desde sus primeros esbozos señalando cuestiones fundamentales y ofreciendo soluciones a los problemas de datación e interpretación que se me plantearon, así como a Guilherme Castelo Branco, Ernani Chaves y Heliana de Barros Conde cuyo testimonio ha resultado fundamental para reconstruir el periplo de las conferencias dictadas por Michel Foucault en Río de Janeiro en 1974. Asimismo, quiero dar las gracias al personal de la Biblioteca P. Florentino Idoate, S.J. de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y de la Biblioteca Emilio Rodríguez Demorizi del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) que me facilitó el acceso a algunos documentos cruciales para el desarrollo de esta investigación.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1
Andrieu, B. (2004). «La fin de la biopolitique chez Michel Foucault: le troisième déplacement». Le Portique. Revue de philosophie et de sciences humaines, n.. 13-14 (septiembre). https://doi.org/10.4000/leportique.627.
5
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Foucault, M. (2018). «Émergence des equipements collectifs. État d’avancement des travaux». Ici et ailleurs. https://ici-et-ailleurs.org/contributions/politiqueet- subjectivation/article/emergence-des-equipements.
37
Harcourt, B. E. (2017). «Waking Up from May ’68 and the Repressive Hangover: Stages of Critique Past Althusser and Foucault». Zinbum, 47, pp. 13-32. https://doi.org/10.14989/225138.
42
Revel, J. (2021). «El nacimiento literario de la biopolítica». Cuadernos LIRICO [en línea], no. 22. https://doi.org/10.4000/lirico.10866.
43
44
45
Notas
[1] Sobre la metáfora de la «caja de herramientas» foucaultiana —y en general sobre los «usos» de su pensamiento—, véase el trabajo de .
[3] A pesar de su precisión, hemos encontrado algunos problemas en lo que respecta a las nociones vinculadas al campo semántico de la biopolítica. El principal de ellos es que se señala la aparición de estos conceptos —especialmente en los cursos— en fragmentos que no pertenecen al texto elaborado por Foucault, sino a las notas a pie de página que añadieron los editores. El resultado es un aumento considerable de las referencias que no corresponde estrictamente al desarrollo de la obra de Michel Foucault tal y como en este trabajo lo analizamos. Hemos detectado también este problema en los índices de los cursos.
[4] La historia de estos textos es compleja y ha generado no pocos malentendidos porque aparecieron por primera vez en dos revistas diferentes —Revista centroamericana de ciencias de la salud y Educación médica y salud— que desde 1976 a 1978 publicaron anualmente, por duplicado y con variaciones mínimas sendas traducciones. La edición francesa llegó en 1994 con la aparición de Dits et écrits que recoge una retraducción al francés a partir de los originales en español. A pesar de que el fallecimiento de Roberto Machado ha dificultado la reconstrucción de esta historia —porque fue él quien custodió las grabaciones, supervisó las primeras traducciones al español y tradujo en 1979 los dos últimos textos al portugués—, los testimonios de Guilherme Castelo Branco, Ernani Chaves y Heliana de Barros Conde nos han permitido concluir sin ningún género de dudas que las traducciones originales se hicieron directamente a partir de las grabaciones de las conferencias y no se introdujeron modificaciones sustanciales. Heliana de Barros —que posteriormente tradujo la primera de las conferencias al portugués— tuvo contacto directo con estas cintas cuando realizó su investigación. Por su parte, Ernani Chaves y Castelo Branco confirman la existencia de tales grabaciones y aseguran que las copias se estropearon con el tiempo. Este último señala también que hay una copia mecanografiada de las otras tres conferencias que Foucault impartió en el IMS 1974 y que no fueron publicadas en su momento porque Machado consideró que académicamente no eran tan valiosas. Los tres coinciden en que no hay duda de que los traductores originales —discípulos de Machado— accedieron a esas cintas que fueron transcritas sin alteraciones reseñables. A tenor de estos testimonios y ante la evidencia de que nunca se recuperaron los documentos originales en francés, podemos afirmar que, con toda probabilidad, Foucault no revisó los textos y confió a Machado —a quien unía una gran amistad en la época— su traducción y publicación. Fuente: comunicación personal con Guilherme Castelo Branco, Ernani Chaves y Heliana de Barros Conde entre 2022 y 2023.
[5] Centre d’Études, de Recherches et de Formation Institutionnelles; institución dirigida por Félix Guattari
[6] Cursiva contrastada con el original en francés ya que la traducción castellana aplica este atributo al término «vivir» en lugar de «hacer» .
[7] En una reseña de la obra de Jacques Ruffié De la biologie à la culture publicada en Le Monde en octubre de 1976, Foucault volverá a emplear este concepto remitiendo a la historia biológica de la especie humana. Lo interesante, en este caso, es que nuestro autor interpreta la biohistoria descrita por Ruffié —que mostraría que la especie humana no está dividida en razas— como una constatación de la posibilidad de una biopolítica diferente de la racial. Así, Foucault concluye tal reseña señalando que la obra de Ruffié permite plantear «las cuestiones de una “bio-historia” que ya no es la historia unitaria y mitológica de la especie humana a través del tiempo, y de una “bio-política” que no es la de las particiones, las conservaciones y las jerarquías, sino la de la comunicación y el polimorfismo» . Esta cita es importante porque recoge la que probablemente sea la única alusión directa a una biopolítica «afirmativa» —en un sentido análogo al que tendrá para Esposito o Negri y Hardt— en toda la obra de Michel Foucault.
[8] En las traducciones al castellano tanto de Fondo de Cultura Económica como de Akal encontramos el término «política» en lugar de «biopolítica». Se trata de un error ya que en el texto establecido en francés aparece «biopolitique» .
[9] Como también se ha generado cierta confusión acerca de estas publicaciones, consideramos importante identificarlas con claridad. En primer lugar, nos encontramos con «La politique de la santé au XVIIIe siècle», capítulo inicial de «L’institution hospitalière au XVIIIe siècle», que a su vez es la primera parte del tríptico Généalogie des équipements de normalisation: Les équipements sanitaires, trabajo publicado por el CERFI en 1976. En segundo lugar, el texto fue reimpreso sin modificaciones también en 1976 en Les machines à guérir: Aux origins de l’hôpital moderne; dossiers et documents, obra publicada por L’institut de l’environnement y también vinculada a los proyectos del CERFI. La tercera aparición de «La politique de la santé au XVIIIe siècle» ya sustancialmente modificada se produce en la reedición de Les machines à guérir: Aux origins de l’hôpital moderne de 1979. Las versiones de 1976 son recogidas por Dits et écrits en su texto 168, la de 1979 en el 257.