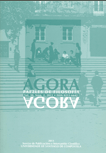Este interesante libro de Han nos hace reflexionar desde los intersticios del lenguaje y el pensamiento sobre los supuestos de la metafísica occidental que emergen en nuestra concepción del mundo. Así mismo, contrasta -y en cierto sentido, sugiere como alternativa- con el pensar desde la ausencia que predomina en el Lejano Oriente. Pasando por ámbitos tan lejanos como la filosofía, el arte o el mismo acto de saludar, esta obra tiene una gran cercanía con otros de sus libros como Shanzhai o Filosofía del Budismo Zen en el que Oriente sirve de un otro para pensarnos a nosotros mismos. El libro, sin embargo, tiene algunos errores puntuales y generales que a veces desdibujan muchos de los aciertos. El principal, y sobre el que hablaré más adelante, es la presentación de un Oriente homogéneo, inmutable y sin debates internos que recuerdan mucho a la descripción del orientalismo de Said. Las críticas de esta reseña surgen desde la convicción de que Han puede sacar mucho más provecho a sus propios análisis si abandona muchos de los presupuestos que él mismo denuncia de nuestra tradición filosófica tradicional. Comenzaré con un análisis por capítulos, excepto por el primero que trataré con más detenimiento al final.
Los capítulos segundo y tercero (cercanos en contenido) tratan acerca de la arquitectura y el uso de la luz. Según nos dice, la alegoría de la caverna de Platón hace convivir en una “misma topografía del ser” las dicotomías interior-exterior y oscuridad-luz deslumbrante, lo cual tiene el efecto en la arquitectura occidental o bien de un ideal de “casa cerrada” -la clausura total- en que la luz no entra para no enturbiar la interioridad de las personas, o bien en la “transparencia desenfrenada” de los vidrios que permiten la entrada agresiva de la luz en el interior y resalta la presencia de los objetos individuados (objetos poseedores de una sustancia propia que los separa y excluye de los demás). En los templos budistas en cambio, diseñados desde un pensamiento de la ausencia, el papel de arroz de las ventanas genera una “luz detenida” que “no deslumbra” y por tanto “no subraya la presencia de las cosas” (p. 42). Las reflexiones sobre el uso de la luz adoptan muchas de las tesis centrales de Tanizaki en su Elogio de la Sombra. Por otro lado, la arquitectura occidental ejemplificada en los templos griegos o en las catedrales cristianas busca ocupar el lugar de la centralidad, y, por tanto, sobresalir con respecto al entorno; en contraste, el templo budista en el bosque está en un estado indiferenciado de su entorno, y en ese sentido no opuesto a su alrededor sino ausente. En este caso, como en el resto del libro, Han es bastante arbitrario en la elección de ejemplos y autores paradigmáticos que son usados para probar la oposición entre Occidente y Oriente. Como resultado, se genera una imagen idealizada (casi romántica) de un Lejano Oriente “amable” [sic] en el que la lógica de poder, de imposición, de dominación o de diferenciación serían ajenas al núcleo esencial de sus presupuestos filosóficos. Para lograrlo, deja de mencionar todo el aparato intelectual y material destinado a sostener los gobiernos imperiales o las escuelas de pensamiento político más distintivas, que en muchos casos fueron mucho más importantes que los ejemplos que vemos en el libro. Difícilmente alguien pueda decir que el templo budista perdido en el bosque sea paradigmático en la arquitectura China; en cambio las pagodas y las ciudades imperiales o, para dar algunos ejemplos particulares, el Templo del Cielo en China o el castillo Himeji en Japón intentan sobresalir y ocupar la centralidad. El simplismo de reducir al Lejano Oriente a una homogénea filosofía de la ausencia, distorsiona la complejidad intelectual de esos países en los que convivieron lógicas contradictorias. Por otro lado, el hecho de que a lo largo del libro no se mencione un solo filósofo chino posterior al siglo III A.C. (sí hay mención a textos budistas) siendo que menciona a occidentales de todas las épocas también contribuye a esa vieja imagen del “quietismo oriental” en la que la evolución intelectual no tendría lugar.
El capítulo cuarto habla de la habilidad y de la relación con las cosas. Nos dice que el pensamiento occidental es antigrávido, lucha contra las fuerzas del mundo que nos limitan y aspira a trascender la realidad en el ascenso vertical hacia lo divino, lo infinito. Existe un énfasis en el sujeto que concibe a su entorno desde la lógica del dominio. En sus artes, el virtuosismo es definido como la habilidad para controlar un objeto -por ejemplo, el control del cuerpo en la danza-, revalorizando el poder de la conciencia para dominar el mundo. La acumulación ilimitada de conocimiento es buscada como una estrategia redentora de la condición humana capaz de salvarlo de la monotonía que ve en el mundo inanimado. “El pensamiento del Lejano Oriente, por el contrario, es prográvido. Por encima de las distintas escuelas filosóficas se enseña que hay que amoldarse a las condiciones naturales de las cosas y que hay que abandonarse y olvidarse para favorecer la regularidad de la inmanencia del mundo” (p. 75). El mundo no sólo no es dominado, sino que suele ser el modelo a seguir. La conciencia, por tanto, no aspira a aumentar su dominio y conocimiento de las cosas, sino que debe abandonarse; el olvido de uno mismo es un punto central en varios pensadores taoístas que menciona. El virtuosismo es diferente al occidental, no busca el control de las cosas; es por ello que “las danzas orientales no saben de saltos altos ni giros rápidos” (p. 71). Sin embargo, Han exagera en estas citas el alcance de esta intuición “oriental”. En China, por nombrar algunos ejemplos, la escuela moísta o el confuciano Xunzi (con su defensa del “artificio”: 偽) abogan por oponerse al estado natural. Del mismo modo, la iluminación budista -en especial en su etapa temprana- no parece interesada en favorecer la regularidad inmanente (romper el ciclo de reencarnaciones es justamente oponerse al orden regular). Por último, es necesario reconocer que oriente sí sabe de saltos y giros por ejemplo en la ópera china, así como en toda representación inspirada en lo que hoy se conoce como wuxia.
En el capítulo siguiente, Han recupera instancias de cómo el mar fue concebido metafóricamente en las dos regiones. Para los occidentales formados en un pensamiento esencial, el mar es lo salvaje e indeterminado, genera angustia su carencia de forma y su constante fluir. El mar entonces debe ser dominado por un espíritu aventurero que, usando el ingenio y la razón, logra sobreponerse a la fuerza de los elementos. Han habla de una “necesidad compulsiva de lo fijo” producto del pensamiento metafísico griego que sirve de trasfondo de estas ideas. En cambio, en China el mar es lo amplio, inabarcable, capaz de borrar las diferencias individuales de las cosas. Esto es visto como positivo, marcando la orientación de su filosofía al privilegio de lo indeterminado y el continuo fluir. El espíritu no debe dominar el mar, sino tomarlo como ejemplo para el olvido del yo y del conocimiento. Luego nos habla del chino clásico, la “lengua del vacío y de la ausencia”, cuyos componentes carecen de funciones gramaticales fijas y, por tanto, la unidad lingüística (el carácter) no puede tener un significado fijo por sí sola sino en el contexto de una oración, cuyo efecto en el conocer es que “se piensa constelativamente o en constelaciones a las que es imposible forzar en un principio de identidad. La orientación no sigue coordenadas invariables” (p. 96). Estas reflexiones son muy acertadas en términos generales, aunque podríamos nombrar como ejemplo el mito del emperador Yu dominando las aguas por medio del ingenio, ejemplo paradigmático del confucianismo. Hacia el final del capítulo aparece una afirmación muy problemática: “La “nostalgia” es ajena al Lejano Oriente. (...) La cultura del Lejano Oriente no es una cultura de pasión y nostalgia. El pensamiento oriental, entonces, se dirige especialmente a lo cotidiano, al aquí y ahora” (p. 97). Contrario a esto, creo que el pensamiento chino es profundamente nostálgico. Uno de los pilares del confucianismo (y eso lo comparte con el moísmo) es la añoranza constante por el gobierno de los míticos primeros tres emperadores y el de la dinastía Zhou Occidental. El Daodejing y partes del Zhuangzi también hablan con nostalgia de una época en el lejano pasado en que la moral artificiosa lesiva del Dao todavía no había aparecido y, por lo tanto, reinaba un orden natural. También se opone a la supuesta predilección de lo cotidiano el carácter profundamente histórico del pensamiento chino, en que la erudición sobre los hechos del pasado es una característica intrínseca a casi todos los autores.
En el capítulo 6, el autor resalta la ausencia de cualquier concepción fuerte de sujeto que caracteriza el pensamiento y la lengua de los países de Lejano Oriente. Una expresión tan simple como “veo el mar” sería extraña o poco natural dicho en lenguas orientales; esa simple frase ya contiene un sujeto claramente delimitado dirigiendo desde su voluntad la acción hacia un objeto que -ya desde la misma lengua- se presupone externo. La frecuente omisión del sujeto en las oraciones o la inflexión de los caracteres chinos (un verbo o un adjetivo no se modifica de ningún modo para concordar con el sujeto) lleva a expresar los acontecimientos de manera más pura: “La mayoría de los giros recaen en la in-diferenciación de un acontecimiento singular, que no tiene víctima ni victimario, culpa ni expiación” (p. 105). Esta característica también afecta a la “sensibilidad estética de los asiáticos” como se muestra en la poesía en que el acontecer así descrito permite al lector “ser un ausente, sin yo, sin nombre, hundirse en el paisaje del vacío, ser simplemente una com-parte de él” (p. 114). Finalmente contiene interesantes reflexiones de como Nietzsche y Heidegger lograron acercarse a este pensar sin sujeto, pero sin lograr trascender plenamente los supuestos metafísicos occidentales.
En el capítulo final, se analiza el saludo como práctica que muestra los presupuestos filosóficos de cada cultura. En Occidente el saludo es pensado dialógicamente, dos individuos (esencias) diferenciados se encuentran y reconocen mutuamente por medio del saludo. En cambio, en la reverencia japonesa se puede ver la influencia del pensar desde la ausencia: el saludo no se dirige a nadie en específico: “No intermedia entre personas; no reconcilia a nadie con nadie. Antes bien vacía y desinterioriza a los implicados convirtiéndolos en ausentes” (p. 127).
Ahora pasaremos a un análisis más detallado del primer capítulo del libro. En este se contrastan las características y conceptos fundamentales del pensar desde la esencia y el pensar desde la ausencia.
La parte más problemática de este capítulo es cuando habla de los equivalentes chinos a los conceptos occidentales. Así, el “ser” correspondería al carácter chino de you (有) y a partir de esa afirmación revisa en la etimología del concepto rasgos característicos del ser en China, de una manera que recuerda lo que Frederic Jameson llamaba la parodia de la falsa etimología como forma de prueba. Hubo un tiempo en que cierta historiografía leyó en ese concepto un equivalente al ser, pero esa idea hoy está completamente descartada. Simplemente, no hay concepto del chino antiguo que corresponda al ‘ser’ parmenídeo. Más problemática es la supuesta correspondencia de “esencia” con wu (物), un término que es traducido usualmente como “cosa” (el mismo Han lo hace en las páginas 33, 76 y 104) y que de ningún modo se asemeja a una esencia. Si bien ningún término chino puede corresponder exactamente con el que surge del mundo griego, en este caso sí existían alternativas que, al menos parcialmente, se solapan con la esencia occidental como qing (情) o xing (性). Con respecto a este último, el mismo Han lo traduce como “cualidad natural” intrínseca a un árbol en la página 75, con lo cual hay cierta inconsistencia en el uso de la terminología, así como arbitrariedad en la elección de esos términos “correspondientes”. Es también bastante extraño la afirmación de que la negación wu (毋) “siempre se antepone al verbo” (p. 19) y, por tanto, cuando Confucio dice que “no tenía yo” Han sugiere que se debe decir que no “yoaba”. En rigor, esa negación puede usarse como equivalente a “no tener” algo y es usada en chino clásico antes de sustantivos, por lo que su sugerencia parece tener bastante afectación.
Una parte interesante del capítulo es su disputa con François Jullien. Vale aclarar que, pese a las diferencias, Han parece haber sido fuertemente influido por el filósofo francés en varias de sus interpretaciones de autores chinos, aunque no lo atribuye explícitamente. El primer problema que Han ve en los libros de Jullien es que excluye al budismo como parte integrante de “su China” (itálicas mías) por su origen indoeuropeo que lo harían no “autóctono”, y dice que, en general: “Los juicios de Jullien sobre el budismo son increíblemente generalizadores y parciales” (n. 15, p. 18). En comparación, nos dice Han, el cristianismo tampoco es indoeuropeo y eso no evita que sea central a nuestra civilización. Es indudable que, pese a su origen, el budismo muestra una fuerte afinidad con muchas ideas “autóctonas” de China e influyó decisivamente en todas las otras escuelas de pensamiento.
La segunda crítica se dirige a la elección de Jullien de analizar el taoísmo desde la lógica de la eficacia, un énfasis que Han atribuye al pensar europeo. El taoísmo, en cambio, no admite una interpretación funcional, sino que debe interpretarse desde el vacío. Jullien incluso llega a presentar pasajes del Daodejing como estrategias para sobreponerse sobre el enemigo sin luchar, lo cual contradice el intento de no imponer ni dominar que caracteriza al pensar desde la ausencia. En ese libro, Laozi intenta evitar la guerra, pero no como estrategia de victoria “sino simplemente por filantropía” (p. 24). Acuerdo con Han en las dos críticas, sin embargo, creo que ambas proceden de un error que comparten ambos. Jullien llega a sus conclusiones porque intenta sostener que en China hay una forma de pensar la eficacia (en la que el pensamiento estratégico del Arte de la Guerra puede extrapolarse sin más al Daodejing, al confucianismo o la poesía) del mismo modo que Han afirma que hay una forma de pensar caracterizada por la ausencia (en la que las Analectas de Confucio, el taoísmo y el budismo tendrían una visión similar a la concepción del yo, por ejemplo). Eso tiene como efecto eliminar los conflictos y tensiones existentes no sólo dentro de la cultura en general, sino incluso de un mismo texto. La historiografía actual, en cambio, sostiene que casi todos los libros del período preimperial en China (el período más analizado por Han y Jullien) fueron compuestos por grupos heterogéneos de personas a lo largo de varias generaciones; por tanto, esos libros presentan en algunos temas tensiones intratextuales que sólo pueden disimularse si uno arbitrariamente decide ignorar ciertos pasajes en favor de otros.
Por último, quisiera resaltar cierta contradicción en el planteo principal del libro. El intento de Han -y también de Jullien- de minimizar e incluso negar la variedad y heterogeneidad de los pensadores chinos es ciertamente una herencia del esencialismo occidental, en el que una entidad (en este caso, China) posee una esencia que subsiste sin cambios a través del tiempo y de las escuelas de pensamiento. Como esa esencia no posee ni la más mínima superposición con la metafísica tradicional de Occidente, el pensamiento de China es empujado al rol de otro absoluto, y por ello, sólo es estudiado en aquellas características que pueden contrastarse claramente con las nuestras mientras que son minimizados o ignorados sin razón amplios campos del pensamiento. Como dice Han, el pensar desde la “esencia ayuda a que uno, habitando en sí mismo, aferrándose a sí mismo, ofrezca resistencia al otro y así se diferencie de aquel. La ausencia, en cambio, (...) no admite ningún contorneo claro, definitivo, es decir, sustancial de las cosas” (p. 32). Cabría reflexionar entonces sí realmente debe uno exagerar una oposición binaria clara y definitiva que sólo logra generar resistencia y diferencia entre Occidente y China. Desaferrar ambos espacios de una sustancia cultural única y estable que las opone puede permitir un diálogo filosófico en el que las diferencias (que separan) y las similitudes (que acercan) de diferentes autores pueden ayudar a reducir los contorneos claros y definitivos que posicionan a China como ese otro absoluto de Occidente, y, por tanto, en conflicto con éste (recordemos que el mismo Han señala que “la firmeza respecto de sí” de la búsqueda de esencias conlleva a un “deseo de poder” p. 15). Esto, lejos de ser una posición idealista, parecería ser el enfoque mayoritario en el estudio de la filosofía china en la actualidad: remarcar los patrones culturales diferentes entre China y Occidente (que sin duda existen), pero también mostrar la multiplicidad y poner en diálogo las tradiciones sin violentar autores con categorías extrañas. Puede verse por ejemplo en aquellos que abogan por remarcar las similitudes del confucianismo con las éticas de la virtud occidentales, al moísmo con la historia de los consecuencialismos éticos, el pensamiento del cambio chino con Heráclito o Whitehead, o donde el budismo Yogācāra es puesto en diálogo con los idealismos occidentales. Ninguno de estos estudios niega la especificidad del lenguaje o el contexto en el que esas ideas surgieron, pero todos ellos renuncian a la idea de que existe una esencia de Occidente y otra de China que se oponen con límites irreductibles. Han dice: “Esencia es diferencia. Obstaculiza, entonces, las transiciones fluidas. Ausencia es in-diferencia. Tiene efecto fluidificador y deslimitador” (p. 38). Sería deseable tal vez que en los próximos libros el autor coreano promueva un pensamiento de Occidente y China desde la ausencia y no desde la esencia.