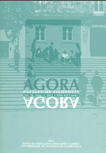Guillermo de Saint-Thierry es autor de múltiples obras, normalmente reducidas, y redactadas todas al calor de su actividad monacal, al comienzo como abad del monasterio de Saint Thierry, época de la que procede el escrito De natura et dignitate amoris, y más tarde como monje en la abadía cisterciense de Santa María, en Signy. Esta obra es por tanto inicial dentro de su producción, enclavada dentro de las producciones contemplativas del entorno monacal, y alejada del entorno polémico que adoptará más tarde su labor, como la relacionada con la discusión con Pedro Abelardo, a consecuencia de la cual el maestro bretón sería condenado por hereje por el Papa Inocencio II.
El libro de Saint-Thierry se compone de 45 capítulos breves escritos a modo, en ocasiones, de devocionario, y también como guía para la formación de los novicios ingresados en el monasterio. En ocasiones se dan ciertas referencias a autores fundamentalmente de raigambre platónica o neoplatónica, recurriendo también en otras ocasiones a Aristóteles, y otras veces Guillermo de Saint-Thierry proporciona reflexiones ligadas a la estructura antropológica del alma-cuerpo y a la vida cenobítica que sirven como instrucciones al resto de integrantes en la abadía para formarse en la vía espiritual y comunitaria, para lo cual, como es frecuente en este tipo de escritos, el monje cisterciense se apoya en la exegesis de múltiples pasajes bíblicos que van jalonando la redacción. Recuérdese a este respecto que Saint-Thierry, en calidad de abad de la cartuja de Monte Dei, había escrito para sus hermanos hacia 1141 la Epistola Aurea con el fin de alentar el camino espiritual de los internos.
En esta reclusión, el monje se encuentra, pues, tensionado por dos fuerzas contrapuestas: la del cuerpo, que para subsistir necesita de los alimentos terrenales, y la del alma, cuya naturaleza es susceptible de tender a los contenidos eminentemente espirituales a los que se muestra afín. Cuerpo y alma funcionan, así, como aquellos elementos naturales estructurados según Aristóteles teleológicamente para fines (telos) determinados. El cuerpo, por su naturaleza grávida, tiende a lo terrenal; el alma, por su parte, tiende «hacia arriba» (p. 13). Cuerpo y alma, no obstante, forman una unidad esencial sobre la que se asienta la naturaleza del hombre mismo, y el cuerpo, de algún modo, actúa como sustento, como correa de transmisión de las funciones anímicas. Las distintas operaciones del cuerpo determinarán a su vez el destino del alma. Es necesario, de este modo, y como dice la carta 10, disciplinar al cuerpo por medio de la soledad, la eliminación de distracciones y la oración constante que permite a la mente fijar su objetivo en Dios. No se trata, en cambio, de mortificar al cuerpo hasta eliminarlo, como lleva a cabo la ascética, sino de dirigir al cuerpo de tal manera que permita al alma buscar sus fines.
El fin más eminente del alma es conocer a Dios, saber de él. Y saber (sapere) en sí mismo se relaciona con la palabra sapor, de donde procede a su vez la “sabiduría”, y que no es para Saint-Thierry sino una «fruición» (p. 89) en el conocimiento del espíritu. Es por tanto fundamental la experiencia corpórea del propio individuo, y es su propio curso por la dimensión terrenal la que proporcionará al individuo su «vivencia cognoscible» (p. 95), siendo esta experiencia vital la que proporcionará al alma los límites y condiciones también de su propia búsqueda por los distintos objetos de conocimiento, y este saber de Dios, el deseo del fiel de parecerse a Dios, es en lo que se cifra el amor. El amor tiene aquí una resonancia platónica, donde el amor, como se presenta en El banquete, es la facultad humanan por el conocimiento de lo universal. Pero surge también una concepción típicamente cristiana donde los elementos que portan el carácter de la infinitud proceden de Dios.
Si se produce una semejanza por analogía entre Dios y el hombre, es preciso determinar los aspectos que guardan un parecido entre sí en lo que son partes inconmensurables como es lo infinito y lo finito. Saint-Thierry recurre aquí al De Trinitate de San Agustín para establecer un puente entre la Trinidad y las tres facultades humanas, la memoria, la voluntad y la inteligencia, que aquí Saint-Thierry traspone por la razón. Pero Saint-Thierry se preocupa más precisamente por el sustrato radicalmente corporal del hombre y trata de establecer esta misma relación ahora entre los cinco sentidos del hombre, como ocurre a partir de la carta 18, y el rango que tienen estos afectos para llegar a un conocimiento espiritual. Este proceso de ascenso progresivo del entendimiento a partir de los sentidos será reformulado años más tarde por Ramon Llull en el Libro del ascenso y descenso del entendimiento (1304), quien además incorporaba un sexto sentido, el afato. Pero es preciso destacar la incidencia en los elementos antroponómicos en los que insiste Saint-Thierry.
Los sentidos son afecciones, pero el amor como facultad cognoscitiva no es menos un afecto en el caso del hombre (p. 25, p. 49), un factor que discurre en el orden del deseo, y aunque el monje de Signy recurre al concepto agustiniano de la gracia como factor que, en su elección libre por parte de Dios, puede clarificar la senda espiritual del fiel, esta gracia debe de ser obtenida por medio de un esfuerzo religioso, de un trabajo constante de las facultades humanas que permiten la consecución del objetivo espiritual. Y el instrumento más próximo que tiene el fiel al alcance para fortalecer ese afecto es la cercanía con el otro, el «amor social» (p. 59), un sentido propiamente espiritual que debe de coaligarse con los corporales para forjar la sociedad con Dios. Nuevamente este instrumento propiamente humano debe de ser educado y corregido en comunidad bajo la supervisión de alguien que ha recorrido previamente esa senda, y en esa relación serán forjados valores como la obediencia (p. 31), la humildad (p. 35), o la disciplina (p. 39). Una voluntad sierva, que se pliega a la voluntad de un director sabio, prudente, es una «verdadera voluntad» (p. 33), una voluntad que no únicamente puede escoger entre varias alternativas, sino una que acaba determinándose por la mejor.
Este entramado de direcciones y de sucesivas advertencias son de algún modo el mensaje de amor que viene manifestado por medio de la gracia, y seguir su consejo supone que fructifique la virtud en el hombre. Por el contrario, persistir en el propio deseo, en la «propia voluntad» (p. 25), es alentar a que impere el vicio en la persona. Un ser así se vanagloria en el ancho conocimiento, pero lo alberga sólo para sí, obtiene el conocimiento prolijo de las cosas mundanas y olvida la referencia al fundamento divino de donde procede el saber de las cosas espirituales, y entonces saborea unos frutos distintos a los de la sabiduría de lo alto, pasa entonces a degustar la malicia, que es propiamente «el sabor del mal» (p. 113).
La sabiduría puede versar sobre las cosas humanas o sobre las cosas divinas, pero para que progrese el conocimiento sobre estas últimas, es precisa una «sabiduría intermedia» (p 115) donde reine el valor de la honestidad, de la prudencia, y este otro saber se enclava en todas las actividades realizadas comunitariamente, a través y con el otro, donde «puede verse una cierta gracia en los rostros, en los cuerpos y en las costumbres, de tal forma que se puede palpar la presencia de la divina bondad» (p. 83). Esa relación mutua donde prevalece en todo momento un objetivo común desligado de todo interés es la celebración de la carne humana en la que lo humano propiamente se desvanece, y donde la convivencia entre los hombres resulta idéntica a residir en el Paraíso (p. 123).
El libro de Guillermo de Saint-Thierry resulta de una enorme valía para cualquier investigación que quiera realizarse en torno a la historia del monacato, pero también sobre toda la filosofía cristiana que hacia el siglo XII discurre de algún modo paralela a la Escolástica más clásica, y no menos para analizar el concepto de comunidad que surge en las visiones cenobíticas respaldada por San Pacomio en Tebas o San Benito en Europa, lugar donde triunfará esta lectura de la convivencia comunitaria, y que puede oponerse a la consideración al respecto que pudiera mantener San Atanasio (IV d. C.) o incluso más adelante la visión del protestantismo.
Esta obra, que circulaba en una edición de compendio de Monte Carmelo, ha sido ahora publicada aisladamente por la editorial de textos de raíz cristiana Sígueme, en una obra bilingüe (latín-español) muy cuidada a cargo de Luis J. García-Lomas Gago. Presentada en una encuadernación en rústica, y con amplias solapas, es un libro cómodo y manejable, y contiene un epílogo situado al final del ejemplar como guía de lectura elaborada por el propio editor, Luis J. García-Lomas.