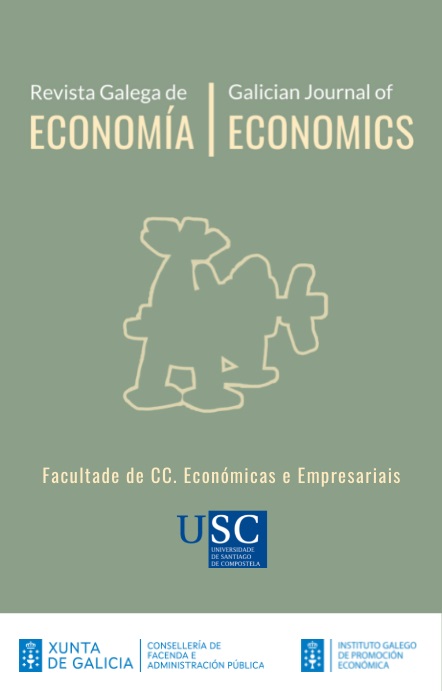1. Introducción
La terciarización de la economía es un proceso caracterizado por un menor crecimiento de la producción y el empleo en el sector industrial en comparación con la expansión del sector servicios. En economías desarrolladas, la industria se especializa en producir más bienes con la misma cantidad de recursos o menos, como resultado de avances tecnológicos o mejoras en eficiencia. Como consecuencia, el sector industrial ha generado un efecto de arrastre sobre la demanda del sector servicios, impulsando el empleo en este último y favoreciendo el crecimiento económico. Tal como señaló , en las etapas del desarrollo económico, la productividad desempeña un papel clave en la transición de una etapa a otra y de un sector a otro. Actualmente, la productividad del sector industrial ha favorecido el desarrollo del sector terciario. Además de este proceso natural, las economías pueden acelerar dicha transformación mediante la implementación de instrumentos de política sectorial orientados al crecimiento económico en sectores específicos ; ; .
Esta investigación analiza la evolución del sector servicios en México, considerando que, como resultado de las reformas estructurales dirigidas a promover la apertura económica, la desregulación del mercado y la estabilidad de las finanzas públicas, —en línea con las recomendaciones de organismos financieros internacionales—, la economía se ha enfocado en la exportación de manufacturas sin lograr una verdadera industrialización. El incremento en las necesidades de exportación manufacturera ha impulsado el crecimiento del sector servicios ; . En el contexto global actual, México ha buscado integrarse a las Cadenas Globales de Valor (CGV) mediante una estrategia basada en bajos salarios y en la realización de tareas de bajo valor agregado. Al mismo tiempo, se han promovido sectores de alta tecnología, como el transporte aeroespacial, a través del programa Pro Aéreo 2.0. No obstante, esta estrategia ha generado una alta dependencia de insumos intermedios importados ; .
El objetivo de este estudio es responder, desde un enfoque de análisis estructural, por qué el sector servicios ha crecido más en la economía mexicana pese a la falta de un desarrollo industrial sólido. Se busca identificar los rasgos estructurales de los servicios dentro de la economía mexicana y explicar por qué, aun cuando este sector ha crecido más que otros, no ha impulsado significativamente el crecimiento económico en su conjunto. Se plantea que, en el corto plazo, el tamaño del multiplicador productivo tiene un impacto limitado en el crecimiento si no transfiere sus efectos a múltiples sectores. En el largo plazo, una economía obtiene menores beneficios cuando su crecimiento depende de insumos intermedios importados o de factores productivos con baja generación de valor agregado e incluso la senda de crecimiento de ella, no es óptima si esta es intensiva en insumos o en factores.
A través del análisis de la descomposición del multiplicador del producto y del valor agregado por grupo de sectores, así como del crecimiento mediante las Tablas de Input-Output, este estudio desarrolla la hipótesis de que, en México, tanto el tamaño como la capacidad de transferencia de los multiplicadores del sector servicios son bajos en comparación con los de la industria. Por ello, los multiplicadores del sector industrial tienen un mayor impacto en el crecimiento de la economía. Además, el crecimiento económico de México, tanto a nivel agregado como sectorial, es intensivo en el uso de insumos intermedios importados.
El método empleado en este estudio se enmarca en el modelo de Input-Output (IP) y el Análisis del Crecimiento de las Tablas de Input-Output (ACTIP), utilizando información publicada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para los años 2000 y 2018. La estructura del documento es la siguiente: en la sección dos, se presenta la dinámica del crecimiento del producto en México, destacando la influencia del Estado en esta variable. La sección tres expone los fundamentos metodológicos del estudio. En la sección cuatro, se evalúan y analizan los resultados sobre la transferencia de valor del sector industrial al sector servicios, así como las contribuciones al crecimiento de los factores e insumos en distintos sectores de la economía. Posteriormente, se abordan dos aspectos clave de los multiplicadores en el análisis estructural y se discute cuál es la mejor senda de crecimiento económico. Finalmente, se presentan reflexiones sobre la terciarización prematura de la economía mexicana.
2. La dinámica del sector industrial y los servicios en México 2000 - 2018
Derivado del crecimiento de la productividad, la terciarización implica un cambio estructural, que se manifiesta en la reducción del peso relativo del sector industrial en la producción y el empleo, mientras el sector servicios experimenta un crecimiento relativo. Este fenómeno se sustenta en una transformación de las relaciones intersectoriales dentro de la estructura productiva, donde algunas ramas económicas emergen y otras desaparecen, impulsadas por la competencia internacional y la constante necesidad de innovación ; ; ; .
El desarrollo tecnológico actual ha permitido la fragmentación de los procesos productivos, lo que ha llevado a las economías desarrolladas a fomentar la apertura comercial. México se adaptó a esta tendencia a través de medidas implementadas para superar la crisis de 1982 y los desequilibrios macroeconómicos de la década siguiente. Las reformas económicas favorecieron la apertura comercial, la desregulación de los mercados financieros, productivos y laborales, y la transición del Estado productor hacia un modelo basado en el libre mercado. Además, las reformas se orientaron hacia el mantenimiento de finanzas públicas sanas mediante políticas fiscales y monetarias restrictivas ; .
El nuevo modelo de crecimiento económico en México provocó un cambio en la estructura productiva. La entrada masiva de capitales condujo a la desaparición de algunas industrias nacionales, a la fusión de empresas locales con extranjeras y a la instalación de compañías totalmente foráneas, facilitada por reformas en las leyes comerciales, fiscales, laborales y financieras. Este modelo diversificó e incrementó las exportaciones manufactureras, estabilizó las finanzas públicas, flexibilizó el mercado laboral y atrajo inversión extranjera. Sin embargo, también profundizó la concentración del ingreso . Además, generó un bajo ritmo de crecimiento económico, una pérdida de economías de escala, un modelo productivo basado en la maquila, una absorción precaria de la fuerza laboral en el sector terciario, un aumento del capital especulativo y una baja acumulación de capital productivo .
Al analizar el crecimiento del producto entre 2000 y 2018, según datos del Banco Mundial y la OCDE, México registró un crecimiento promedio anual de 2,03%. No obstante, este desempeño se vio afectado por la crisis financiera de 2008-2009 en Estados Unidos. Antes de dicha crisis, la economía mexicana crecía a un promedio anual de 1,8%, mientras que, entre 2010 y 2018, el crecimiento aumentó a un promedio del 3%. Estos resultados reflejan que el crecimiento económico no solo dependió de la dinámica interna, sino también de las condiciones externas.
A nivel interno, la política económica del país no experimentó transformaciones sustanciales. Aunque en el discurso gubernamental se destacó el fortalecimiento de las ventajas competitivas existentes, no se generaron nuevas. Durante todo el período, las exportaciones crecieron a un ritmo del 5,2% (según el Banco Mundial), superando el crecimiento del producto. Sin embargo, el bajo dinamismo de la economía nacional se atribuye a la baja productividad y a una política industrial insuficiente para impulsar la inversión, consolidar encadenamientos productivos con proveedores nacionales, incrementar la productividad y fortalecer el mercado interno. Además, México no logró posicionarse en segmentos dinámicos del comercio global .
En el ámbito externo, México adoptó una estrategia basada en la firma de tratados comerciales con numerosos países, lo que modificó la composición de sus principales proveedores internacionales. Hasta antes del año 2000, Estados Unidos era el principal proveedor externo de México, mientras que Canadá y España representaban menos del 10% del total de las importaciones. Para 2018, la participación de las importaciones provenientes de Estados Unidos disminuyó, mientras que las compras a China y Corea del Sur aumentaron significativamente.
Antes de 2018, el país enfrentó debates sobre el avance en la integración económica con los miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). No obstante, en lugar de alcanzar las expectativas iniciales del acuerdo, México firmó el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que introdujo cambios en las reglas de origen y los requisitos del contenido de valor.
A nivel sectorial, la Figura 1 presenta las tasas de crecimiento del producto y de los grandes sectores económicos, evidenciando que el sector servicios creció a un ritmo superior al del sector manufacturero, con tasas promedio del 2,3% y 1,8%, respectivamente. Además, la participación del sector servicios en el PIB fue del 47,1%, mientras que el sector manufacturero representó el 35,5%. Sin embargo, el coeficiente de correlación entre el sector manufacturero y el PIB total (95,8%) fue considerablemente mayor que el del sector servicios (42,4%).
Lo anterior indica que el crecimiento del sector servicios no está directamente alineado con el crecimiento total de la economía mexicana. Aunque los servicios crecen y tienen una participación significativa en el PIB, el crecimiento total de la economía sigue dependiendo principalmente del desempeño del sector industrial.
Es importante destacar que el crecimiento de la actividad industrial depende, en gran medida, del grado de integración de cada sector con la economía global y del uso de insumos y factores en el proceso productivo. En México, las empresas más orientadas a la exportación son aquellas de alta tecnología, caracterizadas por el uso intensivo de insumos intermedios importados, fuerza laboral calificada y capital tecnificado. Un caso destacado es la industria automotriz, que en 1999 ocupaba la undécima posición a nivel mundial y, para 2018, ascendió al sexto lugar .
De acuerdo con la Base de Datos Mundial de Input-Output (WIOD, por sus siglas en inglés), la estructura y el crecimiento del empleo en México entre 2000 y 2014 se caracterizan por la fuerte presencia del sector servicios, que representó el 51,8% del empleo total y registró una tasa de crecimiento promedio anual del 2,06%. En contraste, el sector industrial experimentó un crecimiento negativo del empleo, con una tasa promedio anual de -0,14%, a pesar de que el empleo en la economía en su conjunto creció a una tasa del 1,5% en ese período.
Los datos también revelan que la correlación entre el empleo industrial y el empleo total (82%) es mayor que la correlación entre el empleo del sector servicios y el empleo total (74,8%). Esto sugiere que, aunque el sector servicios tiene una mayor participación en el empleo total, el empleo industrial sigue siendo más determinante para la dinámica del mercado laboral en México.
Los hechos estilizados indican que, en México, el sector servicios destaca tanto en participación como en crecimiento dentro del PIB y el empleo total. Sin embargo, la trayectoria de estas variables para la economía en su conjunto se asemeja más a la del sector industrial. Esto sugiere que la terciarización en México no ha logrado que el crecimiento del sector servicios tenga un impacto significativo en el crecimiento global de la economía.
Existen razones para considerar que el crecimiento económico depende en mayor medida del sector industrial. Como se ha señalado, esto puede deberse a su papel como transmisor de efectos dentro de la estructura productiva. A través de sus encadenamientos, el sector industrial propaga sus efectos hacia un mayor número de ramas económicas. En contraste, el impacto del crecimiento del sector servicios parece estar más concentrado dentro de su propio grupo de actividades, sin generar una activación significativa en otros sectores ni en la economía en su conjunto.
3. El modelo IP y el ACTIP
El modelo de Input-Output (IP) permite analizar la propagación de los efectos generados por cambios en la demanda final. A partir de estos cambios, se evalúan distintos tipos de multiplicadores: directos, indirectos y totales, así como los efectos entre regiones y grupos de sectores. El multiplicador se define como una medida de transferencia de una variable exógena hacia la producción, en función de la estructura productiva, entendida como el conjunto de relaciones intersectoriales de compra y venta de insumos intermedios que cada sector utiliza en su proceso productivo.
El modelo IP explica el producto de cada sector como el resultado de un proceso iterativo de interacciones entre sectores, basado en el uso de insumos intermedios necesarios para satisfacer una unidad de demanda final. Así, cuando la demanda final aumenta, el nivel de producción también se incrementa, aunque no en proporción directa. Según el modelo, cada unidad de producto en un sector depende tanto de la proporción de insumos intermedios utilizados dentro del propio sector como de los insumos provenientes de otros sectores, además de la demanda final de bienes por parte de los agentes económicos. Formalmente, el modelo establece el producto de cada sector de la siguiente manera:
donde el vector f contiene los montos de demanda final de cada sector, la matriz (I-A)-1 representa la matriz de multiplicadores técnicos, ya que el arreglo numérico de A contiene los coeficientes de insumo. La matriz de multiplicadores cumple con la condición Hawkins – Simon ; por lo que, al multiplicar por algún vector con algún tipo de coeficientes como el consumo, las exportaciones, el empleo, los gastos de Investigación y Desarrollo o la emisión de gases, se pueden definir multiplicadores específicos para estas variables exógenas dentro del modelo IP.
Cuando los multiplicadores incluyen elementos derivados de la oferta, es decir, los contabilizados en las cuentas de valor agregado, estos tienden a aproximarse a uno, ya que todos los coeficientes se refieren a una unidad producida. En este sentido, los valores de los multiplicadores del valor agregado son el vector renglón unitario definido i'en la ecuación 2, que refleja el vector de precios unitarios o la ecuación de equilibrio .
donde v es el vector de coeficientes de valor agregado, compuesto por los pagos a los factores productivos (capital y trabajo) y los impuestos netos (impuestos menos subsidios).
La matriz de multiplicadores ha sido ampliamente utilizada en el análisis de impacto y en la identificación de la importancia relativa de los sectores dentro de la estructura productiva. Entre los estudios pioneros sobre los efectos de propagación, destaca el trabajo de , quien analizó los vínculos entre grupos de sectores y descompuso los multiplicadores totales en efectos internos, inducidos y externos. Este enfoque permite identificar el efecto total como la combinación de estos componentes, facilitando el estudio de la propagación de los multiplicadores de variables exógenas dentro de la estructura productiva.
Si se considera una estructura productiva organizada en dos grupos de sectores – el grupo 1 que contiene al primario, manufacturero, electricidad, gas, agua y construcción (R) y el grupo 2 por el sector servicios (S) –, la matriz de multiplicadores internos del valor agregado para el grupo 1 (ecuación 3) y del grupo 2 (ecuación 4) se definen como sigue:
La matriz R y S son cuadradas de tamaño equivalente al número de sectores dentro de cada grupo y
contienen los coeficientes técnicos,
Ahora bien, los efectos inducidos pueden clasificarse en dos tipos; por un lado, cuando las transacciones intergrupales afectan a las transacciones internas de un grupo; y por otro, cuando las transacciones internas de un grupo influyen en la estructura de las transacciones intergrupales. Definiendo S1como las ventas de insumos del grupo 1 al grupo 2, y R1 como las ventas de insumos intermedios del grupo 2 sobre el grupo 1, los efectos inducidos se definen como efectos de compra del grupo 1 sobre el mismo grupo (ecuación 5) y el efecto interno sobre la venta al grupo 2 (ecuación 6), del mismo modo, se definen los efectos inducidos del grupo 2 (ecuaciones 7 y 8).
Los efectos externos se miden como la combinación de los efectos internos de un grupo sobre las compras de los insumos intermedios del otro grupo (las matrices B2 y T2 ). Dependiendo del orden de ellos se pueden definir los efectos externos del grupo. De esta manera, los efectos externos quedan definidos como sigue:
donde K es la matriz de efectos externos del grupo 1 y la matriz F es la matriz de efectos externos del grupo 2.
Aunque la metodología del modelo IP ha sido útil para analizar la complejidad del proceso productivo, no sólo con los multiplicadores, sino también con la identificación de los encadenamientos, su aplicación en el estudio del cambio estructural ha enfrentado limitaciones. En principio porque el modelo IP asume rendimientos constantes a escala, lo que deriva de la homogeneidad de las tablas IP y en seguida por la discusión de las propuestas metodológicas realizadas por el propio Leontief y de estudios posteriores sobre la dinámica del modelo ; ; ; ; .
Las reflexiones sobre la evolución del cambio estructural en el uso de factores e insumos dentro del modelo IP han señalado que el crecimiento económico de los sectores sigue distintos regímenes. Las estructuras productivas pueden ser intensivas en factores, en insumos o en ambos simultáneamente . Sin embargo, el modelo IP no ha logrado demostrar esta relación .
Este trabajo emplea el Análisis del Crecimiento de las Tablas de Input-Output (ACTIP), propuesto por , el cual interpreta la tabla IP como una representación de precios y cantidades, considerando el producto interno de los sectores como un vector continuo y monótono de valores. Dado que se basa en una estructura semi-convexa y lineal, este enfoque elimina la noción de relación marginal de sustitución y establece que el uso de factores e insumos se da en proporciones fijas, lo que se representa mediante una función en forma de "L". Bajo este enfoque, al comparar la variación en el uso de factores e insumos en distintos períodos, se observa una relación inversa: si el uso de un insumo aumenta, el de otro disminuye en la misma magnitud ; .
De acuerdo con la tabla IP, cada unidad de producto se mide como la suma de los coeficientes de insumo y los coeficientes de valor agregado. Por lo tanto, esta estructura implica que el modelo cumple con rendimientos constantes (Ecuación 2). Bajo este supuesto, el análisis del cambio estructural solo indicaría que el producto se modifica manteniendo constante la relación de factores e insumos utilizados por unidad de producto.
En efecto, se trata de explicar cómo cambió la composición del producto de cada sector en sus proporciones de factores e insumos empleados. Bajo el análisis neoclásico, las funciones de proporciones fijas pueden estar en equilibrio, y un cambio en la cantidad ofrecida puede deberse a una modificación en la utilización de los factores e insumos, a las variaciones en los costos de ellos, o en los precios del bien. El efecto total del cambio puede considerarse de manera similar a lo que propuso Slutsky para el caso de la demanda; esto es, el efecto total se compone de un efecto técnico de sustitución y por un efecto costo de los factores e insumos, el primero, se ha demostrado que, para funciones de producción de proporciones fijas, la sustitución de factores e insumos es nula .
El segundo efecto, parte de una situación hipotética, donde el cambio se incorpora a cada unidad de producto que se genera en el presente, de tal manera que, si el cambio es positivo, en el presente se estaría produciendo más que una unidad del pasado. Esta situación hipotética, se deriva de los rendimientos constantes y se define como:
donde el supra índice indica que son los coeficientes referidos al presente (t), mientras que
La ecuación 12 muestra las contribuciones que hacen al crecimiento económico los insumos y factores descritos en la tabla IP. La ecuación 12 mantiene las mismas propiedades, sin importar que se desagreguen a los insumos en nacionales e importados, y a los factores en capital, trabajo e impuestos netos. Desde la ecuación 12, se deduce que el crecimiento puede ser explicado por tres vías, por una inclinación de las contribuciones de los factores productivos (v*), por una mayor participación de la utilización de los insumos intermedios (A*) y finalmente por una proporción equilibrada de ambos factores .
La diferencia del crecimiento entre los sectores no sólo es por el tamaño de su tasa, sino por la aportación que hacen los componentes de la producción. Podemos considerar que el crecimiento de un sector sigue una senda constante, lo cual significa que, es igual de intensiva entre insumos y factores; por lo tanto, el conjunto de interrelaciones como la utilización de factores productivos determinan la variación del producto. De igual manera, se puede hablar de una senda de crecimiento intensiva en insumos o en factores; no obstante, al interior de cada una de ellas pueden existir distintas combinaciones.
Por ejemplo, una senda de crecimiento puede ser intensiva en insumos intermedios nacionales o importados, y aunque de manera general significa que la aportación de los factores fue más pequeña, también puede ser que la aportación de los factores fue nula o negativa; lo que permite identificar si la aportación de capital o de trabajo influyó en mayor medida sobre la aportación de los factores.
Sin importar si la aportación de capital o de trabajo destaca sobre el total, cuando la aportación de los factores es negativa, el cambio en la utilización de insumos traslada a la producción hacia otro punto donde la curva de utilización de factores presenta rendimientos decrecientes. En efecto, cuando el crecimiento es real, la explicación por la variación de los precios queda fuera del análisis; de esta manera, cuando no aportan los factores al crecimiento se puede considerar que hay capacidad ociosa en el proceso productivo que permite la utilización de ellos sin que tenga efectos sobre el crecimiento.
Ahora bien, si la senda de crecimiento de un sector es intensiva en factores, sea por capital o por trabajo, la aportación de los insumos puede ser también positiva, negativa o nula. En caso de ser negativa, indicaría que la utilización de insumos no ha sido empleada eficientemente, representando su utilización en un punto sobre la curva donde hay rendimientos decrecientes, mientras que, si es nula la aportación de los insumos, pudiera indicar que existen reservas de insumos que no habían sido empleadas.
4. Multiplicadores y sendas de crecimiento en la estructura productiva mexicana
Las tablas IP de la OCDE utilizadas en este estudio están desagregadas en 44 sectores económicos y corresponden a la Revisión 3 de la Clasificación Industrial Internacional Estándar de todas las Actividades Económicas (ISIC Rev.3, por sus siglas en inglés). Se han considerado 25 ramas dentro del grupo 1, que incluye al sector primario, manufacturero, electricidad, gas, agua y construcción, y 19 ramas en el grupo 2, correspondiente al sector servicios. La Figura 2 presenta los resultados promedio de la descomposición de los multiplicadores del producto y del valor agregado para cada grupo de sectores en los años 2000 y 2018 en México.
La Figura 2 muestra que el multiplicador promedio del producto total e interno del sector industrial fue mayor en 2000 y 2018 en comparación con el del sector servicios, mientras que el efecto externo en ambos grupos se mantiene en niveles similares. Los efectos inducidos por la compra del sector servicios, derivados del proceso productivo del grupo 1, son mayores que los efectos inducidos por la venta del sector servicios al grupo 1 (0,22 y 0,14, respectivamente).
Asimismo, la Figura 2 revela que los efectos inducidos dentro del grupo 1, tanto por compra como por venta de insumos, son más significativos que los generados por el grupo 2. Los resultados de los multiplicadores y su descomposición indican que la estructura productiva de México mantuvo el mismo patrón durante el período analizado. Sin embargo, hubo un ligero aumento en el multiplicador total e interno del producto del sector servicios, aunque este crecimiento no se expandió hacia las actividades primarias y manufactureras, sino que permaneció concentrado dentro del mismo sector. De hecho, los efectos inducidos en 2018 fueron menores que en 2000 (-0,01). En cuanto a los multiplicadores totales del valor agregado, se observa un incremento en ambos grupos, lo que sugiere una reducción en el impacto de los impuestos netos. En el grupo 1, los efectos inducidos aumentaron mientras que los efectos internos disminuyeron, mientras que en los servicios ocurrió lo contrario: los efectos internos crecieron y los inducidos se redujeron.
Los resultados desagregados por sector, presentados en la Tabla A1 del Anexo, muestran que entre 2000 y 2018 los multiplicadores totales del producto crecieron en ciertas ramas del sector primario, como Pesca y acuicultura, Minas y canteras, y Producción energética. En el sector manufacturero, se registró un aumento en las ramas de Coque y productos refinados del petróleo, Químicos, Productos farmacéuticos y Otros minerales no metálicos. En contraste, dentro del sector servicios, solo el Transporte aéreo presentó un crecimiento en el multiplicador total del producto. Los efectos internos y los inducidos se mantuvieron en las mismas ramas del sector primario, mientras que en la manufactura solo destacaron Coque y productos refinados del petróleo, Químicos y farmacéuticos. En los servicios, las Tecnologías de la Información y Otros servicios de comunicación conservaron su relevancia.
Los multiplicadores totales del valor agregado aumentaron en el sector primario en las ramas de Pesca y acuicultura y Minas y canteras (productos no energéticos). En la manufactura, el crecimiento se dio en Coque y productos refinados del petróleo, Otros minerales no metálicos y Metales básicos, mientras que en los servicios sobresalieron Transporte aéreo y Transporte terrestre y por oleoductos. En cuanto a los efectos internos del valor agregado, no se observaron incrementos notables en el sector primario ni en la manufactura, pero en los servicios destacaron Suministro de agua y gestión de residuos, Actividades editoriales y radiodifusión, y Actividades profesionales. Por otro lado, en los efectos inducidos por compras y ventas, se identificaron crecimientos en Pesca y acuicultura y Minas y canteras dentro del sector primario; en Coque y productos refinados del petróleo y Químicos y farmacéuticos en la manufactura, y en Almacenamiento y apoyo al transporte, Alojamiento y comidas, y Tecnologías de la Información en los servicios.
Tal como se observa en la Figura 3, entre 2000 y 2018 el crecimiento promedio real de la economía mexicana fue del 2,03%. Durante este período, tanto en el agregado de la economía como en sus sectores, la contribución de los insumos intermedios importados al crecimiento fue mayor que la de los factores productivos. El crecimiento del sector servicios superó al del grupo 1, al igual que la contribución de los factores productivos dentro del sector servicios en comparación con el grupo 1.
El análisis desagregado de las contribuciones al crecimiento revela que la mayoría de los sectores siguieron una senda de crecimiento intensiva en insumos intermedios importados. En el sector primario, solo tres de las cinco ramas presentaron una aportación positiva de los factores, mientras que Minas y canteras (productos energéticos) contribuyó positivamente a los impuestos netos. En la manufactura, todas las actividades dependen de insumos intermedios importados. No obstante, dentro de este sector, ramas de baja tecnología (como Alimentos, bebidas y tabaco), de media tecnología (como Productos de caucho y plástico) y de alta tecnología (como Equipo eléctrico y Vehículos de motor) registraron aportaciones positivas de los factores. Solo cuatro ramas manufactureras, entre ellas Equipos electrónicos y Vehículos de motor, presentaron contribuciones positivas en impuestos netos (Tabla A2 del Anexo).
Las ramas de Suministro de agua, Alcantarillado, Gestión de residuos y Construcción son intensivas en factores. En el sector servicios, casi la mitad de las actividades (7 de 19) son intensivas en factores, tres en insumos nacionales y ocho en insumos intermedios importados. Además, en nueve ramas del sector servicios, los impuestos netos contribuyeron positivamente al crecimiento.
De acuerdo con los resultados anteriores, se destacan los siguientes aspectos del proceso de terciarización de la economía mexicana:
-
1) Los multiplicadores del producto son mayores en el sector industrial, lo que se mantiene en la descomposición de los multiplicadores. Es decir, los efectos de inducción y los efectos internos del grupo industrial superan a los del sector servicios. Si bien los multiplicadores totales y su descomposición aumentaron entre 2000 y 2018, este crecimiento fue limitado. Estos resultados confirman que el sector industrial tiene un papel más relevante que el sector servicios en la expansión del producto total de la economía.
-
2) En cuanto a los multiplicadores del valor agregado, que reflejan el impacto en el crecimiento a través del pago a los factores productivos, los multiplicadores totales, los inducidos y los externos son similares en ambos grupos. La única diferencia significativa se observa en los efectos internos, que son mayores en el sector servicios que en el industrial. Estos resultados sugieren que el Estado ha tenido una incidencia limitada en el crecimiento, ya que su efecto es reducido y su participación disminuyó entre 2000 y 2018.
-
3) El Estado ha impulsado la incorporación de México a las Cadenas Globales de Valor (CGV) mediante la desregulación de mercados y la implementación de políticas fiscales favorables para la inversión extranjera. Esto ha provocado una reducción en el multiplicador de los impuestos netos y en su contribución al crecimiento. En el modelo exportador predominante, la actividad productiva interna ha representado un obstáculo para el crecimiento económico. Como resultado, la economía mexicana sigue una senda de crecimiento intensiva en insumos importados. En el sector servicios, la contribución de los factores productivos se aproxima a la de los insumos importados, e incluso supera al tamaño de la contribución de los factores que tiene el sector industrial.
5. Discusión: multiplicadores y crecimiento
Los multiplicadores en el modelo de IP permiten medir la capacidad de expansión de un sector ante cambios en la demanda final. Si bien el tamaño del multiplicador es un factor clave, también lo es la posición que ocupa el sector dentro de la estructura productiva. Esta posición depende de su grado de interacción con otros sectores y de la tecnología que emplea en sus procesos de producción. Ambos factores—tamaño y posición—son esenciales para evaluar la importancia de un sector dentro de la economía. La posición del sector en la estructura productiva puede analizarse mediante la descomposición del tamaño del multiplicador ; .
Desde esta perspectiva, el crecimiento económico se explica por los estímulos de la demanda en sectores con altos multiplicadores. Sin embargo, no todos los sectores crecen al mismo ritmo. Existen sectores clave en la economía cuya expansión, aunque sea mínima, genera un efecto multiplicador significativo sobre el producto total . La industria es el sector que más impulsa el crecimiento debido a las externalidades que genera, su impacto en la productividad y su papel en el fomento del cambio tecnológico ; . Por ello, se espera que el multiplicador del sector industrial sea mayor en comparación con otros sectores y que, dependiendo del nivel de desarrollo de la economía y de su productividad, pueda generar una mayor transferencia de valor entre sectores.
La fuerte presencia del sector servicios en la economía mexicana no es consecuencia de un aumento en la productividad del sector industrial, sino del modelo de apertura comercial basado en la importación de insumos especializados. La integración de México en las Cadenas Globales de Valor (CGV) ha limitado la transferencia de valor del sector industrial hacia ciertos segmentos de los servicios, como las tecnologías de la información y la comunicación . Además, la apertura comercial permitió la entrada de productos manufacturados de bajo costo, especialmente provenientes de China, lo que aumentó la presión competitiva sobre la industria nacional. Como resultado, muchas fábricas menos competitivas cerraron o se deslocalizaron, lo que fortaleció otros sectores, como el comercio y los servicios, que no están expuestos a la misma competencia internacional directa .
Si bien el sector servicios en México ha registrado un crecimiento acelerado y un aumento en el empleo, su impacto en el crecimiento total de la economía ha sido limitado debido a que los efectos de sus multiplicadores permanecen concentrados dentro del mismo sector. En el contexto actual del comercio internacional, los nuevos patrones de producción y empleo determinan las perspectivas de desarrollo y competitividad del país . No obstante, para aprovechar estas oportunidades económicas y sociales, es fundamental que la política económica se oriente hacia sectores donde México tenga ventajas comparativas, fomentando la inversión y el desarrollo en industrias menos vulnerables a la competencia con países como China.
Un modelo de crecimiento que presenta una senda de crecimiento basada en insumos importados resulta poco favorable para el desarrollo de una economía exportadora, ya que una parte significativa del ingreso generado se destina a la compra de insumos externos, en lugar de estimular las remuneraciones al capital o al trabajo. Por el contrario, el crecimiento sería más beneficioso si estuviera sustentado en insumos intermedios nacionales, ya que ello indicaría que la producción de bienes para exportación se basa en recursos locales, fortaleciendo el mercado interno y aumentando la remuneración a los factores productivos.
Una senda de crecimiento más equilibrada es aquella en la que la contribución de los factores productivos y de los insumos es similar. En una economía abierta, se obtienen mayores beneficios cuando la participación de los insumos nacionales supera la de los importados. El valor agregado generado por los factores productivos tiene un impacto directo en la demanda final. Por ejemplo, si el crecimiento es intensivo en capital, el aumento del ingreso del capital incentiva a la inversión, lo que a su vez impulsa el crecimiento del producto. Si el crecimiento es intensivo en trabajo, el aumento de los salarios fomenta el consumo, lo que también estimula la producción. Ambos escenarios favorecen el crecimiento económico, pero la mejor condición es aquella en la que la contribución del capital y del trabajo es equilibrada, ya que esto garantiza tanto la inversión como la demanda interna.
De hecho, la trayectoria de crecimiento de una economía puede ser moldeada por los instrumentos de política económica implementados por el Estado. Algunos países de Asia lograron un desarrollo sostenido gracias a la figura del "Estado desarrollador", un modelo en el que el Estado ejerce un papel central en la planificación económica, con una fuerte capacidad política, burocrática y empresarial. Este enfoque se basa en la gestión estratégica de la estructura productiva y en la intervención directa en sectores clave para impulsar el desarrollo ; .
6. Conclusiones
Este estudio ha demostrado que los multiplicadores del sector servicios son menores que los del sector industrial. El análisis de la estructura productiva de la economía revela que, aunque los altos multiplicadores del producto en la industria generan cierto grado de transferencia de valor hacia el sector servicios, esta transferencia es limitada. Aún más reducida es la capacidad del sector servicios para transferir valor al resto de las ramas productivas, lo que explica por qué su dinamismo tiene un impacto limitado en el crecimiento del producto.
El crecimiento promedio de la economía mexicana y sus sectores ha seguido una senda intensiva en insumos intermedios importados. El crecimiento del sector servicios no contribuye significativamente al crecimiento económico debido a que sus efectos permanecen concentrados dentro del propio sector. No obstante, el crecimiento experimentado por los servicios puede atribuirse a las aportaciones de los factores productivos que inciden en la demanda de estos mismos servicios.
En México, la diversificación de las exportaciones no ha impulsado el crecimiento económico, sino que ha incentivado una mayor participación de importaciones de alta tecnología y bienes de capital, elementos estrechamente ligados al desempeño productivo . El análisis de la estructura económica sugiere que, debido a esta dependencia con el exterior, el tejido productivo mexicano es altamente vulnerable a la dinámica de la economía internacional.
Para fortalecer el desarrollo económico, es fundamental implementar políticas industriales que promuevan la producción interna de insumos destinados al sector exportador. El incremento en el uso de insumos nacionales debe lograrse reduciendo la dependencia de insumos importados, pero también es necesario que esta transición tenga un impacto positivo en la aportación de los factores productivos. Esto garantizaría condiciones de demanda adecuadas y la continuidad del proceso productivo. En este sentido, es crucial aumentar el valor del contenido nacional en las exportaciones. Actualmente, México tiene la oportunidad de fortalecer su contenido nacional y mejorar su posición en las Cadenas Globales de Valor, gracias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y a las reformas en materia de valor de contenido regional.
A diferencia del modelo de orientación interna, que dio lugar a un Estado corporativista , México necesita un Estado que promueva el desarrollo y que, con base en la experiencia histórica, recupere y adapte los beneficios de aquellas políticas industriales de orientación interna. Estas estrategias podrían aplicarse al sector servicios para mejorar la productividad de toda la economía y generar empleos de mayor calidad . En otras palabras, si la desindustrialización en México es una consecuencia del modelo económico vigente, es posible que un conjunto de instrumentos de política económica bien diseñados pueda revertir esta tendencia y promover un proceso de desarrollo sostenible.
Agradecimientos
Agradecemos el trabajo realizado por los revisores anónimos, por sus valiosas observaciones y sugerencias para la mejora del trabajo. También agradecemos el trabajo realizado por el Comité Editorial de la Revista.
Contribución de los autores
Conceptualización, M.A.M.M. y O.A.G.G.; Metodología, M.A.M.M.; Software, O.A.G.G.; Adquisición de datos, M.A.M.M.M y O.A.G.G.; Análisis e interpretación, M.A.M.M.M y O.A.G.G.; Redacción-Preparación del borrador, M.A.M.M. Redacción-Revisión y Edición, M.A.M.M. Todos los autores leyeron y están de acuerdo con la versión publicada del manuscrito.
Referencias
1
Aroche, F. (2021). On growth regimes, structural change and input coefficients. Economic Systems Research, 33(1), 114-13. https://doi.org/10.1080/09535314.2020.1730769
2
Calderón, C. & Hernández, L. (2016). Cambio estructural y desindustrialización en México. Estudios Fronterizos, XII(23), 153-190. https://doi.org/10.21670/ref.2211095
3
Carrasco, C.A. & Tovar-García, E.D. (2021). Trade and growth in developing countries: the role of export composition, import composition and export diversification. Economic Change Restructuring, 54, 919-94. https://doi.org/10.1007/s10644-020-09291-8
4
5
Dasgupta, S. & Singh, A. (2007). Manufacturing, Services and Premature Deindustrialization in Developing Countries: A Kaldorian Analysis. In Mavrotas, G., Shorrocks, A. (eds) Advancing Development. Studies in Development Economics and Policy. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230801462_23
6
7
de Mesnard, L. (2006). Measuring structural change in the I‐O production function by biproportional methods: A theorem of price invariance, Papers in Regional Science, 85(3) 459-469. https://doi.org/10.1111/j.1435-5957.2006.000060.x.
8
García, M. R. & Álvarez, B. A. (2022). El sector automotriz mexicano y la región de América del Norte. Resultados y perspectivas de la política de mayor integración negociada en el T-MEC, Norteamérica, 18(1), 145-167. https://doi.org/10.22201/cisan.24487228e.2023.1.508
9
Ghosh, A. K. (1988). Indian steel industry: growth, efficiency, problems and. International Labour Organization, 992622893402676. https://webapps.ilo.org/public/libdoc/ilo/1988/88B09_295_engl.pdf
10
Hernández, J. (2023). La industria aeronáutica mexicana: Un análisis de la composición del comercio exterior de 2000-2020. Economía Teoría Y Práctica, 31(59), 131-162. https://doi.org/10.24275/etypuam/ne/592023/hernandez
12
Holub, H.-W., Schnabl, H., & Tappeiner, G. (1985). Qualitative Input-Output Analysis with Variable Filter. Journal of Institutional and Theoretical Economics, 141(2), 282-300. http://www.jstor.org/stable/40750836
13
Huang, Y., Haseeb, M, Khan, J., & Hossain E. (2022). “Structural changes and economic landscape of the Indian economy: 2000-2019”. En Review of Development Economics, 27(1), 395-422. https://doi.org/10.1111/rode.12948
14
Huerta, G. A. (2014). La industria manufacturera mexicana vista en el contexto de industrialización de China e India. Economía Informa, 384, 41-69. https://doi.org/10.1016/S0185-0849(14)70410-4
15
16
Jorgenson, W. & Griliches Z. (1967). The Explanation of Productivity Change. The Review of Economic Studies, 34(3), 249-283 https://doi.org/10.2307/2296675
17
Juhász, R., Lane, N., J., & Rodrik, D. (2023). The New Economics of Industrial Policy. Annual Review of Economics 16, 213-242. https://doi.org/10.1146/annurev-economics-081023-024638
18
19
Luenberger, D. G. & Arbel, A. (1977). Singular Dynamic Leontief Systems, Econometrica, 45(4), 991-995. https://doi.org/10.2307/1912686
20
Marquez, M. M. A. (2023). An analysis of economic growth using input–output tables. Journal of Economic Structures, 12, 21. https://doi.org/10.1186/s40008-023-00314-x
21
22
Miyazawa, K. (1966). Internal and external matrix multipliers in the input-output model. Hitotsubashi Journal of Economics, 7, 38-55. https://www.jstor.org/stable/43295653
23
24
25
26
Palma, G. (2019). Desindustrialización, desindustrialización “prematura” y “síndrome holandés”. El Trimestre Económico, 86(344) 901–966. https://doi.org/10.20430/ete.v86i344.970
27
Peneder, M. & Streicher, G. (2018). De-industrialization and comparative advantage in the global value chain. Economic Systems Research, 30(1), 85-104. https://doi.org/10.1080/09535314.2017.1320274
28
Reinecke, G. & Posthuma, A. (2019). The link between economic and social upgrading in global supply chains: Experiences from the Southern Cone. International Labour Review, 158(4), 677-703. https://doi.org/10.1111/ilr.12148
29
30
Rostow, W. (1959). The Stages of Economic Growth. The Economic History Review, New Series, 12(1), 1-16. https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.1959.tb01829.x
31
32
Schoonbeek, L. (1990). The Size of the Balanced Growth Rate in the Dynamic Leontief Model. Economic Systems Research, 2(4), 345-350. https://doi.org/10.1080/09535319000000024
33
Solow, R. (1956). A Contribution to The Theory of Economy Growth. The Quartely Journal of Economics, 70(1), 65-94. https://doi.org/10.2307/1884513
34
Steenge, A. (1990). Instability Problems in the Dynamic Leontief Model: an Economic Explanation. Economic Systems Research, 2(4), 357-362. https://doi.org/10.1080/09535319000000026
35
Szyld, D. (1985). Conditions for the existence of a balanced growth solution for the Leontief dynamic input– output model. Econometrica, 53(6), 1411–1419. https://doi.org/10.2307/1913215
36
Tian, K., Dietzenbacher, E. & Jong-A-Pin, R. (2019). Measuring Industrial Upgrading: Applying Factor Analysis in a Global Value Chain Framework. Economic Systems Research, 31(4), 642-664. https://doi.org/10.1080/09535314.2019.1610728
37
Vidal, E. & González, A., (2024). A review of Mexico’s participation in global value chains. OECD Economics Department Working Papers, 1802, OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/1ab1e52e-en
38
Young, A. (1928). Increasing Returns and Economic Progress. The Economic Journal, 38, 152, 527-542. https://doi.org/10.2307/2224097
Apéndices
Anexo
Fuente: Elaboración propia con base en las Tablas IP publicadas por la OCDE
Fuente: Elaboración propia con base en las Tablas IP publicadas por la OCDE