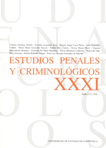I. A modo de presentación
El Derecho penal liberal –origen del Derecho penal de los actuales Estados democráticos – nació a finales del S. XVIII como reactivo a los abusos en el ejercicio del ius puniendi que se venían produciendo en el seno de monarquías absolutas. Frente a un sistema penal cruel e inhumano, controlado a su arbitrio por el monarca de turno, y con tintes religiosos, los filósofos de la Ilustración defendieron la necesidad de limitar el ejercicio del derecho a castigar mediante el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos, así como de una serie de principios: legalidad, intervención mínima, proporcionalidad, o culpabilidad, entre otros.
En consonancia con la nueva situación política y social, motivada sobre todo por la revolución francesa y por la aprobación de declaraciones de reconocimiento de derechos, el Derecho, y en lo que aquí nos interesa el Derecho penal, pasaba a desvincularse de la Moral y la Religión. Esta separación adquiriría carta de naturaleza formal con el surgimiento del concepto de bien jurídico protegido, como valor esencial para la autorrealización de los individuos en la sociedad que ha de ser protegido por el Derecho. Así, el Derecho Penal ya no protegería, como antaño, simples valores morales o religiosos, sino intereses de los ciudadanos derivados o acordes con los principios y derechos consagrados en las Constituciones de los países con regímenes democráticos.
Hasta aquí hemos recogido lo que podría ser un extracto de cualquier manual de la materia de “Derecho Penal. Parte General”. Sin embargo, la realidad actual del Derecho penal es otra muy distinta, como pronto acierta a comprobar un estudiante mínimamente avispado del Grado. En las últimas décadas, desde que se aprobase nuestro actual Código penal, en 1995, se ha producido un proceso de expansión sin frenos del Derecho penal, al que se ha unido en paralelo otro de progresiva “moralización” a través de nuestras normas penales. Pareciera que al adquirir el calificativo de “social de derecho”, el Estado se hubiera visto obligado, no solo a reconocer derechos, sino también a promover activamente el respeto a esos derechos por parte de la ciudadanía a través del proprio Derecho penal, al que se encomienda la labor de formación de “buenos ciudadanos”. Ejemplo claro de ello es el castigo penal de la tenencia de pornografía infantil, que abarca la posesión de material que represente dibujos de menores (o sujetos que aparenten ser menores) en actitud sexual, o de la consulta reiterada a través de internet de contenidos aptos para incitar a la comisión de delitos de terrorismo. Conductas estas, tras las que no se vislumbra ninguna afectación real de bienes jurídicos, y cuyo castigo vendría a censurar simples inmoralidades.
Si la anterior situación es preocupante desde el punto de vista del principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, aun se torna más desconcertante cuando se comprueba que los valores de corrección moral se pretenden imponer a través del Derecho Penal también a los “malos”, esto es: a los que ya han delinquido, en la búsqueda, ya no solo de “ciudadanos correctos”, sino también de “delincuentes intachables”. La punición de las conductas de darse a la fuga tras provocar la muerte inmediata de una persona en un accidente imprudente (el conocido “delito de fuga”), o la de no revelar el paradero del cuerpo de la persona a la que se ha dado muerte (nueva modalidad del delito contra la integridad moral) van en esta clara dirección.
El presente trabajo tiene como objeto poner en evidencia esta creciente criminalización de meras inmoralidades por parte de nuestro legislador penal, denunciar los problemas que dicha práctica genera desde el punto de vista de los derechos y garantías penales, y, en fin, realizar un alegato a favor de la incorrección moral de ciudadanos y delincuentes.
II. “Comencemos por el principio”: La función de protección del Derecho Penal
Más allá de construcciones dogmáticas que atribuyen un carácter puramente retribucionista al Derecho penal, y a la pena en particular –piénsese en la Teoría de la Ética racional de Emmanuel Kant, que concebía la pena como mal a imponer al responsable de un mal, bajo la idea exclusiva de “hacer justicia”, signifique ello lo que signifique–, lo cierto es que en la praxis los ordenamientos jurídico-penales siempre han pretendido la consecución de fines prácticos, que trasciendan al cumplimiento de ideales abstractos de justicia. Las normas penales, como normas del ordenamiento jurídico, son elaboradas por los legisladores en un contexto determinado –un lugar y una época específicas – y de acuerdo con una política (que en este contexto calificamos como “criminal”) determinada.
Esta realidad, sin embargo, no empece a poder identificar, dentro de la heterogeneidad de ambientes subyacentes a los diversos ordenamientos jurídico-penales, ciertos objetivos generales de los legisladores (penales) presentes en todo tiempo y lugar. En este sentido, es común encontrar en cualquier manual de estudio de la Parte General del Derecho Penal, sea de la procedencia geográfica e histórica que sea, la afirmación de que el Derecho Penal es ante todo un medio de control social, esto es: un instrumento para regular la convivencia de los individuos en la sociedad, habida cuenta de la inevitabilidad del surgimiento de disputas y conflictos intersubjetivos. Mediante el Derecho penal se pretendería, así, asegurar cierta paz social que posibilite en mayor medida una convivencia social armónica, evitando determinadas conductas que enturbiarían esa paz, mediante su prohibición, y, en casos excepcionales, promoviendo otras que contribuirían a dicha armonía social, mediante la imposición de su realización. En cada caso, previendo para el incumplimiento del mandato de inacción o de acción (la llamada norma primaria) unas determinadas consecuencias (la norma secundaria).
Pero, y yendo más allá, si determinadas conductas activas u omisivas –piénsese en “matar a una persona” o “no socorrer a la que está en peligro, pudiendo hacerlo” – son consideradas dañinas a fin de garantizar unos estándares de seguridad (en la consecución del ideal de sociedad armónica y pacífica), ello ha de ser – y así se ha afirmado por el común mayoritario de la doctrina –porque las mismas afectan negativamente a (o, si se prefiere, no respetan) determinados valores o intereses considerados esenciales para la autorrealización de los sujetos en la sociedad.
De acuerdo con ello, puede, pues, afirmarse que aspecto común a todas las normas jurídico-penales de todo tiempo, lugar y significación política, es la protección de ciertos intereses considerados trascendentales para la convivencia social; idea esta, a la que se suele hacer referencia con la expresión “función de protección del Derecho Penal”. Así, a cada norma jurídico-penal subyacería la voluntad de proteger un determinado interés o valor. Volviendo al ejemplo antes señalado, a la (norma) que prohíbe matar, conminando al incumplidor con una pena, subyacería la protección de “la vida”; bien que también explicaría el eventual castigo del que no socorre a aquel que se encuentra en peligro. Mientras que, tras la punición de la conducta de lesionar a otro, se encontraría la intención de tutelar la “integridad física” o, si se prefiere, el valor más amplio “salud”; y de la de encerrar a alguien en un lugar, impidiendo su salida, la protección de la “libertad”, etc.
III. Los valores a proteger penalmente: una decisión política adoptada en un contexto determinado
Los bienes antes señalados – “vida”, “salud” y “libertad” – han sido, junto a otros como el “honor” o la “propiedad”, objeto constante de tutela penal a lo largo de la historia, con independencia del tiempo, lugar y modelo de organización política en que se elaborasen las normas positivas. Ello se explica por la presencia de una conciencia colectiva común inmutable sobre la importancia social de estos bienes, en tanto valores universales que afectan de forma directa a la totalidad de individuos; relevancia esta que, por otro lado, se pone en evidencia con su reconocimiento formal como derechos humanos en la Edad Contemporánea, en el marco de Estados democráticos.
Ya en el 1.700 a.C. en la antigua Mesopotamia, el Código de Hammurabi, considerado como el primer código penal de la Humanidad, articulaba una protección institucionalizada de estos bienes. Así, si acudimos al ejemplo concreto del interés “salud”, el famoso códice escrito sobre columnas de piedra disponía que el hombre libre que rompiera un hueso a otro hombre libre habría de ser sancionado con una pena idéntica al mal ocasionado, conforme a la llamada “ley del talión”, véase: se le rompería a él también ese hueso. Esta misma lógica era por extensión empleada para la tutela del bien, aún más relevante, “vida”, de forma que ocasionar la muerte al hombre libre implicaba la pena de muerte para el homicida. Penas semejantes, en aras a la protección de los bienes “vida” y “salud” o “integridad física”, se contemplaban en el Derecho Penal del Imperio Romano, disponiendo la Ley de las XII Tablas, en el Siglo V a.C., que “si alguno matare a sabiendas y con dañada intención a un hombre libre, será declarado reo de crimen capital”, y “si alguno rompiese a otro algún miembro, quedará sujeto a la pena del talión, a no ser que pactasen otra cosa el ofensor y el ofendido”.
La conciencia social sobre la relevancia de estos bienes, y la necesidad de su protección mediante el Derecho penal, ha permanecido intacta desde la Edad Antigua hasta la Contemporánea, resultando que, en todo Código penal hoy vigente, sea del país que sea, y se rija por el sistema político que se rija, encontramos normas que castigan las conductas de matar, lesionar, hurtar o secuestrar. Desde el Código penal de España, Estado democrático, hasta el de Corea del Norte, Estado autoritario. Si bien la naturaleza de las penas aparejadas a estos comportamientos obviamente dista mucho de un Código penal a otro, en consonancia con la forma política de Estado existente, coexiste como denominador común la citada conciencia acerca del valor esencial de estos bienes.
A partir de esta premisa coincidente, el resto de valoraciones difieren, sin embargo, completamente en un sistema político-social y otro. Esto es: con la excepción de ciertos bienes de referencia estrictamente individual como los ya referidos (vida, salud, propiedad, etc.), los intereses protegidos penalmente han variado en función de la realidad social y política de cada momento y lugar. Y es que cada sociedad se ha regido y se rige por un código moral determinado, véase: por una determinada concepción de lo que está bien y lo que está mal, y, en consonancia, por una visión autóctona con relación a qué bienes son más o menos relevantes, lo que incide en última instancia en la decisión de su eventual protección por vía jurídico-penal. En ocasiones dicho código moral subyacente a las normas penales se ha correspondido de forma natural con el sentir del propio pueblo, pero en otras ha sido impuesto jurídicamente por los poderosos de turno, sin tener voz ni voto los ciudadanos, o, mejor dicho, en este caso, súbditos. La forma de organización política del Estado (democrático o autoritario) ha sido, pues, un factor clave en la selección de los bienes a proteger jurídico-penalmente.
IV. El principio ilustrado de la separación de Derecho y Moral, y su plasmación irregular en los Códigos penales.
La relatividad de los valores a proteger por el Derecho penal, en tanto dependientes en su concreción de una moral y un sistema político determinados, fue por vez primera criticada y combatida a finales del Siglo XVIII de la mano de los “ilustrados”. Los abusos en el ejercicio del poder punitivo acaecidos durante la Edad Moderna, en el marco de Monarquías Absolutistas –en las que el Monarca ostentaba la supremacía absoluta por la gracia de Dios, no habiendo ciudadanos, sino súbditos –, motivaron la creación de un movimiento intelectual crítico, que puso en evidencia, entre otras muchas cosas, la necesidad de humanizar la legislación penal. En este contexto, autores como BECCARIA, en Italia, HOWARD, en Inglaterra, o LARDIZÁBAL, en España, criticaron la crueldad y la ausencia de proporcionalidad de las penas corporales o castigos físicos entonces aplicables, la preocupante inseguridad jurídica existente, ante la ausencia de una legislación penal concreta, uniforme y a disposición de la ciudadanía, para su consulta, y, en relación con ello, la arbitrariedad en la ejecución de las penas.
En lo que aquí nos interesa, el avance clave que trajeron consigo estos grandes “ilustrados” fue el de poner sobre el tapete la necesidad de separar el Derecho de la Moral y, sobre todo, de la Religión, lo que en el plano concreto del Derecho penal vendría a significar que el delito no habría de consistir en un pecado ni en una simple inmoralidad, como había venido ocurriendo hasta el momento –piénsese en el clásico delito de blasfemia –. Surge, así, en Europa la defensa del llamado “Derecho penal liberal” como un Derecho, que trascendería la Moral colectiva, y la Religión, con el objetivo de tutelar exclusivamente valores imprescindibles para la autorrealización de los individuos en la sociedad. Nos topamos desde este momento con el embrión de lo que se vendrá a llamar el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos; término este último – el de bien jurídico – que no adquirirá, sin embargo, sustantividad propia, como concepto limitador del ius puniendi, hasta las primeras décadas del siglo XIX, con una publicación del jurista alemán BIRNBAUM.
El triunfo del pensamiento ilustrado en Europa, plasmado en la Revolución Francesa, la superación de la oscura etapa del Antiguo Régimen y la implementación de Estados Constitucionales basados en la soberanía popular que dan carta de naturaleza a una serie de derechos y libertades de los ciudadanos, llevan a que se produzcan modificaciones relevantes en el ámbito político-criminal. Uno de los ejemplos más representativos del cambio de rumbo lo encontramos en Francia. Su primer Código Penal, aprobado en 1791 –poco después de la Declaración de Derechos del hombre y del Ciudadano, de 1789 –, no contempla ya el delito de blasfemia, figura esta clásica del Antiguo Régimen, dando aplicación a la máxima liberal de la separación entre Derecho y Religión. Por otra parte, el mismo proceso de codificación legislativa europea, a que da inicio la publicación de dicho Código Penal francés, constituye la realización práctica y directa de los principios de legalidad y seguridad jurídica, baluartes clave de la filosofía ilustrada. Sin embargo, lo cierto es que por regla general el cambio de paradigma no se produjo de una manera tan rápida como se deseaba, sobre todo en lo que respecta al resto de países europeos. Considérese que, incluso en Francia, donde estalla la revolución contra el sistema anterior, se sigue manteniendo la pena de muerte en sus primeros Códigos penales “ilustrados”.
Así, aun habiéndose dotado de Constituciones liberales fundamentadas en el principio de soberanía popular, en consonancia con el nuevo devenir de los tiempos, la mayoría de los Estados occidentales siguieron manteniendo en sus Códigos penales – ya apodados de “liberales” – figuras de corte religioso, como el citado delito de blasfemia. Un ejemplo claro es España, cuyo primer Código penal, aprobado en 1822 –durante el Trienio Liberal (1820-1823), y en el marco de una Monarquía Constitucional –, recogía en su título I un capítulo dedicado a los “delitos contra la religión del Estado”, en el que se castigaba con pena de reclusión al que “enseñare o propagare públicamente doctrinas o máximas contrarias a alguno de los dogmas de la religión católica apostólica romana” o a “los que públicamente blasfemaren o prorrumpieren en imprecaciones contra Dios, la Virgen o los Santos”. Tampoco la preconizada separación entre Derecho y Moral parecía materializarse en nuestro primer Código penal. Uno de sus títulos llevaba por rúbrica la de “delitos contra las buenas costumbres”, sancionándose en él conductas como la del “español que, hallándose la patria invadida amenazada por enemigos exteriores, la abandonare sin licencia del Gobierno, y huyere cobardemente a buscar su propia seguridad en otro país”. Ello sin considerar la punición del adulterio cometido por mujer casada, con pena de reclusión “por el tiempo que quiera el marido”, o la exigencia en algunos delitos de abusos deshonestos de que la víctima no fuese “ramera” de cara a la sanción de la conducta.
En este sentido, muchos historiadores han señalado cómo, más que hacer tabla rasa de las ideas del Antiguo Régimen, la Ilustración vino en la práctica a partir del sistema ya existente, haciendo, eso sí, cambios sustanciales en él. No es fácil dejar atrás una herencia de tradiciones y costumbres construido a lo largo de siglos. Y, obviamente, no puede perderse de vista que, por muy “ilustrados” –véase: transformadores, humanistas, laicos y equitativos –, que fueran Beccaria y compañía, su doctrina se cimentaba en el contexto de sociedades intrínsecamente patriarcales, siendo inconcebible, también para ellos, el cuestionamiento de concepciones y dogmas muy arraigados, como los roles de género.
El proceso de implementación de las ideas ilustradas fue, pues, gradual, y dependió en última instancia, en lo que respecta a su mayor o menor intensidad, de la realidad de cada época y contexto. En lo que respecta a España, ha de considerarse que el S. XIX, y buena parte del XX, constituyó una época especialmente convulsa, de grandes tensiones políticas, y con una continua alternatividad entre liberales y conservadores en el ejercicio del poder. Ello se ve reflejado en los distintos Códigos penales aprobados en esta época. Los avances y retrocesos, desde el punto de vista del reconocimiento de los principios ilustrados, que se evidencian en dichas compilaciones van, pues, en consonancia con la ideología del gobierno vigente durante la promulgación de cada una de ellas. Todo lo cual no hace sino confirmar la idea manifestada al inicio sobre la estrecha interdependencia entre el proceso de selección de bienes jurídicos a proteger penalmente y los valores morales y políticos vigentes. No ha de extrañar, pues, que, de entre los Códigos dictados en España, y haciendo salvedad del actualmente vigente, el que otorgara mayor carta de naturaleza a los principios ilustrados, y en lo que nos ocupa, a la separación del Derecho de la Moral y la Religión, fuera el de 1932, promulgado durante la Segunda República Española, en el marco de un Estado liberal y democrático; y que, seguramente, el que menos lo hiciera, fuera el de 1944, aprobado bajo la dictadura del General Franco. Mientras el primero descriminalizó –por primera vez en la historia de la codificación penal española – conductas como las blasfemias o el adulterio, el segundo reinstauró bajo un régimen severo la criminalización de ambos comportamientos, junto a “otros” nuevos, como el ser o ejercer la homosexualidad, sin perjuicio de sancionar cualquier conducta sospechosa de contradecir los valores políticos y religiosos del régimen. Sin embargo, tampoco ha de sobrevalorarse en exceso, como ejemplo de supuesta neutralidad moral, a la legislación penal de la Segunda República, pues preveía también el castigo de “comportamientos” – aunque sería mejor decir estados o situaciones – cuya inocuidad es hoy, por suerte, incuestionada. Me refiero a los entonces considerados como “estados peligrosos” de la comúnmente llamada “Ley de Vagos y Maleantes”, tales como los “vagos habituales”, “mendigos profesionales”, o “ebrios y toxicómanos habituales”, para los que se preveía como castigo –bajo el término “medida de seguridad” – la privación de libertad mediante el internamiento en establecimientos de régimen de trabajo, custodia u otros.
V. Sobre la insuficiencia del concepto político “bien jurídico” y la imposibilidad de una separación absoluta entre Derecho y Moral
Lo anterior nos lleva a cuestionar dos planteamientos o máximas de origen ilustrado: por un lado, la pretensión de separar fácticamente el Derecho de la Moral, y, por otro, aunque estrechamente ligado a lo anterior, la idea de un concepto de bien jurídico universalmente eficaz para limitar abusos en el ejercicio del derecho a castigar del Estado.
La estrecha dependencia de los bienes jurídicos protegidos por el Derecho penal en cada momento del sistema político y moral vigente, ya evidenciada, hace “saltar por los aires” estas dos máximas, si entendidas en un sentido estricto. Es indudable que en el proceso de selección de los bienes jurídico-penales va a tener mucho que decir la forma de gobierno de que se dote el Estado existente, así como las concepciones morales vigentes a nivel colectivo. Habría, pues, de desecharse –por ingenua – una concepción del bien jurídico como suerte de patrón universal o varita mágica de control de los excesos del poder legislativo-penal, pues estaría abocada al fracaso. Resulta indudable que en un Estado autoritario el bien jurídico puede cumplir meramente una función dogmática, esto es: un rol de mero referente o guía en la interpretación de tipos penales, pero nunca una función crítica o política, que haga del concepto una verdadera barrera contra eventuales abusos criminalizadores. Es más, en este modelo político de Estado –autoritario o dictatorial –, el concepto “bien jurídico” viene a las mil maravillas al jefe autoritario/dictador como herramienta, vacía de contenido sustantivo, con la que justificar cualesquiera criminalizaciones que redunden en el mantenimiento del statu quo. En nombre de fórmulas amplias como “la honestidad”, “la seguridad interior del Estado”, o “el orden público”, se han castigado conductas como el adulterio realizado por mujer casada, y el ejercicio de cualquier tipo de disidencia política, o, yendo más allá, de cualquier acto sospechoso del que poder inferir discrepancias con el régimen.
Para que el bien jurídico esté en disposición de cumplir mínimamente con un cometido crítico, y, unido a ello, para que no se dé una completa coincidencia entre Derecho y Moral, que haga indistinguibles entre sí estos dos sistemas normativos, parece necesaria la concurrencia de un contexto político-social determinado, que desde luego no concurre en los Estados de corte autoritario. En este sentido, parece necesario que el Estado en cuestión reúna de manera efectiva las características para ser llamado “Estado democrático de derecho”, esto es: que se trate de un Estado en el que la titularidad del poder se atribuya constitucionalmente al pueblo, y se ejerza efectivamente por el pueblo –principio de soberanía popular –, integrado por el conjunto de ciudadanos y ciudadanas, y donde a su vez exista una separación de dicho poder en tres (sub-)poderes, de acuerdo con las funciones primordiales de todo Estado: el legislativo (encargado de la redacción de las leyes), el ejecutivo (para la administración y la ejecución de las leyes) y el judicial (para la administración de la Justicia), independientes entre sí, pero con el pueblo como titular común –“tres poderes y uno solo verdadero”–. Ello sin olvidar la articulación de sistemas de control o monitoreo de la actividad de los tres poderes, a través de órganos como el Tribunal Constitucional o similares, y, por supuesto, la concurrencia de una declaración constitucional del principio de igualdad de los ciudadanos, y un reconocimiento de sus derechos, garantizados en su ejercicio a través de herramientas de tutela específicas.
Algunos autores van más allá, remarcando que para que el bien jurídico ostente efectivamente un contenido material es menester que el modelo político de que se dote el Estado sea específicamente el de Estado social y democrático de derecho (el llamado Estado del Bienestar), véase: una forma de organización política en la que el Estado adopte un rol activo en cuanto a la promoción de una justicia social, interviniendo en las esferas social y económica para reequilibrar las desigualdades e injusticias sociales. Personalmente, y aun compartiendo las directrices y principios que orientan la socialdemocracia, tengo dudas acerca de este último extremo. La traslación de los principios de intervencionismo estatal y promoción de la justicia social a la esfera del Derecho penal, y con ello del ejercicio del poder punitivo, entraña ineludiblemente un mayor riesgo de que se produzcan excesos criminalizadores, en comparación con los (riesgos) existentes en un Estado liberal y democrático de Derecho, caracterizado por la neutralidad estatal.
Si el poder legislativo, como manifestación concreta del poder, reside en el pueblo, y, en una democracia representativa se ejerce por los miembros del Parlamento, elegidos en las urnas a través de un sistema de sufragio universal, los ciudadanos tienen la garantía de que la decisión sobre qué bienes jurídicos han de protegerse penalmente residirá en sus representantes, y no en un monarca supuestamente nombrado por obra de Dios, ni en un jefe de Estado autoritario. Y, con ello, tendrán la garantía de que en principio dicha decisión se tomará teniendo en consideración los intereses comunes, y no los intereses de una élite, o los de un dictador. Existiendo, por lo demás, en esta forma política de Estado un control de la legitimidad de las normas penales, traducido en instituciones jurídicas dedicadas a comprobar su compatibilidad (o, si se prefiere, su no incompatibilidad) con las normas y principios constitucionales.
Es, por ello, por lo que, a día de hoy, en España sería, por fortuna, inconcebible que una norma de nuestro Código Penal – LO 10/1995 – castigara la homosexualidad, el adulterio de la mujer casada (y, por clara extensión, el cometido por el hombre casado), o “estados” calificados de “peligrosos” en nuestra historia legislativa, como la vagancia o la mendicidad. Una norma así difícilmente sería aprobada en sede parlamentaria, y, si lo fuera, en un futuro distópico difícilmente imaginable, sería declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en un Estado democrático de Derecho.
Pero ¿quiere todo ello decir que en todo Estado democrático de Derecho resultará siempre garantizada la función crítica del bien jurídico, y, con ello, la no injerencia de la Moral en el Derecho? ¿Podemos estar tranquilos en cuanto a que no se cometerán excesos criminalizadores? Por desgracia, la respuesta a estas preguntas ha de ser necesariamente negativa. Un Estado democrático de Derecho es condición necesaria, pero no suficiente, para garantizar que no se produzcan injerencias excesivas de la Moral en el Derecho. No digo “para que no se produzca ninguna injerencia” porque, a mi juicio, el ideal de un Derecho separado completamente de la Moral resulta inviable en un plano práctico, por mucho que se haya preconizado al respecto. El Derecho no surge de la nada. Las normas se elaboran por unas personas concretas, en un lugar concreto, regido por unas tradiciones y costumbres concretas, y que funciona bajo un sistema político concreto. Pretender que las normas que se aprueben en una determinada sociedad no estén influenciadas por el sentir social –véase: la moral colectiva – es pedir un imposible. Como señala el jurista alemán PAWLIK, en el ámbito concreto de los bienes jurídicos, “todo bien, sea bien jurídico o no, expresa una determinada moralidad y, por lo tanto, los bienes y las moralidades son categorías intercambiables, una contraposición entre los bienes jurídicos, por un lado, y las meras inmoralidades por el otro, está condenada desde un comienzo al fracaso”.
No hay que olvidar, por otro lado, que durante el periodo de la II República española (1931-39), en el que el modelo de Estado era el de un régimen democrático de acuerdo con la Constitución de 1931, se preveía, como vimos, el castigo de los “vagos habituales” o los “mendigos profesionales”, existiendo así normas propias de un “Derecho penal de autor”, de corte moralizante, en el marco de un Estado democrático de derecho. A este respecto, podría objetarse que el de la II República no fue un régimen democrático “con todas las de la ley”, sino un amago de “experimento democrático” –así se ha calificado por muchos –, y que emergió en un contexto de gran inestabilidad política y social, y de grandes presiones externas, que poco o nada tiene que ver con el clima en el que nació nuestro actual Estado democrático, en el año 1978. La cuestión es que, aun desconsiderando, al hilo de estas posibles críticas, las normas penales de la II República, podríamos encontrar otras normas en nuestro Código Penal actual, promulgado en la realidad incuestionable de un Estado democrático, que ejemplificarían la insuficiencia per se de esta forma de organización política para garantizar una no injerencia excesiva de la Moral en el Derecho.
VI. Inmoralidades castigadas en nuestro Código Penal: el establecimiento de deberes de “buen ciudadano”
En nuestro Código Penal, hoy vigente, – LO 10/1995 – se encuentran varios tipos penales que, más que proteger valores o condiciones esenciales para la vida de los individuos en sociedad, imponen deberes abstractos de buen comportamiento a los ciudadanos. Y es que las conductas que castigan no parecen trascender de meras inmoralidades.
Estoy pensando en normas como el art. 189.5, que castiga como “delito contra la libertad sexual” (¡!) al que adquiera para el propio uso o consuma “pornografía infantil”, comprendiéndose dentro de este término “el material que represente de forma visual a una persona que parezca ser un menor participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada, o cualquier representación de los órganos sexuales de una persona que parezca ser un menor”. O como el art. 575 –apartados 2 y 1 –, que califica como delito de terrorismo, con penas que pueden llegar hasta los cinco años de prisión, al que acceda habitualmente a través de medios electrónicos a “contenidos […] dirigidos o (que) resulten idóneos para incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista, o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines”, con la finalidad de capacitarse para cometer cualesquiera delitos de terrorismo. Similar a esta última conducta, y también encuadrable en este catálogo, sería la del que, con el mismo fin, “adquiera o tenga en su poder documentos que estén dirigidos o, por su contenido, resulten idóneos – y, de nuevo, la misma fórmula – para “incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista, o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines”, castigada por el legislador penal con idéntica pena que la del acceso por medios electrónicos. El mismo castigo –prisión de dos a cinco años – se atribuye al que “se traslade o establezca en un territorio extranjero” con el fin de colaborar en una organización o grupo terrorista o cometer cualquier delito de terrorismo, independientemente de su gravedad. En todas estas conductas, atinentes al ámbito del terrorismo, nos encontramos ante actos preparatorios elevados a delitos autónomos, que materialmente no suponen, desde un punto de vista objetivo, afectación alguna a bienes jurídicos, y que aun así se castigan con penas privativas de libertad nada desdeñables.
Siguiendo la estela de los códigos anteriores, nuestro Código penal otorga también un lugar específico a tipos penales referidos al ámbito religioso, castigando, entre otros, a los que públicamente hagan escarnio de dogmas o creencias – si bien configurándolos, ya no como delitos contra la religión en abstracto, sino como infracciones contra “los sentimientos religiosos”, parece que poniendo el foco en los individuos afectados –. Los sentimientos patrióticos o nacionalistas también han sido objeto de protección por el actual legislador, que prevé en el art. 543 CP, entre los “delitos contra la Constitución”, sanción de multa para los que realicen, con publicidad, “ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas”. Las emociones de las víctimas de delitos de terrorismo, y de sus familiares, aunque no las de otro tipo de víctimas, han sido también objeto de atención por el legislador penal. A través del art. 578 CP se criminalizan, como “delitos de terrorismo” –castigados con pena de prisión de hasta tres años –, “la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación” a las citadas víctimas y sus familiares. Podría concebirse la conducta como una suerte de delito sui generis de injurias o calumnias, en tanto dirigido hacia un colectivo concreto, como son las víctimas del terrorismo y sus familias. Lo curioso es que, al contrario de lo que ocurre con las clásicas figuras del Título XI del Código penal, que son configuradas como delitos privados, perseguibles solo a instancia de parte, habida cuenta del carácter relativo e íntimo de la sensibilidad o impresionabilidad de cada cual, los actos de descrédito o humillación en este caso se castigan en todo caso, presumiéndose de oficio lo que es humillante o no para las víctimas.
Muy problemático resulta también, a mi modo de ver, el art. 510 CP. Y ello no solo por la oscuridad y ambigüedad de su tenor literal, y por – y al igual que sucede con relación a las conductas anteriores – su posible colisión con el ejercicio de la libertad de expresión. De nuevo nos topamos con la dificultad para identificar un bien jurídico digno de tutela penal tras la mayoría –si no todas – de las conductas que el precepto castiga. Esto se ve de manera especialmente nítida en lo que respecta al fomento, promoción o incitación indirectas al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del grupo o un individuo concreto del mismo en razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas, antigitanos, por razón de género, etc. Y, en general, en la promoción, fomento e incitación –ya directas, ya indirectas – al odio. Y es que la antipatía o la animadversión hacia personas o cosas – definición de “odio” según la RAE – no es más que una emoción, y, como tal, algo incapaz de afectar a bienes jurídicos. Promover un sentimiento –que no una conducta – en otros no debería calificarse de delito, por mucho que ese sentimiento sea escasamente valorado socialmente, y por mucho que pueda llegar a constituir en algunos casos –que no en todos, obviamente – el germen de futuras conductas violentas. Y, todo ello sin obviar que para el castigo de conductas –estas sí peligrosas – que inciten a la comisión de delitos concretos ya disponemos de las tradicionales figuras penales de la provocación y la apología a delinquir, como actos preparatorios punibles en determinados supuestos.
Tras el conjunto de conductas referidas, objeto de punición en nuestro Código penal democrático, resulta verdaderamente difícil identificar bienes jurídico-penales que resulten afectados. Como se adelantó, parece que nuestro legislador democrático ha castigado a través de estas normas inmoralidades –véase: conductas que son desaprobadas (habría que especificar, en este caso, que especialmente desaprobadas) por la moral colectiva –. Si bien ello es lo normal – piénsese en los delitos clásicos, como el homicidio o las lesiones, que sancionan conductas desaprobadas socialmente, como son “matar” y “lesionar”–, en los casos a que nos referimos el legislador se ha quedado simplemente ahí, castigando solo inmoralidades, sin que tras, o junto a, las mismas concurra algo adicional, que habría de concretarse en una ofensa a un bien jurídico-penal. Esto resulta especialmente patente en el ya mencionado delito de tenencia o autoconsumo de pornografía infantil, y, dentro de este, en el supuesto concreto de la pseudo-pornografía, expresamente incluido en la norma, véase: la posesión y/o consumo de material pornográfico que no muestra imágenes reales de menores, sino representaciones (dibujos) de menores de contenido sexual, o que muestra personas mayores de edad pero que, por sus características físicas, parecen ser menores. Difícilmente puede justificarse que el poseer comics Hentai sea una “conducta” capaz de lesionar, o poner en peligro, la libertad sexual de una persona. ¿Por qué se castiga entonces? No nos queda más que reconocer que la causa reside sencillamente en su consideración social como inmoralidad, o, si se prefiere, como “monstruosidad”, “degeneración”, “obscenidad”, o una evidencia de que estamos ante una mente “pervertida” y “lujuriosa”, empleando vocablos propios del ámbito de la Moral. Nos topamos, pues, ante supuestos paradigmáticos de confusión entre Derecho y Moral, o, mejor dicho, de apropiación por el Derecho de cometidos propios de la Moral, como lo es la simple desaprobación –en este caso formal, a través de su prohibición por una norma jurídica – de conductas mal vistas socialmente.
Se podría alegar por aquellos que traten de legitimar el castigo de esta conducta a través de la Teoría del bien jurídico que tras ella subyace un peligro para la libertad sexual de los menores, argumentándose que el que tiene unas parafilias tan inmorales, aun manifestadas en el consumo de pseudo-pornografía, en cualquier momento puede llevarlas a cabo personalmente y de un modo directo empleando a un menor. Utilizar este razonamiento supone, sin embargo, moverse en el plano de la mera especulación, mediante la elaboración de simples conjeturas sobre el futuro. Bajo la misma argumentación habría, por otro lado, de castigarse igualmente al consumidor de películas snuff; conducta esta que, sin embargo, es atípica. ¿Tener una filia considerada inmoral, como es el consumo de pornografía infantil y de otros videos violentos, implica acaso de un modo necesario que en el futuro se llevará a cabo personalmente alguna de las conductas visualizadas? Por otra parte, y moviéndonos en la hipótesis de que realmente fuera así –digo “hipótesis” ante la falta de datos empíricos concluyentes al respecto –, justificar el castigo de la tenencia y consumo de pornografía infantil exclusivamente sobre la base de estudios criminológicos relativos al perfil de un “violador-pederasta” nos llevaría al mismo punto de partida: el del cuestionamiento de la legitimidad del delito en tanto la conducta castigada seguiría sin conculcar per se ningún bien jurídico, todo lo más sería un “estado peligroso”, recurriendo a la terminología de la histórica Ley de Vagos y Maleantes, y su castigo no dejaría de encuadrarse en el modelo de un Derecho penal de autor.
También suele acudirse al clásico argumento de la oferta y la demanda para justificar la incriminación de la posesión de pornografía infantil –ya de la que muestre personas reales, “de carne y hueso”, ya de la que contenga dibujos –, arguyéndose que sin la existencia de personas que consumen ese material no se filmarían esas escenas, y, por tanto, no se realizarían ex profeso las conductas filmadas con fines lucrativos. El argumento de la incentivación poco tiene que ver con la teoría del bien jurídico, y, en todo caso, bajo la misma habría de llegarse al absurdo de reclamar la punición del autoconsumo de drogas –hoy atípico – en tanto conducta motivadora de la venta de drogas.
Estos sencillos ejemplos ponen en evidencia que la Teoría del bien jurídico u “objeto protegible” aplicada en un Estado democrático no es garantía suficiente en aras a que el Derecho Penal desconsidere como objeto de castigo las meras inmoralidades. Es más, como se ha visto, el concepto de “bien jurídico” puede emplearse precisamente por el legislador para justificar el castigo de las mismas, recurriendo forzadamente a conceptos como “libertad sexual”, “orden público”, o “Constitución”, por citar los bienes jurídicos concretos empleados para justificar la criminalización de la tenencia y consumo de pornografía infantil, el auto-adoctrinamiento terrorista, o las ofensas a España. El carácter etéreo y abstracto del bien jurídico, evidenciado en las múltiples y variadas definiciones doctrinales dadas del concepto, y la continua discusión doctrinal sobre cuál debiera ser la fuente de extracción de estos bienes – si el texto constitucional o la realidad social (perspectivas constitucionalista y sociológica) – son un reflejo de su relatividad e insuficiencia como instrumento limitador del derecho punitivo del Estado.
Aclárese que con estas reflexiones no se pretende ignorar el claro avance que ha supuesto la consagración del principio de exclusiva protección de bienes jurídicos en cuanto a generar una concienciación social sobre la necesidad de “poner coto” al ius puniendi estatal, y evitar excesos criminalizadores. Se trata tan solo de poner de relieve las deficiencias de la aplicación práctica de este principio, si no viene complementado o asistido por otras herramientas jurídicas que garanticen un mayor control de la actividad legislativa penal. En cualquier caso, es esta una cuestión sobre la que se reflexionará con mayor detalle en el apartado final del trabajo.
A través de normas penales como las referidas parece, en fin, vislumbrarse una intención de inculcar en la conciencia colectiva, e individual, de los ciudadanos determinados valores morales. Aunque, quizás sería más correcto decir “reforzar” dichos valores puesto que son ideas ya previamente implantadas en el acervo colectivo –así, existe ya una concepción social generalizada de que constituyen comportamientos incorrectos consultar pornografía en la que aparezcan personas aparentemente menores de edad, entrar con frecuencia en páginas de contenido yihadista, o profesar verbalmente el odio hacia ciertos colectivos –. A través de las normas primarias de estos preceptos se vendría, así, a establecer mandatos genéricos de buen comportamiento, en la búsqueda de la (re-)interiorización de valores morales, y, con ello, de la promoción de conductas externas acordes a los mismos: “No consuma pornografía infantil ni en la que se representen personas que se asemejen a menores”, “no consulte en internet páginas que inciten a cometer delitos terroristas”, “no blasfeme” o “respete los sentimientos religiosos y patrióticos de otros”, y otros deberes que, recopilados, conformarían una suerte de decálogo penal del buen ciudadano. En este sentido, resultaría interesante, y constituiría un ejercicio de franqueza legislativa, extraer todas estas “normas moralizadoras” de sus actuales ubicaciones dentro del Código penal e insertarlas en un mismo título, creado ex novo, con la rúbrica “delitos contra las buenas costumbres”, recuperando la fórmula empleada en el CP de 1822.
VII. El culmen de la moralización penal: el establecimiento de deberes de “buen delincuente”
El legislador penal, en el establecimiento de deberes morales, parece no haberse preocupado solo del conjunto genérico de ciudadanos, sino también, y de forma específica, de los ciudadanos “desviados”, véase: de los que ya han conculcado alguna norma penal. Y es que encontramos en nuestro Código Penal tipos penales que, al igual que los señalados en el epígrafe anterior, castigan conductas que aparentemente no trascienden de meras inmoralidades, siendo difícil vislumbrar tras ellas la afectación de bienes jurídicos, si bien referidas en este caso a comportamientos de delincuentes. A mi modo de ver, hallamos dos ejemplos claros de este proceder legislativo en los delitos de fuga de lugar de accidente (art. 382 bis, apartados 1 y 2), y ocultación del paradero de un cadáver (art. 173.1.II). Dos tipos penales relativamente recientes, considerando que nuestro Código actual se promulgó en 1995: el primero de ellos fue introducido en 2019 –por la LO 2/2019, de 1 de marzo –, y el segundo en 2023 –mediante LO 14/2022 de 22 de diciembre –, tras lo que se revela que la preocupación de nuestro legislador penal por el “buen hacer” de los delincuentes es cada vez más acusada.
1. El deber de detenerse tras matar imprudentemente a otro en un accidente
En lo que respecta al delito de fuga del lugar de accidente, el tipo penal se sitúa entre los “delitos contra la Seguridad Vial”; ubicación esta que resulta bastante extraña si se atiende a la conducta castigada, y que seguramente fue elegida en atención tan solo a la condición de conductor del sujeto activo y al contexto y lugar en que se sitúa el comportamiento típico. Así, el art. 382 bis CP dispone que será autor de un “delito de abandono del lugar de accidente” el “conductor de un vehículo a motor o […] ciclomotor que, fuera de los casos contemplados en el artículo 195 – esto es: de los supuestos de aplicación del tipo de omisión del deber de socorro –, voluntariamente y sin que concurra riesgo propio o de terceros, abandone el lugar de los hechos tras causar un accidente en el que fallecieren una o varias personas o en el que se les causare alguna de las lesiones a que se refieren los artículos 147.1, 149 y 150”. El legislador establece para el autor de esta conducta dos marcos penales distintos en función de si el accidente previo fue fortuito – prisión de tres a seis meses y privación del derecho a conducir de seis meses a dos años –, o si se debió a una acción imprudente del conductor, autor del delito – prisión de seis meses a cuatro años y privación del derecho a conducir de uno a cuatro años –, siendo este último el supuesto que aquí nos interesa, en tanto nos ocupa la incriminación de conductas posteriores a la comisión de delitos.
Desde que entrase en vigor esta norma, la doctrina penal no ha dejado de discutir acerca de cuál habría de ser –si es que lo hay – el bien jurídico a proteger tras la misma. De inmediato quedaron descartadas como objetos de protección la vida y la integridad de la persona atropellada, pues el propio precepto exige que ésta no se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave (requisitos del delito de omisión del deber de socorro). Todo ello sin obviar, además, que, por una parte, una de las hipótesis contempladas específicamente en la norma es la de que el atropellado se encuentre ya fallecido, refiriendo un supuesto de muerte inmediata por el impacto en el accidente, y, que, por otra, la norma no impone la realización de tareas de salvamento ni de llamamiento a terceros para el caso de la hipótesis de que el atropellado sufriera lesiones. Se barajaron entonces otros valores alternativos como la solidaridad, o el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia (o, si se prefiere, el interés del Estado en investigar los accidentes de seguridad vial), pero lo cierto es que ninguno de ellos convenció, ni convence, de cara a legitimar la incriminación de la conducta examinada. Ni siquiera la propuesta más razonable, que sitúa el objeto protegido en la expectativa de víctimas y familiares de ver satisfechos sus derechos a obtener una indemnización civil, resultaría viable si se atiende a la redacción literal del precepto, que se limita a castigar la no permanencia en el lugar – no se sabe, por lo demás, cuánto tiempo habría de permanecerse para que la conducta fuera atípica –, sin reclamar que el sujeto llame a terceros, se identifique ni proporcione un relato de lo sucedido.
Parece, pues, que las razones últimas de la criminalización de la fuga del lugar de accidente van por otros derroteros distintos a la finalidad de proteger bienes jurídicos. El propio legislador, en un ejercicio de sinceridad sin precedentes, reafirma esta conclusión, cuando en el preámbulo de la LO 2/2019, de 1 de marzo, afirma sin cortapisas que con este delito “lo que se quiere sancionar […] es la maldad intrínseca en el abandono de quien sabe que deja atrás a alguien que pudiera estar lesionado o incluso fallecido”. Se reconoce, así, que se pretende castigar la maldad, añadiéndose también, como razones de la incriminación, “la falta de solidaridad” mostrada con las víctimas, que sería “penalmente relevante por la implicación directa en el accidente previo al abandono”, y “las legítimas expectativas de los peatones, ciclistas o conductores de cualquier vehículo a motor o ciclomotor, de ser atendidos en caso de accidente de tráfico”, que resultarían afectadas. Centrándonos en la hipótesis concreta que nos ocupa, la de la fuga posterior a la causación imprudente de un accidente, nos encontramos, pues, ante la sanción de, ya no un ciudadano malo e insolidario, sino de un delincuente con dichos vicios morales; un individuo que, tras cometer uno o varios delitos –véase: homicidio o lesiones imprudentes, a los que pudieran unirse circulación bajo la influencia del alcohol o similares –, no se comporta como debiera (permaneciendo en el lugar de los hechos y confesando su responsabilidad), y huye vilmente.
La imposición de deberes morales a ciudadanos –y también, y específicamente, a delincuentes, en este último caso –, que implica este precepto (véase: el deber de permanecer en el lugar del accidente tras haber atropellado a alguien, a pesar de que el atropellado se encuentre ya fallecido por el impacto, y de que su vida no corra peligro), fue bien vista por el conjunto de grupos parlamentarios durante el proceso de tramitación de la propuesta legislativa. Del Diario de Sesiones de aquellos días se extraen manifestaciones de apoyo al texto que derivó en el actual art. 382 bis, que resultan muy ilustrativas y reveladoras de una gran desconsideración por los principios ilustrados, y, específicamente por la proclamada separación entre Derecho y Moral, tales como: “Mandamos un mensaje social muy potente, que la sociedad va a entender muy bien, y es que quien abandona una víctima, quien se fuga, lo paga”, o “abandonar a una persona tras un accidente y fugarse es un acto despreciable y, por tanto, debería ser merecedor de un reproche penal, y no de un mero reproche administrativo”.
2. El deber de revelar el paradero del cadáver por parte del que le dio muerte (o contribuyó a darle muerte)
También concurrió acuerdo parlamentario –esta vez en 2022 – para establecer un castigo en vía penal –concretamente, de prisión de seis meses a dos años – a “quienes, teniendo conocimiento del paradero del cadáver de una persona, oculten de modo reiterado tal información a los familiares o allegados de la misma”; la conducta típica del ya mencionado art. 173.1.II CP. Es en la hipótesis específica en la que el omitente de la información haya previamente dado muerte, o contribuido a dar muerte, a la persona cuyo cadáver se busca en la que volvemos a toparnos con la praxis del castigo de delincuentes moralmente incorrectos. En este caso, el contenido de la norma primaria se traduciría en un imperativo que, a modo de “aviso a delincuentes”, vendría a exigir un comportamiento honrado y virtuoso en los potenciales homicidas o asesinos, del tipo: “Homicida, asesino, si mata a alguien, ha de colaborar posteriormente con las autoridades, y profesar respeto a la familia del fallecido, revelando el lugar exacto donde se encuentra el cuerpo”. El que tal revelación le suponga al sujeto reconocer su participación en los hechos, dando lugar, además, a la detección de posibles pruebas auto-incriminatorias a través del examen del cuerpo (restos biológicos, identificación de la causa de la muerte y prueba de otros eventuales delitos, etc.) parece ser algo irrelevante para el legislador, preocupado, ante todo, por la virtud de “sus” delincuentes.
En esta ocasión el delito se configura como una ofensa a la integridad moral (título VII), argumentando el legislador, en el preámbulo de la LO 14/2022, que ello responde “al sufrimiento que tal conducta puede ocasionar en los familiares o allegados de la persona fallecida”, ante “la imposibilidad de disponer del cuerpo para darle las honras fúnebres que nuestras costumbres sociales y religiosas prescriben”, concluyendo que “se produce una acción que causa un daño específico a los familiares y allegados de la víctima y que resulta particularmente reprochable”.
Se identifican, sin embargo, a mi modo de ver, ciertos problemas o lagunas en este razonamiento. Por un lado, y, como objeción principal, está la circunstancia de que, aun reconociendo el indudable daño emocional que provoca el hecho de no saber dónde está el cuerpo de un ser querido, y, pudiendo admitir, por tanto, la calificación de la no revelación de su paradero como acto contrario a la dignidad, o a la integridad moral, coexisten al mismo tiempo unos derechos, de relevancia constitucional, y con rango de “fundamentales”, que amparan dicha actuación omisiva. Me refiero al derecho del detenido a no declarar contra sí mismo, consagrado en el art. 17.3 CE, así como al derecho a no declarar contra uno mismo en el marco de un proceso penal, reconocido, como extensión del primero, en el art. 24.2 CE; manifestaciones ambos, a su vez, del derecho de defensa del art. 24.1 CE existente en el marco de un proceso penal acusatorio, público y con todas las garantías. Derechos estos que, además, en una interpretación pro libertatis, se atribuyen, no solo a los sujetos detenidos o sobre los que pesa formalmente una imputación penal, sino también a los que son susceptibles de ser imputados, pudiendo todos ellos, ex SSTC 36/1983 y 127/1992, “optar por defenderse en el proceso en la forma que estime(n) más conveniente para sus intereses, sin que, en ningún caso, pueda(n) ser forzado(s) o inducido(s), bajo constricción o compulsión alguna, a declarar contra sí mismo(s) o a declararse culpable(s)”. Todo ello entronca a su vez con el derecho, también de rango fundamental, a la presunción de inocencia, que implica que la acusación habrá de probar los hechos que atribuye al acusado, sin poder contar en tal labor con su apoyo. Atribuir al encausado la obligación de aportar elementos que acrediten su responsabilidad en los hechos – como hace el precepto aquí examinado – supondría invertir la carga probatoria, desvirtuando el mentado derecho a la presunción de inocencia. Problema este, que se plantea igualmente con relación a la obligación de detenerse tras el atropello imprudente a un sujeto, contenida en la norma primaria del art. 382 bis CP.
Por otro lado, y considerando, al hilo de lo anterior, que estamos ante una conducta amparada en el derecho de defensa, y de no auto-incriminación, y consecuente con la búsqueda de la impunidad propia de toda actuación pos-delictiva, parece razonable valorar, en todo caso, el daño moral producido por la no revelación del paradero del cadáver en sede de responsabilidad civil derivada del delito ex arts. 109 y ss. CP, en vez de como injusto penal autónomo. La vía concreta para ello sería la de la indemnización de perjuicios morales, que, como establece el art. 113 CP, comprende los daños ocasionados a familiares del agraviado o a terceros.
De cualquier modo, no ha de obviarse la dificultad práctica que entrañará probar que el sujeto en cuestión sabe efectivamente dónde se encuentra el cuerpo. Téngase en cuenta que dar por sentado dicho conocimiento supondría vulnerar el ya referido derecho de presunción de inocencia, que se erige en eje central de todo proceso penal en un Estado democrático de derecho.
3. La imposición de deberes morales más allá de lo racional, y la conveniencia de la medida premial para estos casos
Llama poderosamente la atención la vía elegida por el legislador en su objetivo de incentivar actitudes y comportamientos virtuosos y empáticos en los delincuentes. Considerando que huir tras la comisión de un delito, y ocultar las pruebas que puedan incriminar al sujeto, son comportamientos habituales en el ámbito criminal, habría de estimarse que el proceder contrario –véase: quedarse en el lugar del crimen tras su perpetración, y revelar dónde se encuentran los vestigios incriminatorios – resulta extraordinario e inusual. En este sentido, parece que, en tanto conductas postdelictivas especialmente meritorias, las mismas habrían de valorarse positivamente. Así, lo lógico sería invertir la valoración jurídica de estos hechos, de modo que, en vez de sancionar especialmente al delincuente que no responda a estos lineamientos virtuosos, habría de premiarse al inusual delincuente que sí lo haga. Esta ha sido, por otra parte, la visión clásica adoptada por el legislador penal si atendemos a que comportamientos postdelictivos extraordinarios, como son la confesión de los hechos o la reparación del daño ocasionado, aparecen configurados como circunstancias atenuantes genéricas en los apartados 4º y 5º del art. 21 CP. Ello sin perjuicio de la consideración de algunas de estas conductas postdelictivas “sobresalientes” –en cuanto rara avis – en tipos penales concretos, a modo de circunstancias atenuantes específicas. Ejemplos claros son la previsión de la facultad de los jueces y tribunales de rebajar las penas en supuestos de abandono de actividades delictivas y colaboración activa con las autoridades por parte de los delincuentes, en sede de infracciones contra la salud pública (art. 376 CP) o de delincuencia organizada (art. 570 quáter.4 CP). También en las normas de Parte General, y aplicable a todos los delitos de resultado, se prevé, y se ha previsto tradicionalmente, una institución de clara inspiración premial, cuyo fundamento es recompensar al delincuente que, en contra de lo habitual, reflexiona una vez iniciada la ejecución del delito, y da marcha atrás evitando la producción del resultado. Me refiero al clásico desistimiento, regulado en el actual art. 16 CP, que constituiría la manifestación más acusada de “derecho premial”, al entrañar la exención de toda responsabilidad penal al autor del delito intentado.
Si tras las conductas postdelictivas no hay un injusto autónomo, independiente del injusto del delito previamente cometido, en tanto no se ofende con ellas ningún bien jurídico digno de tutela penal, y solo, hay por tanto, una finalidad pedagógica, de formación de “buenos delincuentes”, parece a tal fin una herramienta más eficaz y motivadora la medida premial que la represiva.
El que el legislador en los dos concretos casos examinados –véase: el del delincuente que se fuga tras atropellar y matar imprudentemente a una persona, así como el que, tras causar la muerte a otro, no revela el paradero del cuerpo – haya alterado la praxis habitual señalada parece traer sencillamente su causa en la presión ejercida por grupos de víctimas y, unido a ello, en la alarma social generada por hechos concretos acaecidos en España. Me refiero a los llamados “caso Anna González” –el atropello de un ciclista, provocando su muerte por el impacto, y posterior fuga por parte de un conductor de camión –, y “casos Marta del Castillo y Marta Calvo” – el asesinato de dos jóvenes, cuyos cuerpos siguen sin ser hallados a día de hoy, ante el silencio de los autores del crimen –.
Son de sobra conocidos los riesgos ínsitos en la práctica de “legislar a golpe de telediario”, como aquí se ha hecho. El miedo al rechazo y a la crítica de gran parte de la sociedad, ante la no satisfacción de las demandas de víctimas y familiares, y, el consiguiente temor a perder popularidad en términos electorales, lleva a los representantes de los diversos grupos parlamentarios a aprobar reformas penales de escasa racionalidad, y que entrañan un frontal desprecio hacia los principios y garantías penales. Y a la creación de tipos penales cuya aplicabilidad se vislumbra escasa, si no nula, en tanto creados ad hoc para hechos extremadamente específicos. Así, y por poner un claro ejemplo, la extrema especificidad del tenor literal del párrafo segundo del art. 173.1 CP, que alude expresamente a un “cadáver”, dejaría en la impunidad –si no se quiere incurrir en una analogía in malam partem – la conducta de guardar silencio sobre el paradero de las cenizas del cuerpo, en aquellos casos en que este se haya incinerado, o sobre lo que se hizo con el cuerpo, en el caso en que se hiciera desaparecer, disolviéndose en ácido, por ejemplo, al no existir en ambos casos ya un “cadáver”.
VIII. Un alegato a favor de la impunidad de la mera incorrección moral: la defensa del derecho a ser ciudadanos – y delincuentes – incorrectos
A lo largo de estas páginas se ha puesto en evidencia cómo en el ordenamiento jurídico-penal de nuestro actual Estado social y democrático de Derecho existen numerosos tipos penales de dudosa legitimidad, si se parte de la premisa básica de la “función de protección del Derecho penal”. Tipos penales estos, a través de los que se castigan conductas que, si bien generan un indudable rechazo e indignación social, no parecen afectar directamente a valores esenciales para la convivencia en sociedad. Dicho de otra manera: se trata de delitos que castigan meras “inmoralidades”, como lo son el consumo de pornografía infantil, y, aun más, el de cualquier material en el que se representen dibujos de lo que parezcan ser menores en actitud erótica, la consulta a través de internet de contenidos que inciten a la comisión de delitos de terrorismo, o la posesión de material incitador a tal fin, la manifestación pública del rechazo a la propia Nación o a sus Comunidades Autónomas, o la expresión pública de una personal animadversión hacia determinados colectivos minoritarios y tradicionalmente discriminados. Con la amenaza de pena implícita en las normas penales que tipifican estas y otras conductas similares, se viene a lanzar un potente mensaje a la ciudadanía: una orden de abstención de transitar por el camino de las inmoralidades y degeneraciones. Orden esta, desde luego potente, si se considera la gravedad de la pena con que se amenaza: pena de prisión, con la consiguiente privación del derecho fundamental a la libertad, en todos los casos referidos, con la excepción de la pena de multa, en el caso del delito de ofensa a España y sus territorios. La norma primaria de estos preceptos viene, pues, a establecer deberes de buen comportamiento al conjunto de la ciudadanía. Deberes de contenido sustancialmente moral, que, sin embargo, al ser establecidos implícitamente en una norma penal adquieren el calificativo de deberes jurídicos.
La tarea moralizadora-predicadora del legislador penal descrita alcanza su culminación con la imposición de deberes a los ya delincuentes, véase: a los que ya han cometido un delito, con relación a su comportamiento post-delictivo, imponiéndoles que éste último sea moralmente adecuado. Ello lo hace el legislador castigando conductas como el no detenerse tras atropellar imprudentemente a alguien y haberle provocado la muerte con el propio impacto; el no revelar, tras ser inquirido a ello, dónde se encuentra el cuerpo de la persona a la que se ha dado muerte o se ha contribuido a dar muerte; o el no dar razón del paradero de la persona que previamente se ha detenido o secuestrado, ex arts. 382 bis, 173.1.II CP y 166 CP. En estos casos, la imposición, mediante la amenaza de penas privativas de libertad, de virtudes morales de solidaridad, honradez y empatía resulta más chocante si cabe, habida cuenta de que se imponen a quienes han cometido ya un delito, desconsiderando que es praxis habitual entre los delincuentes la de huir para sustraerse de la justicia, tras realizar su acción típica y antijurídica. Ello, sin obviar el derecho constitucional, y con rango de fundamental, que les ampara, a no declarar contra sí mismos, lo que abarca el derecho a no realizar cualesquiera manifestaciones que puedan auto-incriminarles con relación a los hechos objeto de investigación.
La presencia de todas estas figuras delictivas en nuestro actual Código penal lleva ineludiblemente al cuestionamiento de la eficacia de la Teoría del bien jurídico como instrumento limitador del ius puniendi del Estado. Moviéndonos en este caso en el marco de un Estado democrático, como lo es el actual Estado español, dotado de una Constitución que proclama en su artículo primero la libertad como valor supremo del ordenamiento jurídico, es indudable preguntarse cómo es posible que existan en el Código penal figuras como las mencionadas. Y, necesariamente ha de concluirse que la Teoría del bien jurídico no ha realizado – o no ha podido realizar – su tarea, a pesar de concurrir los presupuestos básicos para su efectividad, como son la presencia de un modelo político democrático, con el reconocimiento de los derechos y garantías de los ciudadanos, y el establecimiento de la libertad como valor central del ordenamiento jurídico.
Sin negar el avance que ha supuesto el concepto crítico del bien jurídico, en cuanto paradigma o elemento político con el que habilitar y fomentar la crítica a la labor del legislador penal en su incriminación de conductas, parece innegable también que resulta insuficiente en aras a garantizar una efectiva limitación del ejercicio del poder legislativo. La propia indefinición del concepto “bien jurídico” coadyuva a esta realidad. Diciendo que la función del Derecho penal es proteger los valores más importantes para la convivencia social dejamos sin determinar qué valores son esos, cayendo inevitablemente en la tautología, y dando pie a una discusión doctrinal interminable sobre “el sexo de los ángeles”.
Una manera de sustraernos del plano de lo etéreo e indeterminado es adoptando un punto de referencia claro en lo que a la valoración de la legitimidad de las normas se refiere. Este eje no puede ser otro que la propia Constitución de que se dota nuestro Estado democrático de derecho, y el sistema de valores que propugna, en el que se sitúa en un plano superior a la libertad, ex art. 1.1. CE. En este sentido, parece conveniente adoptar una perspectiva constitucionalista del bien jurídico; perspectiva que, si bien no tiene que ser estricta hasta el punto de requerir su identificación –entiéndase, la del bien jurídico-penal – con los derechos y valores explícitamente referidos en la Carta Magna, sí habría de exigir una clara y estrecha vinculación de éste con los valores y principios explícitos e implícitos en ella, de cara a la afirmación de su legitimidad, en consonancia con los principios de unidad y coherencia interna del ordenamiento jurídico. Sin embargo, la exigencia de un vínculo diáfano entre el bien jurídico-penal y la Constitución seguiría siendo insuficiente para garantizar un control efectivo del ejercicio del ius puniendi. En sí, el papel crítico del bien jurídico resulta poco eficaz si empleado de manera unilateral, debiendo conjugarse con otras “herramientas”.
En este sentido, y volviendo de nuevo al referente constitucional, parece razonable concebir, como hacen algunos, la Teoría de la exclusiva protección de bienes jurídicos como una rueda o engranaje más dentro de la Teoría constitucional de la proporcionalidad; teoría esta, que valora la legitimidad (o ilegitimidad) de las normas sancionadoras en función de si tras ellas subyace un equilibrio entre beneficios y costes sociales, en el marco de un sistema constitucional fundamentado en la equivalencia de la autonomía personal con relación a todos los ciudadanos y, con ello, en el valor supremo de la libertad. Así, norma legítima sería, de acuerdo con la “criba de la proporcionalidad”, aquella que no priva a los/as ciudadanos/as de más libertad de la que les proporciona. Y, en la aplicación de esta “criba”, ha de tenerse en cuenta que, en el plano jurídico-penal, que aquí nos ocupa, la sustracción de libertad a los ciudadanos, que se materializa con la criminalización de conductas, es especialmente intensa; de ahí su atribución de ultima ratio. La limitación de la libertad que lleva a cabo la norma penal –primero de manera generalizada al conjunto de la ciudadanía, por la norma primaria, mediante la conminación del castigo; y, después, de manera específica y efectiva al sujeto transgresor, por la norma secundaria, mediante la imposición de la pena – es extraordinaria en intensidad, en tanto puede suponer, en casos de previsión de pena de prisión, la privación del derecho fundamental a la libertad durante periodos de tiempo nada desdeñables.
Yendo al desglose de los elementos integrantes de la Teoría de la proporcionalidad, para ser proporcional en sentido amplio una norma penal habría de ser: idónea para cumplir la finalidad que persigue – lo que presupone que la conducta objeto de castigo afecte a un bien digno de protección jurídica (bien jurídico) –; necesaria a tal fin –lo que entraña que no existan, extramuros del Derecho penal, medidas menos restrictivas para la libertad y aptas para la consecución del objetivo perseguido–; y proporcionada en sentido estricto – que la sanción resulte acorde con el fin efectivo de la norma, o, si se prefiere, con el injusto objeto de castigo –.
Creo que las normas objeto de mención y de examen a lo largo de este trabajo difícilmente aprueban el “test de proporcionalidad” referido, al generar en su conjunto más costes que beneficios en lo que a libertad se refiere. Ello resulta especialmente llamativo en el segundo grupo de casos analizado, referido a comportamientos postdelictivos, en los que la punición de las conductas entra de lleno en colisión con manifestaciones concretas del derecho a la defensa, referidas a la no auto-incriminación.
El Derecho Penal no es el instrumento adecuado para inculcar valores morales en la ciudadanía. Y el precio que ello supone en términos de limitación de libertades es excesivo e intolerable. En aras a frenar la represión penal de inmoralidades a costa de las libertades de todos y todas, sería necesario acudir a los mecanismos de control que la propia Constitución arbitra para la defensa del orden jurídico por ella instaurado, véase: el recurso de inconstitucionalidad y la cuestión de inconstitucionalidad. Sin embargo, hasta el momento no se ha hecho uso, por parte de las personas legitimadas para ello, de estos instrumentos de garantía constitucional con relación a los tipos penales que aquí han sido objeto de mayor cuestionamiento, sin perjuicio de algunos grupos parlamentarios, que sí han puesto sobre el tapete la dudosa legitimidad de alguna de las figuras mencionadas, como los delitos de enaltecimiento del terrorismo, ofensa a los sentimientos religiosos o los ultrajes a símbolos nacionales, si bien a través de la presentación de una proposición de ley al Congreso para suprimirlos. Hecho este, desde luego, esperanzador considerando que las propuestas “descriminalizadoras” no resultan nada populares en estos tiempos marcados por la tendencia a la expansión del Derecho penal y por el auge de los discursos “securitarios”.
En esta senda crítica, sería deseable que algún miembro del poder judicial plantease, con ocasión de la aplicación de alguna de estas controvertidas figuras delictivas, una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional sobre la misma. No hay que obviar que, de entrada, no resulta fácil “obtener” un reconocimiento de la inconstitucionalidad de una norma penal. Por regla general el supremo intérprete de la Constitución parece mantener una actitud más deferente, que crítica o incisiva, hacia la actuación del poder legislativo, concediendo, en la aplicación del juicio de proporcionalidad, un gran ámbito de discrecionalidad a este último –que, no hay que olvidar, es el representante de la soberanía popular –, en una interpretación de los preceptos constitucionales calificada en ocasiones de amplia o laxa. Así, lo deja entrever el propio tribunal en sentencias como la 160/1987, de 27 de octubre, donde afirma: “el problema de la proporcionalidad entre pena y delito es competencia del legislador en el ámbito de su política penal, lo que no excluye la posibilidad de que en una norma penal exista una desproporción de tal entidad que vulnere el principio del Estado de Derecho, el valor de la justicia y la dignidad de la persona humana”. A mi modo de ver, ese supuesto calificado como de excepcional, esa desproporción de “tal entidad” entre costes y beneficios a nivel de libertad, vulneradora del “principio del Estado de Derecho” está presente tras las principales figuras aquí analizadas: los delitos de tenencia de pornografía infantil (y especialmente de pseudopornografía infantil), fuga del lugar de accidente, u ocultación de información sobre el paradero del cadáver por parte del sospechoso de haber ejecutado a la víctima. Hay esperanza…
IV. Bibliografia
1
4
ATIENZA, M.: “Objetivismo moral y Derecho”, https://dfddip.ua.es/es/documentos/objetivismo-moral-y-derecho.pdf?noCa-che=1458554296851, 2017, pp. 1-41 (extraído de “Objetivismo moral y Derecho”, en R. ORTEGA GARCÍA (coord.), Problemas constitucionales contemporáneos, México: Fontamara, pp. 11-39).
5
6
7
8
9
BOCANEGRA MÁRQUEZ, J., “Promoción e incitación al odio y la discriminación por razón de raza, etnia, origen nacional u otros: a vueltas con la cuestión de la legitimidad de su castigo por vía penal”, en MENDOZA CALDERÓN, S./ SÁNCHEZ RUBIO, A. (Dir.): El discurso del odio: Análisis de su incidencia y persecución penal, Valencia, 2024.
10
11
CARBONELL MATEU, J.C.: “Crítica a los sentimientos como bien jurídico-penal: el enaltecimiento del terrorismo y la humillación a las víctimas <más allá de la provocación y la injuria>”, en Liber Amicorum: Estudios jurídicos en homenaje al prof. Dr. Dr.h.c. Juan Mª. Terradillos Basoco, Valencia, 2018.
12
14
15
16
17
20
21
22
23
24
25
26
27
30
31
32
34
PÉREZ LUÑO, A.E.: “Derecho, moral y política: Tensiones centrípetas y centrífugas”, en Doxa: Cuadernos de Filosofía del Derecho, n.º 15-16, Vol. II, 1994, págs. 511-534. https://doi.org/10.14198/DOXA1994.15-16.24
36
Notas
[2] Aclárese que la mención adicional a los delincuentes no responde a la idea de que los mismos no formen parten del colectivo de ciudadanos – ¡Faltaría más! Todos somos potenciales delincuentes –, sino que se conecta con las ideas expuestas a lo largo del trabajo, subrayándose que, si ya es llamativo e inconveniente a los fines del Derecho penal, que se impongan meros deberes de buena conducta a la generalidad de los ciudadanos, aún más lo es que se establezcan para los que han cometido un delito, con relación a comportamientos postdelictivos moralmente reprochables.
[3] El “retribucionismo” de Kant, véase: la idea de que la pena es la sola respuesta a un mal causado, obviando fines prácticos ulteriores, puede escenificarse con claridad en el siguiente fragmento, extraído de KANT, I., La Metafísica de las Costumbres (Die Metaphysik der Sitten), Stuttgart, 1797/2011, p. 333: “si la sociedad civil llegase a disolverse por el consentimiento de todos sus miembros, como si por ejemplo, un pueblo que habitase una isla se decidiese a abandonarla y a dispersarse, el último asesino detenido en una prisión, debería ser muerto antes de esta disolución, a fin de que cada uno sufriese la pena de su crimen, y que el crimen de homicidio no recayese sobre el pueblo que descuidase el imponer este castigo; porque entonces podría ser considerado como cómplice de esta violación pública de la justicia”.
[4] Señaló esta idea MIR PUIG, al hilo de una conferencia magistral grabada y disponible para consulta en https://www.youtube.com/watch?v=NsS6N7-B2Og.
[5] , sobre la cuestión de cuál es la función social del Derecho Penal, determina que es la de: “evitar cierto tipo de conductas, prohibiéndolas, o, más raramente, imponer ciertos comportamientos, ordenándolos”.
[6] Ibidem, p. 33: Naturalmente que estas prohibiciones y mandatos no se establecen porque sí, sino por la nocividad de su alternativa. Se prohíbe matar porque matar es lesivo, y esa lesividad la expresamos a través del bien menoscabado por la conducta prohibida. Se prohíbe matar porque matar lesiona la vida, que es así el bien jurídico protegido por la norma. La función del Derecho Penal es así la protección de bienes”.
[7] Ibidem, p. 34: “La función del Derecho Penal es […] la protección de bienes”, y, con más contundencia, : “Sea cualquiera el lugar, el tiempo y el signo político […], tengo por cierto que una norma jurídica incriminadora nace porque y para que un interés resulte preservado. […] Toda norma jurídica incriminadora surge por y para amparar algo”.
[9] Otro ejemplo de tutela de la “salud”, en este caso, no referida al objeto material “hueso”, sino al “ojo”, la encontramos en este otro fragmento del Código de Hammurabi: “Si un hombre destruye el ojo a otro hombre, se le destruirá el ojo”.
[10] No regía, sin embargo, la “ley del talión” en la protección del bien “propiedad”, superando en este caso el mal constitutivo del castigo al mal generado con el delito. Así, el 8 § disponía: “Si un hombre roba un buey o una oveja, o un asno, o un cerdo, o una barca, sean del dios o del Palacio, lo devolverá 30 veces; si son de un individuo común, lo devolverá 10 veces. Si el ladrón no tiene con qué devolver, será ejecutado”.
[12] Véase la definición de “moral” del filósofo del derecho , como “conjunto de reglas de comportamiento que definen la actuación correcta (buena) en una determinada sociedad”.
[14] En este sentido, resulta muy ilustrativo el siguiente texto de : “la distinción entre Derecho, Moral y Política […] era desconocida en todas las sociedades primitivas en las que rige un entramado normativo unitario y compacto que expresa el ethos de la comunidad. Esa normatividad determina las esferas de lo permitido, lo prohibido y lo debido por normas religiosas, morales, políticas y jurídicas, conjunta y simultáneamente”, y es que señala “conforme retrocedemos en la cronología de la historia y nos acercamos a la vida primitiva, las fronteras entre lo moral, lo jurídico y lo político se tornan más borrosas”.
[15] Muy ilustrativas del rechazo de la Ilustración europea a delitos como el de blasfemia, tras el que subyace una confusión entre los conceptos de delito y pecado, son las palabras de pensadores como EL MARQUÉS DE LANGLE (“Un blasfemo no injuria ni irroga perjuicio a nadie: ultraja únicamente a Dios, que para vengar sus ofensas dispone de la muerte y tiene en sus manos los rayos”), o VOLTAIRE (“Es triste entre nosotros que lo que es blasfemia en Roma, en nuestra Señora de Loreto, y en el recinto de los canónigos de San Genaro, sea piedad en Londres, en Estocolmo, en Berlín, en Copenhague, en Basilea, en Hamburgo, y es más triste aún, que un mismo país, en una misma calle, sus moradores motejen unos a otros de blasfemos... De blasfemos eran acusados los primeros cristianos; pero los partidarios de la antigua religión del Imperio, los adoradores de Júpiter, que así acusaban de blasfemia, fueron a su vez condenados por blasfemos bajo Teodosio II”). Los fragmentos transcritos han sido extraídos de .
[16] Así, : “La idea del objeto jurídico del delito nace con el movimiento de la Ilustración y la aparición del Derecho penal moderno. Antes, el ilícito penal aparece contemplado en una dimensión eminentemente teológica: el delito es, ante todo y sobre todo, un “pecado”, una desobediencia a la voluntad divina”.
[17] El origen del concepto crítico o político de “bien jurídico”, que es el que aquí nos interesa, como objeto digno de protección u objeto a proteger, en la terminología de LASCURAÍN, se conecta con el alemán Johan Michael Franz Birnbaum, concretamente con un artículo suyo publicado en 1834, donde señalaba la necesidad de establecer un concepto material de delito, señalando la insuficiencia de la concepción de Feuerbach del delito como lesión de derechos subjetivos, pues no servía para explicar muchas infracciones existentes (aunque el título pueda dar a entender que apoya la tesis de Feuerbach, lo que hace es criticarla y proponer una alternativa más amplia de delito, como “toda lesión o puesta en peligro imputable a la voluntad humana de uno de aquellos bienes que deben ser garantizados a todo el mundo y de manera uniforme a través de la violencia estatal” ().
[18] Decimos el “primer Código” porque, aunque obviamente Francia se había dotado ya antes de leyes penales, es con la Ilustración, y con el consiguiente proceso de codificación legislativa que la misma promueve, cuando se empieza a hablar propiamente de “Códigos” como recopilaciones ordenadas de leyes, normalmente por razón de una misma materia, con el objeto de facilitar a la ciudadanía su conocimiento, a través de su fácil consulta.
[20] En España, sin embargo, la realidad fue otra muy distinta. A pesar de que la Constitución de Cádiz de 1812 –nuestra “Pepa” – proclamaba, en su art. 3º, que la soberanía residía en la Nación (española), la norma suprema establecía obligaciones de calado moralista a sus ciudadanos, como el deber de amar a la Patria (art. 6º), o de profesar la “religión católica, apostólica, romana”, a la que define como la “única verdadera”, prohibiendo a los españoles el ejercicio de cualesquiera otras (art. 12º). No ha de extrañar, en consecuencia, que el delito de blasfemia no desapareciese en la España del Siglo XIX, estando presente en todos los Códigos penales publicados en este periodo. Para más sobre la cuestión, puede consultarse el artículo de ELDIARIO.ES, 24/03/2023: https://www.eldiario.es/cultura/blasfemia-pecado-codigo-penal_1_10051418.html (última consulta: 11/08/2024).
[21] El CP de 1791, siguiendo la estela marcada por la Declaración de Derechos del hombre y del Ciudadano de 1789, marcará el inicio de una nueva era en el Derecho Penal, con la supresión de penas corporales (mutilaciones, torturas, marcas). No obstante, este texto generalmente pasa inadvertido por muchos historiadores, que marcan el comienzo de la codificación en el CP napoleónico de 1810.
[22] Otras conductas castigadas en este capítulo eran introducir, vender o distribuir en España “algún libro contrario a la religión, sabiendo que como tal se halla prohibido por el Gobierno con arreglo a las leyes” (art. 231), o “dar a luz” en España por medio de la imprenta “algún escrito que verse principal o directamente sobre la sagrada escritura y sobre los dogmas de la religión” sin contar con la preceptiva licencia del ordinario eclesiástico competente o sin observar lo dispuesto en las leyes (art. 230).
[25] El CP limitaba el tope máximo de años de reclusión elegibles por el marido, que situaba en diez. Véase el art. 683: “La mujer casada que cometa adulterio perderá todos los derechos de la sociedad conyugal, y sufrirá una reclusión por el tiempo que quiera el marido, con tal que no pase de diez años…”.
[26] En otras modalidades de abusos deshonestos se prevé también un castigo al autor de la conducta si el sujeto pasivo es mujer “pública, conocida como tal”, si bien para estos casos se prevé un marco penal inferior al que correspondería para la misma conducta perpetrada contra mujer “no ramera conocida como tal”. Véase, en este sentido, como ejemplo el art. 688: “El que abuse deshonestamente de una mujer no ramera conocida como tal, engañándola real y efectivamente por medio de un matrimonia fingido y celebrado con las apariencias de verdadero, sufrirá la pena de ocho a doce años de obras públicas, con igual destierro mientras viva la ofendida. Si la engañada fuere mujer pública, conocida como tal, sufrirá el reo de matrimonio fingido tres a seis años de obras públicas y cuatro más de destierro del pueblo donde cometiere el delito”.
[27] Así lo hace notar , cuando señala: “Martinage, uno de los autores que más se ha ocupado de estas cuestiones, al estudiar el Código penal napoleónico, sostiene que la herencia de los siglos anteriores no puede ser eludida ni silenciada, pues no cabe olvidar que el Código se erigió también en vehículo merced al cual se dio cabida a buena parte de la tradición penal del Antiguo Régimen. En este sentido, puede afirmarse que Napoleón y los redactores llevaron a cabo una transacción entre lo antiguo y lo nuevo. Por consiguiente –sigue afirmando Martinage–, el Código de 1810 no constituyó una completa ruptura con el Derecho penal del siglo XVIII. En otro estudio afirmó –en esta misma línea– que los constituyentes no hicieron ni mucho menos tábula rasa de las penas provenientes del Antiguo Régimen”. La obra referida del autor francés es concretamente: .
[28] El sufragio femenino en España no se reconocerá hasta 1931, con la aprobación de la Constitución de la Segunda República. Las mujeres votaron por primera vez en las elecciones de 1933.
[29] En lo que respecta a los delitos religiosos, se prevé, dentro del Título II, rubricado de los “Delitos contra la seguridad interior del Estado”, una Sección dedicada a los “Delitos contra la Religión Católica” (arts. 205-212).
[30] Se incluye otros (comportamientos) entre paréntesis ya que difícilmente puede considerarse como conducta externa el profesar una determinada orientación sexual. El castigo penal de los homosexuales articulado durante el régimen franquista es, así, un ejemplo prototípico de lo que se conoce como “Derecho penal de autor”, véase: de la punición, no de actos, sino de formas de ser o pensar, en consonancia con un Derecho penal de corte moralista.
[31] Fue concretamente en 1970 cuando se castigó la homosexualidad. En este año la conocida Ley de Vagos y Maleantes de 1933, promulgada durante la Segunda República –y a la que me referiré pronto en el texto principal – fue sustituida por la Ley 16/1970, de 4 de agosto, de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que, preservando buena parte del articulado de aquella, incluía nuevos “estados peligrosos” a controlar mediante “medidas de seguridad”. Resulta llamativa la alabanza que se hace en su preámbulo a la Ley de 1933, así como la justificación que se aporta para su modificación: “Constituyó así la Ley de Vagos y Maleantes un avance técnico indudable y supuso un paso acertado e importante en la necesaria política de defensa y protección social, en cuyo campo ha producido estimables resultados. Sin embargo, los cambios acaecidos en las estructuras sociales, la mutación de costumbres que impone el avance tecnológico, su repercusión sobre los valores morales, las modificaciones operadas en las ideas normativas del buen comportamiento social y la aparición de algunos estados de peligrosidad característicos de los países desarrollados que no pudo contemplar el ordenamiento de mil novecientos treinta y tres, han determinado que la Ley referida, a pesar de los retoques parciales introducidos por disposiciones posteriores, aparezca hoy, al menos en parte, un tanto inactual e incapaz de cumplir íntegramente los objetivos que en su día se le asignaron. De ahí que para poner al día y proporcionar plena eficacia a sus normas haya parecido necesario realizar esta reforma…”.
[32] La Ley fue aprobada en la Gaceta de Madrid el 5 de agosto de 1933, en nombre de los entonces Presidentes de la República Española y del Gobierno, véase: Niceto Alcalá-Zamora y Torres, y Manuel Azaña, respectivamente.
[34] Así, , crítico con lo que considera una sobrevaloración de la función política o limitadora del ius puniendi atribuida al bien jurídico. Así, frente a los que definen al concepto político o crítico del bien jurídico como “el fruto más maduro de la ilustración”, dotado de “una liberalidad intrínseca”, el autor alemán viene a recordar la estrecha dependencia de la eficacia del concepto del modelo socio-político en que se aplique: “un determinado concepto de bien jurídico depende [en todo caso] de un clima intelectual y social, que lo sostiene y posibilita su imposición. Si varía este clima, se altera también el segmento de bienes jurídicos que son percibidos como merecedores de protección. Nada prueba mejor la flexibilidad de contenido de la teoría del bien jurídico que la facilidad con la que aquélla se adaptó a las circunstancias políticas a partir del año 1933, con la toma del poder por parte de Hitler.”
[35] Señala el fácil abuso por parte del legislador del bien jurídico, a través del empleo de formulaciones vagas y abstractas, .
[36] Acudiendo al CP 1944, puede citarse como ejemplo en este sentido el castigo de la integración en “asociaciones que por su objeto o circunstancias sean contrarias a la moral pública” (arts. 172 y ss.), como delito contra la seguridad interior del Estado.
[37] Apuntan a esta idea , cuando refieren: “La pregunta […] de qué bienes puede o debe proteger el Derecho Penal […] no puede responderse sin acudir al criterio de justicia, de legitimidad, que inspira el ordenamiento. Si se trata de un ordenamiento democrático se protegerán bienes coherentes con tal modelo de convivencia. Por de pronto, tales bienes los decidirán los representantes del pueblo, el Parlamento, que a su vez quedará sujeto a la coherencia con los valores y bienes constitucionales. Un Parlamento democrático no puede proteger el honor de las personas a costa de la libertad de expresión en materias de interés público; o no puede proteger solo la vida de ciertas personas; o no puede proteger la pureza de la raza prohibiendo los matrimonios interraciales; o no puede castigar la homosexualidad o las prácticas homosexuales”.
[38] Descripción muy ilustrativa de JIMÉNEZ SÁNCHEZ, empleada en uno de los posts de su autoría publicados en el blog HAY DERECHO, 12/02/2021, https://www.hayderecho.com/2021/02/12/tres-poderes-y-uno-solo-verdadero/
[39] Así, de manera tajante, , cuando afirma: “el denominado “principio de exclusiva protección de bienes jurídicos” únicamente adquiere pleno significado con la acción del Estado social y democrático de Derecho en el ámbito penal”, remarcando que este modelo de Estado “se exige que esté al servicio de todos los ciudadanos y propicie condiciones sociales reales que favorezcan la vida del individuo”. También MIR PUIG, S.: “Bien jurídico y bien jurídico-penal como límites del Ius puniendi”, en Estudios penales y criminológicos, n.º 14, 1989-1990, p. 207 apunta a que el Estado social y democrático de Derecho es la forma de Estado que puede garantizar en mayor medida la tarea de distinción entre Derecho y Moral.
[40] Así, , cuando “habla” de la “peligrosa tendencia que posee todo Estado social a hipertrofiar el Derecho Penal […] que se produce cuando se prima en exceso el punto de vista colectivo”.
[41] La postura que preconiza una total separación entre Derecho y Moral, dentro de la Teoría del Derecho, es la que sostienen los positivistas radicales. Un claro ejemplo sería el de KELSEN, quien defendía la plena autonomía del Derecho como “estructura normativa autosuficiente, autorreferente y coherente” en sí misma, señalando que fuente del Derecho únicamente podía ser el propio Derecho, o, dicho de otro modo, que el fundamento de validez de una norma solo podía residir en el respeto a otras normas. En el otro extremo, con relación a la cuestión de cuál haya de ser la relación entre Derecho y Moral, se encontraría el iusnaturalismo radical, con representantes como RADBRUCH, que sostiene la integración absoluta de estos dos sistemas, negando la condición de “Derecho” al Derecho nacionalsocialista (Derecho promulgado por el III Reich en Alemania) por no ser justo, y no ser, así, Derecho natural. Expone muy los lineamientos clave de estas dos posturas, .
[42] De esta opinión, , que viene a señalar que todo intento de individualizar o separar por completo el Derecho y la Moral está abocado al fracaso: “La experiencia jurídica parece resistirse a los intentos teóricos tendentes a independizar cada uno de los sectores normativos de la conducta práctica”. No es esta, por otra parte, una posición aislada. A lo largo de la historia han sido varios los teóricos del Derecho, que, de una forma u otra, han remarcado la imposibilidad fáctica de una incomunicación absoluta del Derecho con la Moral. Véase . que “el Derecho y la Moral no pueden explicarse en términos puramente formales, sin hacer referencia a contenidos o a necesidades sociales”.
[44] Reza la norma: “El que para su propio uso adquiera o posea pornografía infantil o en cuya elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas de especial protección, será castigado con la pena de tres meses a un año de prisión o con multa de seis meses a dos años”.
[45] Determina específicamente el apartado 2 del art. 575: “Con la misma pena –véase, con la de prisión de dos a cinco años, que establece el apartado 1 – se castigará a quien, con la misma finalidad de capacitarse para cometer alguno de los delitos tipificados en este Capítulo, lleve a cabo por sí mismo cualquiera de las actividades previstas en el apartado anterior.
Se entenderá que comete este delito quien, con tal finalidad, acceda de manera habitual a uno o varios servicios de comunicación accesibles al público en línea o contenidos accesibles a través de internet o de un servicio de comunicaciones electrónicas cuyos contenidos estén dirigidos o resulten idóneos para incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista, o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines. Los hechos se entenderán cometidos en España cuando se acceda a los contenidos desde el territorio español.
Asimismo se entenderá que comete este delito quien, con la misma finalidad, adquiera o tenga en su poder documentos que estén dirigidos o, por su contenido, resulten idóneos para incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines”.
[46] Muy crítica con el tipo penal, : “El legislador castiga conductas que, desde un punto de vista objetivo, son […] inocuas. […] El castigo […] parece apoyarse o justificarse en la existencia de […] intenciones delictivas, […] pudiendo calificarse […] de delitos de intención […], cuya existencia misma supone poner en entredicho […] principios y garantías […] como […] el principio de ofensividad y, en relación con el mismo, la regla de la impunidad de los pensamientos, […] cogitationis poenam nemo patitur”.
[47] Establece el art. 525: “1. Incurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican. 2. En las mismas penas incurrirán los que hagan públicamente escarnio, de palabra o por escrito, de quienes no profesan religión o creencia alguna”.
[49] Sobre los problemas de legitimidad que entrañan los “delitos contra los sentimientos”, véase en detalle , que se refiere a ellos como “aquéllos que se pretenden justificar en la medida en que las conductas que prohíben causarían daño a los sentimientos legítimos de los ciudadanos, produciendo su desagrado, indignación o repugnancia e incluso generando odio”, concluyendo que con ellos se “pretende fundamentar el reproche penal en el rechazo moral ante afirmaciones que producen indignación […] pero que no suponen riesgo alguno para la perpetración de delitos de terrorismo ni en numerosas ocasiones llegan a lesionar el honor de personas vivas”.
[50] Reproduzco tan solo un fragmento del primer apartado de la norma, dada su gran extensión: “1. Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses: a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad.
b) Quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover, o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias… […]
c) Quienes públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio…”.
[51] En este sentido, , que, sobre los “delitos de odio” y otras figuras, señala: “sencillamente no superan un examen siquiera básico de las exigencias de un Derecho penal propio de un Estado democrático y, como tal, plural, en el que esté “prohibido prohibir” aquellas manifestaciones de la libertad que no afecten a las libertades de los demás, que no les impidan, en definitiva, desarrollar libremente su personalidad”.
[53] En este sentido, , se refiere al “derecho inviolable e irrenunciable a odiar” de todos los seres humanos.
[54] Existen “odiadores” pacíficos que, pese a odiar con muchas ganas a sus enemigos nunca llegan a emprender acciones violentas contra ellos, quedándose en una espiral de emoción negativa, que solamente les perjudica a ellos mismos.
[55] Determina el art. 18 CP: “1. La provocación existe cuando directamente se incita por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante, que facilite la publicidad, o ante una concurrencia de personas, a la perpetración de un delito.
Es apología, a los efectos de este Código, la exposición, ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor. La apología sólo será delictiva como forma de provocación y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a cometer un delito.
2. La provocación se castigará exclusivamente en los casos en que la Ley así lo prevea. Si a la provocación hubiese seguido la perpetración del delito, se castigará como inducción”.
[57] Así, en su momento, el filósofo del derecho inglés : “todos los sistemas jurídicos nacionales reproducen la sustancia de ciertas exigencias morales fundamentales. El asesinato y el uso irresponsable de la violencia no son sino los ejemplos más obvios de la coincidencia entre las prohibiciones del derecho y la moral”.
[58] Señala esta idea : “el postulado de exclusiva protección de bienes jurídicos implica que no pueden ser amparados por el Derecho penal intereses meramente morales —esto es, solamente morales, lo que no impide que los bienes jurídico-penales puedan ser, como de hecho lo son los más importantes, también bienes morales, pero exige que tengan algo más que los haga merecedores de protección jurídico-penal –. En el mismo sentido, .
[59] Se conoce por a un género de comic Manga y Anime, de contenido sexual explícito. Atendiendo a la página de Oxford Dictionaries, “un subgénero de los géneros japoneses de manga y anime, caracterizado por personajes abiertamente sexualizados e imágenes y tramas sexualmente explícitas” (https://web.archive.org/web/20130806121703/http://oxforddictionaries.com/us/definition/american_english/hentai). El término “Hentai” significa literalmente “anormal”, aunque se emplea coloquialmente en Japón como sinónimo de “pervertido”.
[60] Introduzco comillas en tanto que también podría ser objeto de debate la cuestión de si la tenencia o posesión de un objeto habría de ser considerada como una conducta a efectos jurídico-penales.
[61] De esta opinión, con relación a la punición de la tenencia de pornografía infantil, ya represente ésta a menores reales, o no, .
[62] Así se reconoce expresamente por cierto sector jurisprudencial, con relación a la punición del consumo de pornografía infantil. Véase la STS 913/2006, de 20 de septiembre (Ponente: Martín Pallín), FJ Primero, apartados 5 y 6: “En la mayoría de los casos de acceso a la red la relación de causalidad no sólo está desconectada de la acción, sino que se le da una inconmensurable extensión de tal manera que la satisfacción de un placer sexual solitario se convierte en delito. No está claro que la vía de la protección del bien jurídico sea la más adecuada. Se utiliza un derecho penal objetivo en el que la culpabilidad (es) más moral que jurídica… […] Si de lo que se trata con esta política criminal es recriminar al sujeto y exponerlo a la vergüenza pública, aun sabiendo que su actividad solitaria sólo de forma remota, y figurativa incide sobre el bien jurídico protegido, el legislador puede hacerlo. Ahora bien, para ello debe guardar estrictamente el principio de la proporcionalidad de la pena. En el caso que examinamos podía haber llegado hasta los cuatro años y seis meses de prisión. Estimamos que no guarda paridad con otras conductas más gravemente dañosas, contenidas en el mismo artículo de la ley.” Se suma a esta crítica al hilo de la realización de un análisis del tipo penal, .
[63] Se conocen como videos snuff aquéllos que muestran hechos reales extremadamente violentos (homicidios, asesinatos, torturas, violaciones, etc.) y que son comercializados para satisfacer las apetencias de cierto público aficionado a estos contenidos.
[64] Este es el término que emplea LASCURAÍN SÁNCHEZ para hacer alusión al bien jurídico como concepto político destinado a limitar el ejercicio del ius puniendi, y delimitarlo mejor del concepto dogmático de bien jurídico. Así, para evitar las posibles confusiones ante el uso habitual del término “bien jurídico” con sentidos heterogéneos, este autor restringe este vocablo para hacer referencia al bien jurídico como elemento para interpretar los tipos penales (lo que se conoce como concepto dogmático), empleando “objeto protegible” en alusión al concepto político de bien jurídico. Véase .
[65] Así lo señala , cuando refiere que el concepto de bien jurídico aplicado en el marco de un Estado dotado de una Constitución democrática, “si bien es verdad que puede ser útil a la función dogmática y a la crítica (al ofrecer un punto de referencia sustancial con que confrontar objetos de tutela), tampoco lo es menos que es incapaz de llevar a cabo la función limitadora del legislador ordinario en términos de mínima efectividad. […] En rigor, no está en condiciones ni tan siquiera de asegurar, “per se”, el objetivismo en el Derecho penal, ni la separación de éste con la Moral, contra lo que se ha pretendido en ocasiones”.
[66] Véanse, entre otras muchas definiciones, la de “presupuestos que la persona necesita para su autorrealización y el desarrollo de su personalidad en la vida social” (así, ), o la de “presupuestos que la persona necesita para su autorrealización y el desarrollo de su personalidad en la vida social” , o “todas las circunstancias y finalidades que son necesarias para el libre desarrollo del individuo, la realización de sus derechos fundamentales y el funcionamiento de un sistema estatal edificado sobre esa finalidad” ().
[67] Señala estas dos direcciones principales en el debate actual sobre la delimitación del bien jurídico-penal, .
[68] En la doctrina alemana , se muestra especialmente crítico a este respecto: “con la conclusión de que ciertos intereses son en principio merecedores de protección no se ha dicho todavía nada acerca de qué manera y con qué medios pueden protegerse tales intereses. Esta carencia es substancial, pues con la protección penal de bienes jurídicos no solo se afectan los intereses de la potencial víctima, sino también los intereses de aquellas personas que a través de una norma prohibitiva ven limitada su libertad de actuación”; alertando finalmente del peligro de una expansión del Derecho penal a que puede llevar la aplicación unilateral de la Teoría del bien jurídico: “si el mantenimiento de bienes jurídicos es el fin, las puestas en peligro han de ser evitadas. Autor sería, pues, todo aquel que puede poner en peligro el bien jurídico. Con ello, […] se pone en funcionamiento una lógica expansiva que no puede contenerse con los recursos de fundamentación propios del pensamiento del bien jurídico”.
[69] Remarcando esta insuficiencia, véase : “en la afirmación de que sólo los bienes jurídicos fundamentales deben ser objeto de la atención penal […] se enuncia […] un principio general de validez indiscutible en el momento presente, pero que deja sin resolver la cuestión principal: fijar en concreto los criterios y directrices conforme a los que proceder a la selección de los bienes y valores fundamentales para la sociedad”.
[70] El Título VII del primer Código penal español, publicado en 1822, dedicaba su título VII a los “delitos contra las buenas costumbres”, castigando en el mismo conductas como el proferir palabras, o realizar actos, obscenos en sitios públicos, el sacar a la luz o poner a disposición del público algún libro o impreso “que contenga obscenidades u ofenda a las buenas costumbres”, la bigamia, la celebración de matrimonios clandestinos, o los “escándalos” en el seno del matrimonio (arts. 527-568).
[71] Se especifica el año de entrada en vigor de la norma. Siendo la vacatio legis establecida en la Disposición Final 6ª de la LO 14/2022, de 22 de diciembre, de 20 días, la entrada en vigor se produjo en enero de 2023.
[75] Aclárese que se emplean términos propios de la Moral en el marco de una crítica irónica al proceder legislativo.
[76] La única excepción la constituye el grupo parlamentario de Unidas Podemos, que votó en contra de la propuesta con base a la siguiente argumentación, expuesta por el Sr. Moya Matas: “expresa (el delito de fuga) un desvalor puramente ético y desconectado de la misión esencial del Derecho penal que, bien es sabido, no es otra que la protección de los bienes jurídicos considerados más importantes. […] se está caminando peligrosamente a la ya superada identificación entre delito y pecado”.
[77] Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno y Diputación Permanente, 22 de noviembre de 2018.
[78] Apunta críticamente a ello : “se plantea la tipificación del abandono del lugar del accidente simplemente como un reproche moral, es decir, una falta de respeto a la dignidad de las personas involucradas en el accidente por parte del que se aleja del mismo, al margen de que con su obligada detención pudiera atender o no a las víctimas. Esta situación, poco afortunada, acerca cada vez más el delito al pecado, con criterios de distinción entre el bien y el mal en atención a criterios morales o éticos. Esta parece ser la decisión político criminal utilizada por el legislador español en esta reforma penal…”.
[82] El artículo 17, que proclama en su apartado primero el derecho a la libertad (“Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley”), dispone en el apartado tercero: “Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca”.
[84] Establece el precepto que “… todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia”.
[85] Reza el art. 24.1 CE: “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”.
[86] Las SSTC 36/1983, FJ 2º; 127/1992, FJ 2º, atribuyen tales derechos a “el sujeto sobre el que recae o puede recaer una imputación”. Por su parte, la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio, en su art. 7, relativo al “Derecho a guardar silencio y derecho a no declarar contra sí mismo”, dispone, en el apartado primero que “los Estados miembros garantizarán que los sospechosos y acusados tengan derecho a guardar silencio en relación con la infracción penal de que sean sospechosos o se les acuse”, no exigiendo, así, de una acusación formal para el reconocimiento del derecho. En el mismo sentido, su apartado 2, relativo al derecho a la no auto-incriminación: “Los Estados miembros garantizarán que los sospechosos y acusados tengan derecho a no declarar contra sí mismos”.
[91] Señala en abstracto esta idea, pp. 1 y 2, con cita de las SSTC 161/1997, de 2 de octubre, FJ 5º; y 68/2006 de 13 de marzo, FJ 2º. En el mismo sentido, , especificando que en la actividad probatoria la acusación “no podrá contar con la colaboración del acusado, que tiene el derecho a no declarar contra sí mismo y no declararse culpable”.
[92] En este sentido, la conducta de ocultar intencionadamente un cadáver ha sido calificada propiamente de “modus operandi del criminal”, véase: de un comportamiento habitual en el ámbito delictivo, explicado por los objetivos con él perseguidos, que se relacionan con “obstaculizar la investigación policial y las posibles consecuencias legales relacionadas con el crimen” y, con relación con ello, “eliminar la posibilidad de establecer relación criminal-víctima, ya sea por medio de evidencias forenses o de cualquier otra evidencia que, mediante el descubrimiento de la víctima, puedan unir a ésta con su victimario”. Así, .
[93] Dispone el art. 109.1 CP: “La ejecución de un hecho descrito por la ley como delito obliga a reparar, en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios por él causados”.
[94] En el art. 110 CP se dispone que la responsabilidad civil derivada del delito comprende: “1.º La restitución, 2.º La reparación del daño, y 3.º La indemnización de perjuicios materiales y morales”.
[95] Así, se erigen en circunstancias atenuantes: “4.ª La de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades; y 5.ª La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral”. Para el cálculo de penas en casos de concurrencia de circunstancias atenuantes genéricas, como lo son las anteriores, véase el art. 66 CP.
[96] Dispone el art. 376 CP: “En los casos previstos en los artículos 361 a 372, los jueces o tribunales, razonándolo en la sentencia, podrán imponer la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la ley para el delito de que se trate, siempre que el sujeto haya abandonado voluntariamente sus actividades delictivas y haya colaborado activamente con las autoridades o sus agentes bien para impedir la producción del delito, bien para obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado. Igualmente, en los casos previstos en los artículos 368 a 372, los jueces o tribunales podrán imponer la pena inferior en uno o dos grados al reo que, siendo drogodependiente en el momento de comisión de los hechos, acredite suficientemente que ha finalizado con éxito un tratamiento de deshabituación, siempre que la cantidad de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas no fuese de notoria importancia o de extrema gravedad”.
[97] Con relación a los delitos de participación en organizaciones y grupos criminales, dispone el art. 570quáter. 4 CP: Los jueces o tribunales, razonándolo en la sentencia, podrán imponer al responsable de cualquiera de los delitos previstos en este Capítulo la pena inferior en uno o dos grados, siempre que el sujeto haya abandonado de forma voluntaria sus actividades delictivas y haya colaborado activamente con las autoridades o sus agentes, bien para obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o grupos a que haya pertenecido, bien para evitar la perpetración de un delito que se tratara de cometer en el seno o a través de dichas organizaciones o grupos
[98] Reza el actual art. 16.2 CP: “Quedará exento de responsabilidad penal por el delito intentado quien evite voluntariamente la consumación del delito, bien desistiendo de la ejecución ya iniciada, bien impidiendo la producción del resultado, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por los actos ejecutados, si éstos fueren ya constitutivos de otro delito”.
[99] Así lo reconoce el propio legislador en el preámbulo de la LO 14/2022, con ocultación del cadáver, cuando, al hilo de la argumentación sobre la necesidad del nuevo tipo penal (apartado IV), alude a “algunos casos de clara notoriedad en los que los responsables de un homicidio o un asesinato se han negado a revelar el paradero del cadáver de su víctima”, concluyendo que “resulta necesario que, en estos y otros casos parecidos, el hecho de ocultar el cadáver se castigue penalmente”.
[100] En este sentido, y de manera genérica, , califica “la premura del tiempo” y “la presión para intervenir” como factores propiciatorios de “una legislación ineficaz que no alcanza los objetivos que dice pretender”.
[101] Nos topamos con una viva manifestación de esta realidad en el diario de sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno y Diputación Permanente del 22 de noviembre de 2018, con ocasión del debate parlamentario sobre el texto del entonces proyectado delito de fuga del lugar de accidente, en las declaraciones de la representante de Esquerra Republicana (Sra. Telechea i Lozano): “Esta proposición de Ley se ha tramitado con poco rigor técnico y jurídico, siendo muy probable que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional alguna de las reformas introducidas […] votaremos a favor […] por responsabilidad con las víctimas por accidentes de vehículos a motor y con los ciclistas que se juegan la vida cada día cuando salen a la carretera”.
[102] Pone en evidencia la ausencia de referencia a las cenizas, a partes del cadáver o a fetos, MANZANARES SAMANIEGO, J.L.: “El supuesto delito de “ocultación” de un cadáver”, en Diario La Ley, n.º 10215, 2023, p. 7. Se compara el tipo penal español con el homólogo alemán del 168 StGB, que sí los incluye: «Quien, sin autorización, sustrae de la custodia del legitimado para tenerla el cuerpo de una persona fallecida, un feto muerto, partes de los mismos o las cenizas de una persona fallecida o los ultrajase, será castigado…».
[104] En este último caso, la conducta castigada no es solo la de no dar razón de dicho paradero, sino también la de privar de libertad a una persona. De esta manera, el tipo penal se configura como una suerte de tipo cualificado de detenciones ilegales y de secuestro, si bien elevado a tipo penal autónomo, en el que el aumento del marco penal respecto de los tipos básicos de los arts. 163 y 164 CP tiene su razón de ser en esa reprochable conducta postdelictiva de no revelar dónde se encuentra la persona a la que se ha privado de libertad. En el caso de las detenciones ilegales, el marco penal muta del genérico de 4-6 años, ex art. 163.1 CP, al de 10-15 años, ex art. 166.1 CP; en el del secuestro, de 6-10 años, ex art. 164.1 CP, a 15-20 años, de acuerdo con el art. 166.1 CP.
[105] Dispone el apartado primero: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.
[106] Así, : “La teoría de lo penalmente protegible en un Estado democrático es una teoría política que forma parte de la teoría de la proporcionalidad, que es una teoría acerca de la justificación de las normas sancionadoras en un sistema que parta del valor igual de la autonomía personal”.
[107] En este sentido, , cuando, abordando la Teoría de la proporcionalidad, dispone que las normas restrictivas de la libertad “sólo podrán encontrar justificación en su funcionalidad para generar más libertad de la que sacrifican”, concluyendo que esta Teoría “responde, si se quiere, a un principio utilitarista en materia de libertad que condiciona la intervención estatal a resultados de mejora de los márgenes sociales de libertad. Mejora real, tras el cotejo del antes y el después de la intervención, y mejora hipotética, tras la comparación entre el resultado de la intervención real y el de otras intervenciones posibles en busca del mismo fin”.
[108] Señala , a este respecto, la necesidad de efectuar una “comparación con otras normas posibles de similares objetivos”.
[109] Así, : “No basta que un bien posea suficiente importancia social para que deba protegerse penalmente. Es preciso que no sean suficientes para su tutela otros medios de defensa menos lesivos: si basta la intervención administrativa, o la civil, no habrá que elevar el bien al rango de bien jurídico-penal”. Esta idea se correspondería con la calificación del Derecho penal de “ultima ratio”.
[110] , que se refiere, a este respecto, a la norma que aprueba la tercera “criba” del “test de proporcionalidad” como “norma estricta o internamente proporcionada”.
[112] Haciendo un recordatorio al respecto, nuestra Constitución dispone, en su art. 162.1.a, que están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad “el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas”. En lo que respecta a la cuestión de inconstitucionalidad, la misma ha de ser planteada, ex art. 163 CE, por “un órgano judicial”, cuando “considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución”.
[113] Se trata de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal para la protección de la libertad de expresión (122/000006), registrada en el Congreso de los Diputados el 29 de septiembre de 2023, y cuyo objeto principal es “derogar y modificar aquellos artículos del Código Penal que chocan frontalmente con la libertad de expresión o que tienen un difícil encaje en un sistema democrático” (apartado V de la Exposición de Motivos).
[114] En un trabajo de gran interés, en el que se analizan las principales sentencias del TC que se han pronunciado sobre la constitucionalidad de normas penales, , señala: “…el Constitucional ha sido un tribunal más bien estricto en el dibujo del marco constitucional penal y más bien deferente en el juicio final de inclusión en el mismo de las normas impugnadas. […] en los concretos debates acerca del ajuste al mismo de normas de dudosa constitucionalidad […] la tendencia ha sido más la de la inserción que la de la exclusión: más la de la validación constitucional de la norma que la de su anulación”. Apunta el autor que contribuye a esta realidad la circunstancia de que el principio de proporcionalidad no goce de una plasmación específica en el texto de la CE, y que sea, por tanto, una máxima implícita en la Ley Fundamental, además del que la propia valoración de la proporcionalidad de una norma implica realizar complejos juicios empíricos y de valor. Ambos factores coadyuvan a que la “tentación” primera sea la de afirmar la proporcionalidad de la norma, y a que se la misma se excluya solo en casos muy llamativos; casos –refiere el autor –en que la conducta castigada coincida con el ejercicio de un derecho fundamental, que se prevean penas inhumanas, o que pongan en evidencia el ejercicio de una clara arbitrariedad, con la consiguiente inseguridad jurídica.