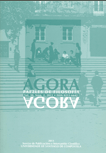1. ¿POR QUÉ VALE LA PENA ABORDAR EL PROBLEMA DEL LLAMADO ESTADO PASADO DEL COSMOS?
El primero en esbozar la hipótesis del Estado Pasado fue David Albert, al expresarla de la siguiente manera: “los procedimientos inferenciales normales, que la cosmología nos presenta, indican que el mundo surgió por primera vez en cualquier tipo de macrocondición particular de un Big Bang altamente condensado y de baja entropía” . Esto lo sustenta, entre otras maneras, porque “la literatura en física está positivamente infestada con sugerencias acerca de que el ‘origen’ de la planitud de la entropía inicial del Universo es lo que ‘impulsa’ o ‘potencia’ o ‘explica’ el constante aumento [futuro] de entropía en el mundo” . La seguridad que Albert muestra respecto a la hipótesis del Estado Pasado es comparable “al tipo de cosas que normalmente justifican nuestras creencias en las leyes” . Es decir, Albert cree en esta hipótesis no solamente porque está relacionada con observaciones empíricas particulares, sino también
por su éxito conspicuo al hacer predicciones sobre cómo es probable que surjan futuras observaciones particulares, y (más profundamente, tal vez) porque logra hacer que varias de nuestras otras convicciones más fundamentales (sobre la verdad de la segunda ley de la termodinámica [el que, la cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse con el tiempo], sobre la exactitud de las ecuaciones dinámicas del movimiento y sobre la confiabilidad de las técnicas de predicción y retrodicción, etc.) sean compatibles entre sí. Resulta así que [la Hipótesis del Estado Pasado] es precisamente lo que necesitamos para evitar una catástrofe escéptica.
Esta catástrofe escéptica está relacionada con el hecho de que, de no aceptar la hipótesis del Estado Pasado, tendríamos que poner en duda, por ejemplo, la macrocondición representada por la radiación cósmica de fondo como una muestra de la estructura del Universo temprano. Es muy claro para Albert y para los cosmólogos, entre ellos a los que se hará referencia en esta tesis, que esa macrocondición relacionada con observaciones empíricas (300 mil años después del Big Bang) tiene una explicación sustentada en la segunda ley de la termodinámica y, por consiguiente, en la hipótesis del Estado Pasado acerca de una muy baja entropía al inicio del cosmos. Ser escépticos en este aspecto sería catastrófico porque, entre otras cosas, sería poner en duda la segunda ley, de la que ningún científico ha desconfiado hasta ahora.
Un ejemplo muy relevante de por qué poner en duda la hipótesis del Estado Pasado sería una catástrofe escéptica lo señala Sean Carroll: “si nuestro Universo hubiera iniciado como un sistema de alta entropía, ahora estaríamos en un equilibrio de máxima entropía en donde nada de lo que sucedió [formación de galaxias y del sistema solar] hubiera ocurrido” . Por otro lado, “la [baja] entropía hace, literalmente, que la vida sea posible” (Carroll 2010, 74). Una señal de por qué el equilibrio térmico no favorece la vida proviene del hecho de que, si la Tierra simplemente estuviera recibiendo energía del Sol, “en relativo poco tiempo los dos objetos entrarían en equilibrio, llegando a la misma temperatura, resultando en un mundo realmente infeliz [demasiado caliente]” . En realidad, “la Tierra no sólo se calienta, sino que también puede absorber la energía [de baja entropía] del Sol, procesarla e irradiarla al espacio” .
Este proceso explica por qué la biósfera de la Tierra no es un lugar estático. Es decir,
recibimos energía del Sol, pero no sólo nos calienta hasta alcanzar el equilibrio. Es radiación de muy baja entropía, por lo que podemos utilizarla y luego liberarla como radiación de alta entropía. Todo esto es posible solamente porque el Universo en su conjunto, y el Sistema Solar en particular, tienen una entropía relativamente baja en la actualidad (y una entropía aún más baja en el pasado). Si el Universo estuviera cerca del equilibrio térmico, nunca sucedería nada.
He aquí la peor consecuencia de la catástrofe escéptica: en caso de no cumplirse la hipótesis del Estado Pasado, no estaríamos aquí para contarlo. Cabe señalar que, antes de Albert lo expresara enfáticamente, hubo también indicios para sugerir un estado de baja entropía en el origen del cosmos. Es decir, el que se pensara que en el pasado distante la entropía era muy baja “es una hipótesis cosmológica necesaria de acuerdo con Boltzmann, así como muchos de los grandes científicos del siglo XX, v. g., Einstein, Richard Feynman y Edwin Schrödinger” . Este último nos invita “a no olvidar ni por un instante que lo único a tener en cuenta es que la entropía nunca decrece con el flujo del tiempo” . En el caso de Boltzmann, él propuso que la “baja entropía del Universo era producto de una fluctuación aleatoria proveniente de un estado de máxima entropía” . Como ya veremos, otros académicos como Carroll y Guth, reconocen que, aunque esa fluctuación tiene una bajísima probabilidad de ocurrir, no es imposible.
El problema es que la mecánica estadística por sí misma, la aludida por Boltzmann, pero sin la condición del Estado Pasado, al estilo Albert, no puede explicar la flecha termodinámica del tiempo. Esto es porque las leyes de la mecánica son reversibles en el tiempo; es decir, no distinguen pasado de futuro. Lo relevante hasta aquí es que Albert, entre otros, consideran que una hipótesis del Estado Pasado “se justifica por su habilidad para explicar características específicas de nuestro mundo actual” . Su característica principal, como ya mencionamos, es que el Universo estaba en un nivel muy bajo de entropía algunos cientos de miles de años después del Big Bang, lo cual debía provenir de un nivel todavía más bajo de entropía.
2. LA METODOLOGÍA DE CRISTIN CHALL
La metodología de evaluación de teorías científicas que elaboró Cristin Chall argumenta que la mejor manera de conceptualizar teorías usadas para evaluar modelos científicos y que pretenden, o que intentan, ser empíricas, puede lograrse
haciendo un híbrido entre los Programas de Investigación Científicos (PICs), introducidos por Imré Lakatos, junto con la capacidad de solución de problemas en la racionalidad científica, tomada de la metodología de tradiciones de investigación de Larry Laudan.
Sobre este tema, en su artículo La falsación y la metodología de los programas científicos de investigación , Lakatos crea un compromiso entre el falsacionismo de Popper y los paradigmas de Kuhn al proponer una nueva unidad de progreso científico: el PIC, o Programa de Investigación Científico. Un programa de investigación se centra en torno a un núcleo duro de leyes, tesis y suposiciones científicas. El núcleo duro de cada programa se vuelve inmune a la refutación mediante una heurística negativa, la cual es un conjunto de reglas metodológicas que describen las vías de investigación que los científicos que trabajan en el programa deben evitar. De acuerdo con Chall, “dentro de un marco de referencia lakatosiano, los físicos tienen la garantía de seguir vías de investigación prometedoras y sus propios intereses pragmáticos, sin ser víctimas de acusaciones de irracionalidad científica” .
Por su parte, en su libro El progreso y sus problemas , Laudan, al igual que Kuhn y Lakatos, abandona la idea de que la ciencia progresa de forma acumulativa. Sin embargo, Laudan se aparta de ellos dos cuando afirma que el propósito de la teoría científica es resolver problemas. Desde esta perspectiva, Laudan introduce una nueva unidad de progreso científico: la tradición investigadora. A diferencia de los programas de investigación lakatosianos, los elementos centrales de una tradición de investigación (su ontología y metodología compartidas) son maleables con el tiempo. Aunado a esto, en su marco de resolución de problemas afirma que su estrategia es “difuminar, y quizás borrar, la distinción clásica entre el progreso científico y la racionalidad científica” .
Adicionalmente, la descripción metodológica del progreso presentada por Laudan se suma a la de sus predecesores, como Kuhn y Lakatos, pero también se aparta de ella e impone estas seis críticas principales contra Lakatos:
C1.- Tiene una concepción del progreso exclusivamente empírica. C2.- Requiere que las teorías sucesivas en un programa de investigación agreguen nuevos supuestos u ofrezcan una reinterpretación semántica de los términos existentes, de modo que, para dos teorías cualesquiera en un programa de investigación, una debe implicar a la otra. C3.- Para medir el progreso, es necesaria una comparación del contenido empírico de todas las teorías en un programa de investigación. C4.- No puede proporcionar recomendaciones sobre la acción cognitiva a partir de su evaluación de los programas de investigación. C5.- La acumulación de anomalías no afecta la evaluación de un programa de investigación. C6.- Los programas de investigación son rígidos en su estructura básica y no admiten cambios fundamentales.
Aunado a lo anterior, lo que Chall subraya en su metodología propuesta es que, para Laudan, las teorías nuevas son añadidas a las tradiciones de investigación con el fin de resolver algún problema que dicha tradición enfrenta. De acuerdo con Laudan, “una teoría resuelve un problema al momento de predecir resultados teóricos que corresponden aproximadamente con nuestros resultados de laboratorio” . Es decir, se resuelven estos problemas de carácter empírico si es que hay corroboración empírica. En caso de no existir ésta, después Laudan mismo incluirá problemas conceptuales, que son básicamente lógicos, así como inconsistencias inter o intra teóricas. Existen, por otra parte, de acuerdo con él, dos ejes para evaluar las tradiciones científicas: adecuación y progreso.
Una tradición de investigación es más adecuada que otra si sus teorías han resuelto más problemas que sus competidores. La progresividad factoriza un componente temporal, lo que nos obliga a comparar la eficacia de resolución de problemas a lo largo del tiempo.
En su marco de referencia híbrido (tomado de Lakatos y Laudan), Chall señala que los filósofos “tienen una posición privilegiada para evaluar los programas de investigación: la de un observador externo que no comparte los compromisos y objetivos de los profesionales científicos” . En lo tocante a las teorías cosmológicas incluidas en este ensayo, la metodología de Chall puede ser útil para “evaluar racionalmente los casos de cambio y progreso en el que carecemos de evidencia [empírica] para la confirmación experimental de hipótesis novedosas” . Planteado de otra manera, un programa es progresivo si “su crecimiento teórico anticipa su crecimiento empírico, es decir, mientras siga prediciendo hechos novedosos con cierto éxito [o sea, con corroboración empírica]” . Un programa es degenerativo si el progreso empírico supera su crecimiento teórico, lo que conduce a adaptaciones post hoc en lugar de predicciones.
Por otra parte, en su análisis de teorías científicas, Chall sugiere utilizar los conceptos de modelos y grupos de modelos, en cuanto a que
son los modelos individuales los que se falsifican si no pueden coincidir con los datos, mientras que el núcleo duro sobrevive. Los modelos individuales tienen el potencial de aumentar el contenido empírico del programa porque hacen predicciones novedosas que están sujetas a prueba.
Me parece que una manera de plantear lo antedicho es, por ejemplo, si tomamos al núcleo duro como las leyes de la relatividad general y de la mecánica cuántica, la teoría cuántica de campos, al igual que la creencia (que no el evento mismo) en la ocurrencia del Big Bang (BB), así como afirmaciones sobre que el universo se expande y sobre la existencia de radiación cósmica de fondo altamente homogénea e isotrópica. Entonces los modelos serían el standard del Big Bang, el de inflación, el de cuerdas, el CCC de Penrose, etcétera; los cuales justamente buscan hacer predicciones novedosas sujetas a prueba. Incluso los modelos pueden llegar a ser falseados si no pueden coincidir con los datos. Por otra parte, Chall señala que existe cierta permeabilidad entre los grupos de modelos, lo cual es “una consecuencia necesaria del hecho de que los físicos no trabajan exclusivamente dentro de los límites de un solo grupo de modelos” . Esta permeabilidad la podemos constatar en científicos como Leonard Susskind, quien sustenta la existencia del multiverso, como un corolario de la teoría de cuerdas.
Retomando la propuesta de Laudan, en cuanto a que las teorías científicas son ideadas para resolver problemas, las tradiciones de investigación se evalúan a través de un análisis de cuántos problemas existentes son resueltos por sus teorías y cuán apremiantes han sido esos problemas. Los problemas se presentan en dos formas:
Los problemas empíricos representan algo del mundo natural que los científicos consideran necesario explicar, y se resuelven cuando una teoría proporciona una explicación satisfactoria [comprobable] dentro de los límites de la tradición. Los problemas conceptuales son inconsistencias, ya sea internas a la tradición, o entre una teoría de la tradición y una teoría externa que los científicos no están dispuestos a rechazar. Estos problemas se resuelven cuando se resuelve la inconsistencia.
Chall indica que se da seguimiento a las tradiciones que han ofrecido más soluciones recientes y significativas a los problemas que enfrentan, con respecto a sus competidores, lo que indica fecundidad. Para evaluar la fecundidad de las teorías en cuestión se requiere un análisis cuidadoso de sus supuestos éxitos, tanto empíricos como conceptuales, así como de sus deficiencias. No bastará con dar por sentado lo que afirman sus defensores, sino que habrá que ver el estado de la argumentación al interior de la comunidad científica.
Por otra parte, cabe resaltar que este marco de referencia híbrido de Chall no es exclusivamente empírico, sino que más bien “añade el beneficio de permitir una evaluación más justa de la propuesta de soluciones que todavía no pueden ser puestas a prueba” . Esto debido a que, incluso en ciencias como la física, “donde la evidencia obtenida mediante la experimentación controlada es de vital importancia, podemos argumentar que se puede lograr progreso incluso en su ausencia” . Para Chall, esta situación no es tan extraña, ya que, una explicación del progreso científico “que no se basa directamente en la experimentación, en contextos no empíricos, se encuentra con frecuencia en la física fundamental” .
Más aún, este enfoque puede ser aplicable a programas de investigación como los analizados en este ensayo, ya que tiene en cuenta “el progreso conceptual, lo que permite al filósofo de la ciencia ofrecer consejos prácticos sobre qué programas son dignos de seguir siendo trabajados en los casos en que no es posible realizar comprobaciones experimentales” . A este respecto, al referirse a la teoría de cuerdas, “más de cuarenta años es demasiado tiempo para seguir una teoría sin ninguna corroboración experimental, especialmente cuando no hay razón para esperar que la situación cambie en el futuro cercano” .
En este enfoque híbrido ¿cuándo es que una tradición de investigación tiene mayores posibilidades de progreso? Según Chall, cuando dicha tradición tiene “un mayor ritmo de progreso, lo cual podría ser indicio de su fecundidad o de que tiene un enfoque ‘más fresco’ que la tradición anterior” . De este modo, una vez que conocemos “la progresividad de una serie de tradiciones de investigación, podemos determinar cuál debemos aceptar y a cuál vale la pena darle seguimiento” . Para este efecto, las heurísticas nos indican cómo es que las teorías sucesivas “pueden y no pueden ser cambiadas de sus predecesoras, manteniendo las partes cruciales de la ontología y la metodología de un programa” . Cabe destacar que, si un problema, por ejemplo, el del ‘horizonte de luz’, existe a lo largo de múltiples programas rivales, “una solución en particular no necesariamente será vista como aceptable para aquellos que trabajan fuera del programa que la generó” .
Vamos ahora a tratar de resumir la metodología híbrida de Chall, en primer lugar, refiriéndonos a las seis críticas (mencionadas al principio de esta sección) que Laudan esboza contra Lakatos y cómo es que Chall las aborda:
Mi enfoque híbrido resuelve inmediatamente C1, C3, C4 y C5, ya que éstos se relacionan con el esquema de evaluación de Lakatos, que más o menos he reemplazado con el de Laudan. Del resto de críticas, C6 es más una virtud que un vicio, al menos en ciertos casos (dentro de la física de partículas, por ejemplo). Solo queda por abordar directamente C2 (que las teorías sucesoras deben implicar a sus predecesoras).
A excepción de la teoría de cuerdas, varias teorías cosmológicas son sucesoras del modelo estándar de partículas [por cierto, Chall lo considera “el programa de investigación dominante en la física de partículas” ], en el que todo el universo está hecho de unos pocos bloques básicos que son las partículas fundamentales que están gobernadas por cuatro fuerzas fundamentales (nuclear fuerte, nuclear débil, electromagnetismo y gravedad). Desde luego, este modelo no está exento de problemas, entre los que se incluyen “el de la jerarquía y la falta de explicación de la materia y energía oscuras, las masas de los neutrinos o la asimetría materia-antimateria” .
Continuando con nuestro resumen, los puntos más relevantes de la metodología para evaluación de teorías de Chall son los siguientes:
-
Para medir el progreso científico, no es necesaria una comparación del contenido empírico de todas las teorías en un programa de investigación.
-
Las teorías nuevas son añadidas a las tradiciones de investigación con el fin de resolver algún problema que dicha tradición enfrenta.
-
Esta metodología puede usarse para teorías en las que carecemos de perspectivas para la confirmación experimental de hipótesis novedosas.
-
Un programa es progresivo si su crecimiento teórico anticipa su crecimiento empírico, es decir, mientras siga prediciendo hechos novedosos con cierto éxito.
-
Es de esperar cierta permeabilidad entre las teorías, como una consecuencia del hecho de que los físicos no trabajan exclusivamente dentro de los límites de una sola teoría.
-
Los problemas empíricos representan algo del mundo natural que los científicos consideran necesario explicar, y se resuelven cuando una teoría proporciona una explicación satisfactoria dentro de los límites de la tradición. Los problemas conceptuales son inconsistencias, ya sea internas a la tradición, o entre una teoría de la tradición y una teoría externa que los científicos no están dispuestos a rechazar.
-
Los elementos centrales de una tradición de investigación son maleables a lo largo del tiempo.
-
Una tradición de investigación científica tiene mayores posibilidades de progreso si cuenta con más indicios de su fecundidad o de que tiene un enfoque ‘más fresco’ que la tradición anterior.
-
Las teorías predecesoras pueden no ser cambiadas a sucesoras, siempre y cuando se mantengan las partes cruciales de la ontología y la metodología del programa.
De acuerdo con Chall, su metodología proporciona “un mayor grado de orientación para la toma de decisiones científicas, que sólo confiar en reconstrucciones racionales de casos históricos” . Sin embargo, él mismo reconoce que todavía habrá disputas entre los físicos sobre “lo que cuenta como un problema o una solución, por lo que queda espacio para desacuerdos” . De igual manera, Chall recalca que, aunque la evidencia empírica debe permanecer como el factor más importante al determinar cuál teoría es la más adecuada para ser aceptada, en situaciones en que carecemos de tal evidencia, analizar la “capacidad de solución de problemas del programa científico en cuestión es la mejor manera de entender muchos casos problemáticos de progreso científico” .
3. LA METODOLOGÍA DE CHALL APLICADA A TEORÍAS QUE LIDIAN CON EL LLAMADO ESTADO PASADO COSMOLÓGICO
Como ya mencionamos, las teorías que aquí buscamos evaluar parten de las características asumidas para el llamado Estado Pasado del Universo en concordancia con las observaciones actuales de homogeneidad y uniformidad de la materia. Es decir, tras los primeros instantes del Universo, aunque caracterizados por una muy alta temperatura, su expansión y enfriamiento dejaron una huella cósmica con un bajo nivel de variabilidad; o sea, una uniformidad a gran escala, o de baja entropía. Para este aspecto del llamado Estado Pasado, cada teoría expone explicaciones que aquí presentamos.
a) La teoría inflacionaria
La primera teoría que evaluaremos es la propuesta por Alan Guth, quien argumenta que esa uniformidad a gran escala, de baja entropía, es una “consecuencia natural de la evolución del Universo” y puede explicarse a través de la inflación. Así que,
cualquier intento por comprender esta uniformidad a gran escala en la teoría estándar del Big Bang, sin la inflación, se ve frustrado por el problema del horizonte; es decir, la teoría implica que el Universo primitivo evolucionó tan rápidamente que no hubo tiempo para que la información, la materia o la energía pudieran intercambiarse entre una región y otra.
De acuerdo con Guth, el inflatón (campo escalar responsable de la inflación) resuelve el problema del horizonte, lo cual deriva en la uniformidad de la radiación cósmica de fondo:
De acuerdo con la teoría del Big Bang, la separación entre los puntos más distantes [desde nuestro horizonte de luz] creció de cero a 90 millones de años luz durante un intervalo de tiempo de sólo 300 000 años. La tasa de separación, por lo tanto, fue mucho mayor que la velocidad de la luz.
Por otra parte:
Esto implica que fotones reliquia provenientes de dos direcciones opuestas del cielo […] se originaron en regiones que no estaban en contacto causal en el momento de la recombinación y, de manera más general, nunca estuvieron en contacto causal en el pasado.
Adicionalmente, respecto a la supuesta baja entropía requerida para un Universo de gran uniformidad, si la inflación es correcta, entonces el universo observado surgió de una región
mucho más pequeña de lo que se había pensado previamente, por lo que hubo mucho tiempo para que se estableciera la uniformidad cósmica antes de que comenzara la inflación. Luego, la inflación magnificó esta región submicroscópica […] como para abarcar fácilmente el universo observado.
Si bien había uniformidad cósmica antes de la inflación, entonces la inflación no la generó, solamente la expandió. Este debate en torno a la supuesta uniformidad del llamado Estado Pasado no está del todo cerrado, pues “el ‘suave’ [u homogéneo] Universo temprano es algo que requiere una explicación” . Sin embargo, la teoría de la inflación asume esa ‘región submicroscópica’ como parte de una probabilidad bajísima, pero no imposible. Existe aquella otra explicación en la que se acepta la baja entropía del Universo temprano, pero se habla de un “Universo padre de alta entropía [en un estado muy avanzado de su evolución, cuando ya se han evaporado sus agujeros negros] del cual se deriva el Universo bebé de baja entropía [en el que vivimos]. Sin embargo ¿deberíamos tener buenas razones para creer que esta conjetura de Carroll es correcta?” .
La crítica de Roger Penrose a la teoría inflacionaria gira en torno a
¿qué tan precisa tendría que ser la ‘puntería del Creador’, con el fin de proveer un Universo compatible con la segunda ley de la termodinámica, a partir de las probabilidades disponibles en el espacio de fase? Dicha precisión tendría que ser de una parte [1 / ] en 10 elevado a la 10123.
El problema básico tiene que ver con la cuestión de qué hay que esperar de un estado inicial ‘elegido al azar’. No se puede esperar que tal estado se suavice de la manera prevista, simplemente como resultado de procesos dinámicos que se basan en ecuaciones de campo simétricas en el tiempo, como lo son las del ‘campo inflatón’ que subyace a la dinámica de la inflación.
(Penrose 2014, 876)
El punto aquí es que la inflación “produciría un Universo suave [de baja entropía], incluso si la materia fuera extremadamente grumosa antes de que empezara la inflación” . Además de aceptar el llamado Estado Pasado de baja entropía, la inflación propone una respuesta para el origen de las inuniformidades necesarias para la evolución de la estructura cósmica. Cabe subrayar que no todos están de acuerdo con que la inflación resuelve el problema del Estado Pasado y, así, Carroll se pregunta “¿explica realmente la inflación por qué nuestras condiciones iniciales aparentemente antinaturales son en realidad bastante probables? Quiero argumentar que la inflación por sí sola no responde estas preguntas en absoluto” . Aun así, de acuerdo con Guth, si la inflación es correcta “el intrincado patrón de galaxias y cúmulos de galaxias puede ser el producto de procesos cuánticos en el universo primitivo” . Es decir, esto explicaría el origen de las estructuras galácticas en nuestro Universo, así como el propio Estado Pasado. También explicaría la no detección de monopolos magnéticos (partícula elemental hipotética de un solo polo magnético), además de la planitud del Universo a gran escala.
Con los anteriores elementos, estamos listos para aplicar la metodología de Chall para evaluar la teoría inflacionaria. En primer lugar, tenemos una falta de comprobación empírica en cuanto a la existencia del inflatón,y también para esa región submicroscópica de baja entropía, que son parte de la inflación. Ciertamente, ello no incidiría en la medición del progreso científico que esta teoría supuestamente aporta, pues recordemos que la metodología de Chall puede usarse para teorías en las que carecemos de perspectivas para la confirmación experimental. Hay además una permeabilidad entre la teoría inflacionaria y la teoría del multiverso (también apoyada por Guth) y la teoría de cuerdas apoyada por Leonard Susskind, entre otros. El multiverso se explica de la siguiente manera:
Si el universo contiene al menos un dominio inflacionario de un tamaño suficientemente grande, comienza a producir incesantemente nuevos dominios inflacionarios. La inflación en cada punto particular puede terminar rápidamente, pero muchos otros lugares seguirán expandiéndose. El volumen total de todos estos dominios crecerá sin fin. En esencia, un universo inflacionario genera otras burbujas inflacionarias, que a su vez producen otras burbujas inflacionarias.
La inflación tiene también indicios de fecundidad, en cuanto a que, luego de ser desarrollada por Guth en 1979, hasta la fecha no ha dejado de tener diversas variantes. Por ejemplo, la de Andréi Linde, apenas citado, y quien propone que nuestro universo es solo una pequeña parte causal de una única burbuja. Está también la variante de Andreas Albrecht y Paul Steindhardt quienes, al modelo de Guth aportaron la idea de que
en vez de hacer un túnel desde un estado de falso vacío, la inflación ocurrió por un campo escalar rotando hacia abajo de una montaña de energía potencial. Cuando el campo rota muy lentamente comparado con la expansión del Universo, ocurre la inflación.
Pero lo más relevante en esta evaluación en torno a la inflación es su capacidad de solución de problemas, entre otros: el susodicho Estado Pasado relacionado con la supuesta baja entropía en los orígenes del cosmos, el problema del horizonte gracias al inflatón, la no detección de monopolos magnéticos y el origen de las inuniformidades necesarias para la evolución de la estructura cósmica. Empero, también habrá que mencionar que la inflación no necesariamente es vista como aceptable para científicos que trabajan fuera de dicha tradición. Tal es el caso de Roger Penrose, y su teoría del Ciclo Cosmológico Conforme (CCC), quien, bajo esta perspectiva, ve a la versión inflacionaria de baja entropía del Estado Pasado como inconsistente. Por lo tanto, entre la inflación y el CCC hay problemas conceptuales que algunos científicos (Penrose, Paul Steinhardt, Ana Iljas, et al.) no están dispuestos a aceptar.
De acuerdo con estos científicos, el modelo presenta ciertos problemas; por ejemplo:
se requieren condiciones altamente improbables para que se inicie la inflación. Peor aún, la inflación continúa eternamente, produciendo una cantidad infinita de resultados, por lo que la teoría no hace predicciones observacionales firmes.
Además,
la inflación es una idea tan flexible que cualquier resultado es posible. ¿Acaso la inflación nos dice por qué ocurrió el Big Bang o cómo se creó el parche inicial de espacio que finalmente evolucionó hasta convertirse en el universo que se observa hoy? La respuesta es no.
Y finalmente,
poco después del Big Bang, tuvo que haber una parte del espacio donde las fluctuaciones cuánticas del espacio-tiempo hubieran disminuido y el espacio estuviera bien descrito por las ecuaciones clásicas de la relatividad general de Einstein; además, el parche de espacio debió ser lo suficientemente plano y tener una distribución de energía lo suficientemente suave para que la energía inflacionaria pudiera crecer hasta dominar todas las demás formas de energía. Solo en aquellos parches donde la inflación se detuvo, la tasa de expansión del espacio es lo suficientemente lenta como para formar galaxias, estrellas, planetas y vida. La implicación preocupante es que las propiedades cosmológicas de cada parche difieren debido al efecto aleatorio inherente de las fluctuaciones cuánticas.
Es momento ahora de evaluar la teoría del CCC con la metodología de Chall.
b) La teoría del Ciclo Cosmológico Conforme
Penrose no pone en duda la baja entropía del Estado Pasado asociada al inicio del Universo, al menos para nuestro ciclo o eón. De acuerdo con la teoría CCC, un eón es la instancia actual de los universos sucesivos en los ciclos cosmológicos; significa que el nuestro tiene aproximadamente 13,800 millones de años. A partir de esto, Penrose se pregunta “¿por qué el Big Bang está tan precisamente organizado, mientras que del Big Crunch (o las singularidades en los agujeros negros) se espera que sean totalmente caóticos?” . Más aún, “¿cómo es que un evento tan extremadamente violento [como el Big Bang] representa un estado de extraordinariamente baja entropía?” . Por otra parte, tendríamos que resolver el problema presentado por “las singularidades de agujeros negros con respecto al tiempo en reversa que supone el Big Bang” . El caso es que, en cuanto a la teoría inflacionaria, Penrose “no se declara entusiasta respecto a esta propuesta, a pesar de su amplia aceptación entre los cosmólogos” .
En relación a ese estado inicial del Universo –al que llamamos Big Bang– Penrose declara que, en lugar de ser un estado macroscópico de extraordinaria baja entropía, “es lo completamente opuesto, es decir, un estado macroscópico de máxima entropía” . Aquí se está refiriendo a la fase final del eón previo, cuando el espacio De Sitter ha crecido enormemente y también lo ha hecho su entropía y de ahí supuestamente transita al inicio del siguiente eón. Entonces el estado inicial de un eón es la fase final del eón previo y en lugar de tomar el Big Bang como punto de partida único y de soslayar los eventos pasados a este supuesto inicio del cosmos, Penrose propone el ya mencionado CCC, en el que
el universo itera a través de ciclos infinitos, con el infinito temporal futuro (es decir, el final más reciente de cualquier escala de tiempo posible evaluada para cualquier punto en el espacio) de cada iteración anterior que se identifica con la singularidad del Big Bang de la siguiente.
En lugar de explicar la baja entropía del Estado Pasado como lo propone la teoría inflacionaria, Penrose recurre a la reserva gravitacional y de radiación proveniente de los agujeros negros del eón pasado con lo cual “la segunda ley de la termodinámica y la teoría del Estado Pasado se mantienen sin problema” . Por otro lado, llega a la conclusión de que “toda la notable baja entropía que nos rodea debe también atribuirse a las grandes cantidades de entropía obtenidas mediante la contracción gravitacional de gas difuso en las estrellas” . Es decir, se mantiene la baja entropía del Estado Pasado, pero no como producto del Big Bang.
De acuerdo a lo anterior, Penrose no pone en duda la baja entropía aludida por la Hipótesis del Estado Pasado, pero sí la versión inflacionaria. Por eso, en cuanto al Universo temprano, él resalta la importancia de la gravedad, respecto a que la fuerza de atracción gravitatoria provee una fuerte tendencia natural para que la materia se aglomere. Y así, en el Universo temprano
la entropía era muy baja en ese estado [300 mil años después del BB], ya que la entropía se gana en los sistemas gravitantes mediante el aumento de la aglomeración a medida que la gravitación toma el control, lo que da lugar a galaxias y estrellas, y que finalmente resulta en aumentos de entropía a medida que se forman los agujeros negros. Es en la notable ausencia de tales aglomeraciones en el estado inicial (en particular, la ausencia de ‘agujeros blancos’, las reversiones temporales de los agujeros negros) donde reside la extrema bajeza de la entropía inicial.
(Penrose 2014, 877)
¿Cuál es, entonces, el mecanismo que hace pasar de un estado de alta a uno de baja entropía, lo que significaría pasar de un eón a otro? De acuerdo con Penrose, al fin del eón pasado la gran reserva de agujeros negros hace que haya “una pérdida del volumen del espacio-fase [el espacio de todos los posibles estados de un sistema físico] debido a la destrucción de los grados de libertad debido a las singularidades de esos agujeros negros” (Penrose 2014, 888). Cada grado de libertad equivale a dos dimensiones del espacio-fase y así los agujeros negros “devoran” la alta entropía del eón anterior, es decir, aglomeran todo el sistema cósmico. Al darse transición al siguiente eón,
existe la posibilidad de que se activen nuevos grados de libertad, a partir de los grados de libertad gravitacionales que estén disponibles, y las cosas pueden comenzar de nuevo. Es un punto sutil, pero parece ser esto lo que permite que la Segunda Ley [de la termodinámica] opere a lo largo de la sucesión continua de eones.
(Penrose 2014, 888)
Por otra parte,
es este restablecimiento del valor cero de la entropía, que continúa hasta que todos los agujeros negros desaparecen, lo que permite que la entropía se reduzca al pequeño valor necesario, de modo que cuando se alcanza el cambio de eón, el valor de la entropía vuelve al valor bajo necesario para iniciar el eón siguiente.
(Penrose 2014, 888)
En cuanto al problema del horizonte que la teoría inflacionaria resuelve mediante el aludido inflatón, el CCC no alude a ese problema pues los conos de luz que se forman entre ciclo y ciclo no alteran la causalidad, pues transitan entre lo que Penrose denomina
láminas de hule, mismas que pueden sufrir deformaciones entre ciclo y ciclo (‘difeomorfismos’ o ‘transformaciones de coordinadas generales’), [sin embargo] tales deformaciones no alteran para nada la situación física [v. g. la teoría de la relatividad acorde con el horizonte de luz].
Penrose enfatiza que esto es un poco más complicado que simplemente “usar una regla para medir la separación espacial entre eventos… [ya que] tiene que ver más con la medida del tiempo que de la distancia” .
Por último, antes de evaluar el CCC, he aquí otra crítica de Penrose en contra del Big Bang como origen del Universo, viéndolo como un agujero negro en reversa y asumiendo que el enfoque de rayos de luz no puede ser negativo:
si se asumen las ecuaciones de Einstein (con o sin constante cosmológica Λ), el flujo de energía a través de un rayo de luz nunca es negativo. Una segunda condición es que todo el sistema debe poder evolucionar a partir de un espacio abierto (es decir, lo que se denomina ‘no compacto’).
Apliquemos entonces la metodología de Chall para el CCC. Al igual que con la teoría de la inflación, también hay una falta de comprobación empírica, pero aquí en cuanto a la existencia de los supuestos ciclos anteriores al nuestro. Hay también una permeabilidad entre la teoría de la CCC y los esfuerzos de otros científicos por encontrar explicaciones racionales en torno al origen del cosmos. Entre esos científicos –ciertamente alejados de la teoría inflacionaria– se encuentran Paul Steinhardt y Ana Iljas. Y ello habla también de la fecundidad del CCC, ya que tampoco ha dejado dar solución de numerosos problemas: el origen de la baja entropía, el horizonte de luz, las inconsistencias del Big Bang, etcétera.
Respecto a esta capacidad de solución de problemas, Sean Carroll considera que la teoría del CCC debería aportar una mejor explicación para la baja entropía del Estado Pasado, pues su explicación parece ad hoc. La CCC no toma el Big Bang como punto de partida para la evolución del Universo y como ya se explicó, quedan entonces fuera los problemas del horizonte y la necesidad de recurrir a una etapa inflacionaria que a Penrose no convence y, por lo tanto, no incluye en el CCC.
Como era de esperar, el CCC no es visto como convincente para científicos que trabajan fuera de dicha tradición. Quisiera aquí referir un video aparecido en el año 2021, en el que justamente Alan Guth y Roger Penrose polemizan en torno a sus teorías . Cabe adelantar que ninguno de los dos se da por vencido y no concede validez a los postulados del otro. Sin embargo, ambas teorías quedan bien evaluadas por la metodología de Chall, ya que la falta de comprobación empírica no incide en la medición del progreso científico que ellas aportan. Aun así, tanto como Penrose están en busca de un soporte empírico para sus postulados.
Una comprobación empírica en favor de la inflación sería la aparición de polarizaciones del modo-B (reliquias de la inflación) en la radiación del fondo de microondas. El patrón de polarización en el fondo cósmico de microondas se puede dividir en dos componentes:
Primero, un componente de un gradiente rotacional libre único, el modo-E (nombrado en analogía a los campos electrostáticos), se observó por primera vez en 2002 por el Interferómetro de Escala Angular de un Grado (IEAG). El segundo componente es una divergencia rotacional libre, y se conoce como el modo-B1 (nombrado en analogía a los campos magnéticos).
El caso es que algunos cosmólogos predicen dos clases de modos-B, “el primero generado durante la inflación cósmica, poco después de la Gran Explosión y el segundo generado por efecto de lente gravitatoria a veces más tarde” . Sin embargo, Paul Steinhardt se muestra escéptico y sugiere que “la dispersión de la luz a partir de polvo cósmico y la radiación de sincrotrón de electrones, tanto en la Vía Láctea, podría haber causado las lecturas de esos modos B” y no ser derivado de un inicio inflacionario del Universo.
En cuanto a posibles comprobaciones para el CCC, en 2010, Penrose y Vahe Gurzadyan publicaron una pre-impresión de un artículo que afirmaba que, como pruebas empíricas,
las observaciones del fondo cósmico de microondas (CMB) realizadas por la Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) y el experimento BOOMERANG contenían un exceso de círculos concéntricos en comparación con las simulaciones basadas en el modelo estándar Lambda-CDM de cosmología [como prueba a favor del CCC], citando un significado de 6 sigma del resultado.
Sin embargo, desde entonces se ha cuestionado la importancia estadística de la detección reclamada. Tres grupos han intentado reproducir estos resultados de forma independiente, pero descubrieron que la detección de anomalías concéntricas no era estadísticamente significativa, ya que no aparecían más círculos concéntricos en los datos que en las simulaciones Lambda- CD M.
Ya hemos mencionado que la baja entropía del Estado Pasado genera inconsistencias conceptuale. entre la teoría inflacionaria y el CCC. Varios de los adeptos de una y otra teoría siguen a la expectativa de auténticas comprobaciones empíricas que apoyen resultados favorables. El punto es que ambas teorías sí se sostienen como tradiciones de investigación.
Finalmente, un punto que puede ayudar a la evaluación de la fecundidad es la cantidad de artículos y autores en los programas de investigación y dedicados a los diversos problemas que se han planeado resolver. Haciendo un muestreo rápido en el número de instancias (libros y artículos) que aparecen en el citation index del Web of Science, la teoría inflacionaria presenta mayor fecundidad en cuanto que aparecen 510 resultados, mientras que la teoría del CCC arroja un total de 52 resultados. Haciendo lo mismo con el Google Académico, para la teoría inflacionaria aparecen 282 mil resultados, mientras que para la teoría del CCC son 16,200 resultados. Quizá habría tomar en cuenta que, como ya lo anotamos, la teoría de la inflación fue desarrollada por Guth desde 1979 y en cambio Penrose, más recientemente, empezó a popularizar su teoría en 2010 a través de su libro Cycles of Time.
Hasta aquí el alcance de esta evaluación epistémica con la metodología de Chall, en el entendido de que, en un trabajo de mayor extensión (tesis doctoral en elaboración), pretendemos profundizar en detalles adicionales para bosquejar cada una de las teorías. Por otro lado, el presente ensayo es tan solo una muestra del tipo de teorías que pueden ser abarcadas en este tipo de ejercicios.
Significa que queda abierto el analizar otras teorías cosmológicas bajo esta conceptualización de Chall; por ejemplo, las teorías de gravedad modificada[3] -y sus correspondientes modelos cosmológicos, los cuales también resultan en modelos modificados de inflación- mismas que suponen que, en las escalas más grandes y/o más pequeñas, la gravedad actúa de maneras novedosas en comparación con las escalas bien probadas del medio. O bien, por otra parte, queda también abierta la invitación a aplicar esta metodología a otros casos de competencia inter-teórica en otras ciencias.
4. CONCLUSIONES
Lo primero a enfatizar en estas conclusiones es que el problema del Estado Pasado del cosmos es tan profundo y fascinante que la metodología de Cristin Chall no es la única aplicable para evaluar las diversas teorías propuestas. En mi trabajo de doctorado planeo aludir a otras opciones. Lo importante aquí es que esta metodología arroja resultados de manera relativamente sencilla, a partir de lo cual podemos seguir abarcando más puntos de comparación entre las teorías, o incluso apelar a otras posibles alternativas de evaluación epistémica.
Quizá el punto más sobresaliente de la propuesta de Chall es que las teorías deben ser capaces de resolver problemas. Las teorías cosmológicas aquí analizadas han permeado hacia centros de investigación en varios países, gracias a su enfoque para solucionar problemas específicos. Aunque todavía generadoras de discusiones polémicas, las teorías inflacionarias y del ciclo cósmico conforme tienen en su haber propuestas de solución para problemas importantes de la astrofísica (v. g. el del horizonte y el del propio Estado Pasado). Esto quizá les garantice años adicionales en el panorama de las tradiciones de investigación científica.
Otro punto relevante de la metodología de Chall es que puede medirse el progreso sin contar con evidencias empíricas, sino tan sólo con razonamientos teóricos. Aunque esto resulta perfectamente válido para los científicos citados en este trabajo, también es cierto que ellos darían la bienvenida a observaciones cosmológicas que pudieran confirmar sus teorías. Lo cierto es que la evaluación de estas dos teorías no es definitiva en cuanto a cuál es la epistémicamente más viable, porque algunos de sus éxitos teóricos (i.e., explicaciones) son cuestionados por sus competidores, y por eso aún no hay acuerdo sobre sus éxitos explicativos.
Podría concluirse que la metodología de Chall no es completamente útil para dirimir entre teorías que carecen de comprobación empírica. Quizá este es el punto nodal que queda para futuros trabajos, el de explorar una evaluación epistémica que rescate una mayor relevancia de la comprobación empírica, más allá de lo propuesto por Lakatos y Laudan, via Cristin Chall.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
2
3
Baras, Dan; Shenker, Orly (2020). “Calling for explanation: the case of the thermodynamic past state”, European Journal for Philosophy of Science, 36 https://doi.org/10.1007/s13194-020-00297-7
4
Callender, Craig (2021). “Thermodynamic Asymmetry in Time” The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2024 Edition), Edward N. Zalta & Uri Nodelman (eds.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2024/entries/time-thermo/>;
6
7
8
Chall, Cristin (2020). “Model-groups as scientific research programmes”, European Journal for Philosophy of Science 10 (1): 1-24, https://link.springer.com/article/10.1007/s13194-019-0271-7
9
11
13
Guth, Alan; Penrose, Roger (2021). “Multiverse or Cyclic Universe ? Alan Guth vs Roger Penrose”, (agosto 2021), https://www.youtube.com/watch?v=YhbULagUKhA&t=38s
14
Hooton, Christopher (2014). “Big Bang research blunder leaves multiverse theory in ruins, theoretical physicist claims”: Independent. En el link: http://www.independent.co.uk/news/science/big-bang-research-blunder-leaves-multiverse-theory-in-ruins-physicist-claims-9484553.html
15
16
17
18
19
20
23
24
26
Takahashi, Yuki (2003). Cosmic microwave background polarization: The next key toward the origin of the Universe, archivado en https://web.archive.org/web/20171117132614/http://cosmology.berkeley.edu/~yuki/CMBpol/CMBpol.htm
27
Wallace, David (2011). “The logic of the past hypothesis”, University of Pittsburgh, https://philsci-archive.pitt.edu/8894/1/pastlogic_2011.pdf
28
Zaldarriaga, Matias; Seljak, Uros (1998) “Gravitational lensing effect on cosmic microwave background polarization”, Physical Review D. 58 2, julio 1998. https://doi.org/10.48550/arXiv.astro-ph/9803150
Notas
[1] N. B. Problemas sobre la verdad fenoménica, y no necesariamente la búsqueda de la verdad teórica, ya que Laudan era un antirrealista; es decir, contrario al realismo científico, en el que la visión filosófica del mundo descrito por la ciencia es real.
[2] N.B. Cabe mencionar que, al igual que el inflatón, hay otras entidades todavía no detectadas, como la materia oscura.
[3] N.B. Asimismo, vale la pena tener en el horizonte la teoría de gravedad entrópica de Erik Verlinde (https://en.wikipedia.org/wiki/Entropic_gravity), quien relaciona este fenómeno con la entropía y la termodinámica. En esta teoría la gravedad no es una verdadera fuerza fundamental de la naturaleza (como, por ejemplo, el electromagnetismo), sino una consecuencia del esfuerzo del universo por maximizar la entropía.