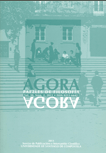En su texto En las ruinas del neoliberalismo, Wendy Brown deslizaba un diagnóstico desolador de nuestra época: el neoliberalismo, en su afán de desintegrar lo social y reducirlo todo a valores de mercado, había despertado un profundo nihilismo fruto de una sociedad sin normas comunes ni compromisos con el que debía aliarse. El lazo entre nihilismo y neoliberalismo era, para Wendy Brown en este texto del 2019, tanto el diagnóstico de nuestra política global como la explicación del surgimiento de políticos populistas que cabalgaban la ola de una masa enfurecida y avivada por el resentimiento. Todo ello, tenía su razón de ser en un nihilismo antidemocrático que se había instalado tras haberse desmantelado, desde mediados de los 70, los diques democráticos y comunes. La alianza, entonces, entre conservadurismo, neoliberalismo y nihilismo constituía el gran reto político para cualquier perspectiva democrática que pretendiera rehabilitar los puentes entre el individuo y la sociedad y proponer políticas constructivas. Sin embargo, la forma de superar este diagnóstico de época, el nihilismo, el resentimiento y el giro conservador del neoliberalismo, permanecía oculta, hasta el punto de que En las ruinas del neoliberalismo concluye, precisamente, con la pregunta de qué tipo de crítica es necesaria para transformar tal situación. Esta cuestión es la que se retoma en el último texto de Wendy Brown traducido al castellano en Lengua de Trapo: Tiempos nihilistas. Construido sobre dos conferencias impartidas en 2019 en la Universidad de Yale, Tiempos nihilistas retoma la cuestión del diagnóstico político de nuestra sociedad y el encaje de la crítica con las posibles soluciones desde una política de izquierdas. Todo ello, bajo el lema de la reflexión acerca de los “valores humanos”, propio de las Conferencias Tanner en las que se inscribe la participación de Brown. Lo que Brown nos presenta en este libro breve es un objetivo doble: afinar el diagnóstico de una época y, a la vez, unir dicha crítica con la búsqueda de posibles soluciones al desolador diagnóstico al que su mirada sobre el presente nos emplaza. Su articulación teórica resulta original y, en cierta medida, sorprendente, al rescatar la obra de Max Weber como uno de los principales referentes para pensar nuestra época. Más previsible es la referencia a Nietzsche, cuyas reflexiones sobre el nihilismo ya habían sido tratadas por Brown en obras anteriores. Con estos mimbres teóricos, Brown va a centrar su diagnóstico en el concepto de nihilismo. La obra de Brown se inscribe en una rica tradición de crítica teórica al neoliberalismo, pero discrepa en la concepción del diagnóstico de nuestro tiempo frente a otros teóricos como Foucault, Laval, Dardot, Slobodian o Meiksins Wood. La razón por la que, en tanto sociedad, estamos constituidos de este modo, no obedece ni a la razón neoliberal, ni a la subjetividad neoliberal, ni al autoritarismo neoliberal. Es algo más preciso y, a la vez, huidizo, una suerte de fantasma que surge en el XIX y acompaña al siglo XX hasta hacerse presente y corpóreo en nuestra actualidad: el nihilismo. Es por ello por lo que Brown decide rescatar dos autores clásicos que a finales del XIX y a principios del siglo XX se enfrentaron con el problema del nihilismo reconociéndolo como uno de los mayores retos del pensamiento y tratando de encontrar la manera de superarlo. El peso teórico de este libro recaerá sobre Weber, teniendo Nietzsche el papel de ampliación tanto el concepto de nihilismo como de las posibles soluciones. La sensación que ofrece la lectura del texto es que el reto de Brown es medirse precisamente con Weber, con su lado más oscuro y preocupado, con el Weber más consciente de la crisis política que le rodea y de sus posibles y terribles consecuencias. A la hora de definir el nihilismo, Brown argumenta que la reflexión de Weber se inspira en la de Nietzsche. Para Nietzsche el nihilismo era una condición histórica y cultural provocada por el derrocamiento de todos los ídolos de la cultura. Tras el derrocamiento de los fundamentos sobrenaturales, provoca una crisis de sentido que trata de paliarse con la tarea racional de legislar el valor. Tratamos de sustituir la antigua autoridad religiosa, pero, tales sustitutos que pretenden evitar la crisis de todo valor, en realidad la acaban afirmando, acaban afirmando el nihilismo al constatar que carecemos de herramientas teóricas para otorgarle valor al mundo: sencillamente, uno ya no tiene ninguna razón para convencerse de que existe un mundo verdadero, una verdad, un sentido. El nihilismo es, para Nietzsche, la constatación de que los grandes valores se desvalorizan, volviéndose maleables e instrumentalizables por parte del comercio, la política, la propaganda, las orientaciones afectivo-culturales, el cinismo o el resentimiento. La devaluación de las verdades provoca el hundimiento en el cinismo, el escepticismo y el narcisismo. Para Brown, Weber parte de esta constatación nietzscheana de la pérdida del valor, pero vinculándola a la pérdida de autoridad. Cabe destacar en este momento, que la fase nihilista provocada por la pérdida de valores tradicionales no es concebida como un error del desarrollo de la cultura a restañar. Es una consecuencia del mismo establecimiento de esa autoridad tradicional. No hay ningún lugar tradicional donde volver, sino un proceso de desencantamiento del mundo propio del mismo desarrollo de la conciencia y la historia. En el análisis de la tipología ideal de la legitimidad de la autoridad, desarrollado en el capítulo III de Economía y sociedad, Weber insiste en el hecho de que la autoridad se legitima de acuerdo con un sistema de creencias, ya sea ésta racional, carismática o tradicional. Para Brown, las sucesivas crisis de autoridad en Weber poseen una honda vinculación con el peligro del nihilismo. Es cierto que hay en Weber una constatación de la crisis de autoridad tradicional que hace que la política “se sature de efectos nihilistas” (Brown, 41) y que tales efectos afecten a la integridad humana en general. Será la política, entendida como el arte de conjugar autoridad racional y carismática, la encargada de tratar de solucionar un nihilismo que, en el extremo, deriva en la célebre “jaula de hierro” con la que Weber define nuestro estado político-cultural. Por ello, Brown acude a La política como profesión de Weber para plantear un ideal político y ético que permita escapar al peligro nihilista. Sin embargo, aquí Brown deja de lado una interesante reflexión de Weber acerca de las relaciones entre autoridad racional y carismática a propósito del problema democrático entre parlamentarismo y plebiscito, centrándose en los textos de Weber sobre la política y la ciencia. La solución weberiana marcada por Brown tanto frente al peligro del nihilismo provocado por el desencantamiento del mundo -religioso y burocrático- como frente al peligro del nihilismo personal e institucional en La política como profesión, es la de un líder heroico, que actúe según una ética de la responsabilidad, que resista a las fuerzas destructoras de la libertad y la racionalidad (degradación nihilista), a las maquinarias del capitalismo y administración (nihilismo institucional) y a los juegos de poder narcisistas y resentidos (nihilismo personal). Pero en Weber, tal política posee tremendas limitaciones, estando sometida a los principios tanto de una ética como de un conocimiento que todavía resiste al nihilismo con el fin de evitar los peligros de la demagogia, el populismo y el narcisismo. Así, en Weber la política de profesión en el fondo se convierte en una ética de la responsabilidad que posee en las limitaciones epistemológicas de lo científico el marco de prevención contra el nihilismo.
Contras estas limitaciones weberianas, Brown propone, yendo más allá de Weber pero partiendo de él, seguir creyendo que es en la política donde cabe encontrar una solución para superar todas las formas de nihilismo. En el fondo, se trata de intentar rescatar la capacidad política de crear mundos conforme a valores más justos pese a que –y gracias a que– ya no se pueda creer en tales valores. Teniendo en cuenta, además, que el nihilismo conlleva una sustitución del deseo por el resentimiento que el líder político debe resolver a través no sólo de argumentos racionales –que no contrarrestan por sí solo apegos y miedos–: “la tarea de quienes están comprometidos con un orden más justo y sostenible es encender y educar el deseo por ese orden y edificar ese deseo en una visión del mundo y un proyecto político viable” (Brown, 66). En definitiva, se trata de aprovechar el reencantamiento del mundo de la autoridad carismática para, con total responsabilidad y huyendo de las tentaciones nihilistas personales, superar el nihilismo institucional con argumentos y deseo, con la proyección de nuevos futuros por venir y, todo ello, con el necesario control democrático que impediría la deriva carismática que nos abocaría, de nuevo, a un nihilismo populista. Quizás, nos marca Brown, la excesiva preocupación weberiana por la deriva demagógica de la política impidió concebir una política que educase en el deseo de nuevos futuros, centrándose en preservar la ciencia y el conocimiento de los peligros del nihilismo. Precisamente este tema, el conocimiento, articula la última conferencia de Brown, en la que reúne los anteriores temas y muestra la preocupación weberiana por el nihilismo epistémico y su intento de proteger al conocimiento, a la universidad, a la academia. Pero, el afán de proteger dicho conocimiento acaba vaciándolo de valores. Para preservar la academia, Weber prohíbe cualquier aspecto político en el seno del conocimiento, con el fin de no contaminarlo con las fuerzas perturbadoras de la época: nihilismo, corrupción y capitalismo. Pero, al mismo tiempo, limita la promesa de lo que el conocimiento puede hacer: darnos un futuro. Así, para Brown, Weber diagnostica el síntoma del nihilismo como fuerza negativa de su época que surge tras la caída de las autoridades tradicionales y, contra ello, con el fin de protegernos de esta deriva nihilista personal e institucional, limita la capacidad política de educar en el deseo de nuevos mundos por la ética de la responsabilidad y, al mismo tiempo, limita el conocimiento expulsando toda propuesta de futuro. El excesivo conservadurismo de Weber en estos ámbitos –también en el educativo– permite la entrada de nuevo del nihilismo en un mundo que carece de futuro, de mundos posibles. Es entonces cuando el nihilismo se expande, trazando lazos con las fuerzas del mercado, instrumentalizando los antiguos valores y convirtiendo el mundo en aquello que Weber temió. Frente a todo ello, Brown, nos recuerda que los valores son insignias de la profundidad humana pero no sólo de nuestra vida interior, sino también de nuestra vida en común. Nihilizar los valores es nihilizar también nuestra vida en común. Sin otra propuesta de mundo, el nihilismo lleva a la destrucción o a la eternización de un presente poblado de resentimiento sin horizonte alguno. Cultivar, ahora, el valor, la lucha por los valores, educar en el deseo de un mundo de acuerdo con propósitos democráticamente elegidos – porque son comunes- es la propuesta de Brown que pasa por reavivar de nuevo el valor de los valores desde una perspectiva democrática, común y liberadora. En definitiva, y al final del texto, es Nietzsche de nuevo quien es convocado para corregir a Weber y permitirnos comprender que hay que superar el nihilismo desde el trabajo político con y para nuevos futuros.