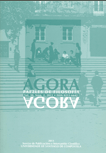El libro Entre Realismos coordinado por Francisco Galán presenta una serie de artículos dedicados a reflexionar sobre el título realismo en filosofía. Estas reflexiones, aunque diversas, tienen un transfondo compartido que las convoca, a saber, el denominado “giro realista” en filosofía que funge como un nuevo zeitgeist (2023, p.75). Este “giro realista” está abanderado por el realismo poscontinental como lo denomina el filósofo español Ernesto Castro (2023, pp.39-75). El realismo poscontinental está conformado principalmente por dos corrientes filosóficas. Por un lado, el realismo especulativo inaugurado en 2007 por Quentín Meillassoux, Graham Harman, Ian Hamilton Grant y Ray Brassier. Por otro lado, el nuevo realismo fundado en 2013 por Maurizio Ferraris y Markus Gabriel. Este nuevo movimiento filosófico sistematiza una serie de reflexiones para contrarrestar el correlacionismo dominante, según ellos, en la filosofía occidental. Aunque también algunas propuestas de este giro buscan combatir un reduccionismo abanderado por filosofías de corte analítico.
Según estos filósofos poscontinentales, desde Kant en adelante, la filosofía ha devenido correlacionista (o constructivista), es decir, la filosofía se ha encargado solamente de pensar la relación entre el sujeto y sus correlatos. Todos los sistemas filosóficos desde el llamado “giro copernicano” se han reducido, de cierto modo, a una reflexión sobre las condiciones de posibilidad del conocimiento sobre la realidad. Desde luego, la cuestión de la naturaleza misma de las condiciones de posibilidad ha estado en disputa constante: para la tradición kantiana han sido las categorías a priori del entendimiento; para las filosofías del giro lingüístico han sido los actos de habla y la capacidad de significar; para las filosofías hermenéuticas y existencialistas han sido la historicidad de la existencia, etc. No obstante, con independencia del tipo de condiciones de posibilidad que sean postuladas, la reflexión filosófica se restringe a pensar en cómo éstas erigen el conocimiento sobre la realidad. Así pues, la filosofía moderna en adelante ha constituido una primacía de la epistemología sobre la ontología.
En este marco, los pensadores de este actual giro realista quieren superar este círculo correlacional [como lo llama Meillassoux (2015, pp.23-53)] al sentar las siguientes tesis: (1) existe una realidad con independencia de los seres humanos y (2) se cuenta con medios epistémicos para acceder a ésta. De todos modos, aunque comparten estas dos tesis, los filósofos poscontinentales divergen tanto en su concepción de la realidad como en cuales son los medios epistémicos más adecuados para acceder a ésta. Por ejemplo, en el caso de Meillassoux existe una realidad regida bajo el principio de factualidad y tanto la matematización como la especulación permiten acceder a este principio tal como lo expone en su obra magna Más allá de la Finitud (2015). En lo que respecta a Maurizio Ferraris en el Manifiesto del Nuevo Realismo (2012) afirma que existe una realidad que es inenmendable a la cual se accede vía la estética en cuanto teoría de la experiencia perceptiva primordial (pp. 48-53). A su turno, Markus Gabriel en su libro Sentido y Existencia (2017) habla de que la realidad es plural, pues es una multiplicidad de infinitos campos de sentido a los que las diferentes disciplinas ya instauradas pueden acceder. Así pues, el significado de la realidad y los medios para acceder a ésta siguen en pugna entre estos pensadores.
En este orden de ideas, una de las tareas primordiales de cualquier filosofía realista consiste en erigir criterios para definir lo real. La idea de realidad no está garantizada por sí sola, sino que adquiere significado dentro de un sistema filosófico. Entonces, el meollo de los diferentes realismos está en explicitar razones que respalden cierta idea de realidad y su acceso. Por estos motivos, el significado de realidad ha ocupado un lugar importante en la historia de la filosofía occidental y hoy se reactiva con estas filosofías poscontinentales; porque dependiendo de la definición de realidad dada se desprenden consecuencias ontológicas, epistemológicas y éticas dignas de análisis. El libro Entre realismos, entonces, presenta un conjunto de reflexiones que ponen en el centro una vez más la pregunta por la realidad: qué es lo real; qué se puede considerar real y qué no. cómo se puede acceder a lo real.
Por dicha razón, este libro, aunque parte de una radiografía de estas filosofías poscontinentales, pone sobre la mesa otros tipos de realismos para evidenciar que la reflexión sobre la realidad está lejos de ser agotada y que requiere reconocer tanto a otros autores que han precedido estas reflexiones como a otras “escuelas realistas” que explicitan otros aspectos sobre la realidad que son omitidos o no vistos por los recientes filósofos poscontinentales. Entre estos pensadores y escuelas que precedieron al realismo poscontinental están el realismo científico, el realismo crítico de Lonergan, el realismo zubiriano y el realismo analógico que se puede desprender de la hermenéutica propuesta por Beuchot.
En este marco, el libro agrupa sus reflexiones en cuatro secciones y cada sección navega en algún tipo de realismo. La primera sección, titulada Realismo Poscontinental, tematiza en qué consiste este nuevo giro en filosofía. Esta sección cuenta con un artículo de Ernesto Castro titulado ¿Por qué realismo poscontinental? Sobre el nombre del giro realista en el sigloxxi, el cual es fundamental para los que estén interesados en introducirse en los principales autores y preguntas de este nuevo giro. Castro argumenta porque es preferible usar el nombre de realismo poscontinental sobre los nombres de nuevo realismo y realismo especulativo. Además, muestra cómo ciertos problemas ontológicos de la tradición filosófica son reactualizados por estos pensadores; problemas como el del “mundo exterior” y el de los “universales”.
En esta primera sección también se explora el impacto de este nuevo giro para pensar problemas de otros sistemas filosóficos como el feminismo. El artículo de Binetti titulado Principios para un nuevo realismo feminista hace una contribución por esa vía. Del mismo modo, se trae de primera mano un artículo de Meillassoux (exponente del realismo especulativo) titulado La inmanencia de otro mundo en el que se explora las consecuencias teológicas y éticas de su principio de factualidad. Este artículo es idóneo porque, en su primer parágrafo, resume las tesis de su ontología por lo que funge como un trabajo propedéutico para quienes estén interesados en conocer el realismo especulativo en la vertiente de Quentín Meillassoux. Finalmente, la sección cierra con un artículo (Una defensa del correlacionismo débil de Laureano Ralón) crítico de este giro. Es fundamental este artículo porque ofrece un contrapeso al presentar una defensa del correlacionismo via un realismo trascendental inaugurado, en parte, por Wilfrid Sellars. Del mismo modo, el artículo es importante porque pone en cuestión la imagen de Kant que se quiere ofrecer desde estas filosofías poscontinentales y explora la posibilidad de encontrar cierto realismo en el sistema kantiano.
La segunda sección, titulada Xavier Zubiri, explora el realismo fenomenológico de este filósofo vasco. La sección cuenta con artículos que exponen de manera detallada los principales conceptos de esta propuesta filosófica, tales como inteligencia sintiente, formalidad de realidad, la realidad campal, las notas de los objetos y la esencia. Desde luego, la sección cuenta también con artículos que contrastan este tipo de realismo con algunos pensadores del realismo poscontinental como lo son Harman y Manuel de Landa.
La tercera sección, Realismo científico, es fundamental porque analiza la corriente realista que por antonomasia ha erigido un concepto de realidad que ha sido aceptado casi consensuadamente por algunas tradiciones filosóficas y por otras disciplinas. El realismo científico sostiene la tesis según la cual la mejor manera de acceder a la realidad es mediante las ciencias naturales (física, química, biología). Frente a esto, el artículo de Thomas-Fogiel titulado Verdad y realidad en el realismo científico actual (analítico y continental) hace un “análisis metafilosófico” sobre los supuestos de este tipo de realismo y devela un círculo vicioso contenido en este sistema filosófico en lo que concierne a la relación entre el concepto de realidad y de verdad. Este artículo, entonces, afirma que cualquier tipo de realismo consistente no cae en peticiones de principio a la hora definir estos conceptos.
Esta sección también explora algunos problemas internos del realismo científico, a saber, el problema de las entidades inobservables. Pardo en su artículo El realismo desde la perspectiva del tomismo analítico hace toda una reconstrucción de este problema y abona una ruta de solución que apela al tomismo analítico y sus análisis sobre los predicados. La sección finaliza con una entrevista a Anjan Chakravartty en la cual se ofrece una actualización del realismo científico, puesto que esboza las principales tesis del realismo categorial, el realismo estructural y el semirrealismo como variaciones actuales del realismo científico que van más allá de un simple fisicalismo.
El libro finaliza con una cuarta sección dedicada al realismo crítico de Lonergan. Este apartado cuenta con artículos especializados sobre la filosofía de Lonergan y sus principales conceptos como el incondicionado virtual, el polimorfismo de la conciencia, el patrón biológico de la conciencia, la configuración intelectual, entre otros conceptos que dan cuenta de las tesis realistas del filósofo jesuita. Estos artículos argumentan, entre otras cosas, que la propuesta de Lonergan hace énfasis en el juzgar verdadero y la serie de procesos de la conciencia que conllevan a este juzgar.
De la misma manera, la sección cuenta con reflexiones sobre el tipo de realidad de las entidades ficticias como las que se presenta en las obras literarias. Existen diálogos fructíferos entre Lonergan y Markus Gabriel como lo hace el artículo de Francisco Galán titulado La realidad de los unicornios según Gabriel, Zubiri y Lonergan. Una de las virtudes, entonces, de esta sección y que también es resaltada, de una manera u otra, en los diferentes artículos del libro es que se sienta la tesis de que se puede tener compromisos realistas sin ser necesariamente un reduccionista. Es decir, se puede tener una postura realista sobre, por ejemplo, las entidades ficticias sin reducir a éstas a componentes físicos o a meras construcciones subjetivas. Para lograr este tipo de realismo no reduccionista se requiere un esfuerzo teórico para ampliar el concepto de existencia y de realidad donde lo real no esté restringido a las entidades físicas y a la realidad natural tal como es registrada por las ciencias naturales.
En síntesis, y como lo muestra el coordinador de este ejemplar, las reflexiones filosóficas, muchas veces, han basculado entre un naturalismo reduccionista o entre un constructivismo cultural. Dicho de otro modo, los diferentes sistemas filosóficos han sostenido o que la realidad es estrictamente natural y todos los entes de algún modo pueden ser explicados en términos de ciencias naturales o que la realidad es una construcción social y los entes tan solo son una construcción dependiente de las circunstancias históricas y culturales. Así pues, el libro Entre realismos no solo presenta de manera organizada las tesis tanto reduccionistas como relativistas que se buscan combatir, sino que también da cuenta de cómo se han explorado vías intermedias no solamente en el realismo poscontinental, sino también en el realismo crítico lonerganiano y el realismo de Zubiri.