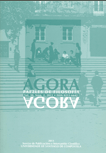En la línea de su personalidad, como intelectual multidisciplinar, iniciado en el mundo del cine y recorriendo con posterioridad ámbitos tan (aparentemente) diversos como son la matemática, la sociología y la informática, Manuel DeLanda busca en este libro las convergencias entre la filosofía de Gilles Deleuze y la ciencia. Mas se trata de una ciencia no clásica, no newtoniana, no determinista: la nueva ciencia que defendieron (y defienden) con vehemencia ilustres científicos como Ilya Prigogine e Isabel Stengers . Como reza el título, a lo largo del libro esta ciencia intensiva será relacionada con la filosofía virtual deleuziana. ¿Cuáles son las intenciones del autor? En un libro anterior, intitulado significativamente Mil años de historia no lineal. Una deconstrucción de la noción occidental del progreso y de la temporalidad , Manuel DeLanda ya presentaba sus líneas de investigación, propugnando una filosofía realista y materialista en abierta lucha contra el idealismo y la noción de progreso antropocéntrica, entre otros ámbitos reductores y negadores de la riqueza productiva que comporta el encuentro activo entre las diferentes ciencias (geología, historia, lingüística, biología…). Más concretamente, en esta obra, DeLanda trata de acercar dos tradiciones ciertamente antagónicas: la filosofía analítica anglosajona (recordemos que es profesor en la Universidad de Columbia, en Nueva York) y la filosofía continental, en este caso francesa, tachada en numerosas ocasiones de metafísica y postmoderna (en el sentido de no científica).
El presente libro se divide en cuatro capítulos, incluyendo una introducción y un apéndice final. En la introducción, DeLanda, como decíamos, crítico con el idealismo, parte de una visión realista y materialista de la realidad. A continuación manifiesta que de ningún modo pretende explicar toda la filosofía de Deleuze, sino que trata de construir una lectura científica del mundo deleuziano: “no me ocuparé de las palabras de Deleuze sino del mundo de Deleuze” (p. 13), focalizando su estudio en la ontología (p. 12).
A lo largo de los cuatro capítulos, los diferentes conceptos que Deleuze usa para dar cuenta de la realidad (destacando lo virtual) son asociados con diversos ámbitos científicos. Tomando ejemplos de la matemática, la física, la biología, la cosmología… Manuel DeLanda se interesa por la génesis científica de los principales conceptos que usa Deleuze sin detenerse demasiado en explicar con detalle, labor que ejecutará aquí el filósofo mexicano.
El primer capítulo se ocupa principalmente del encuentro entre las matemáticas y las multiplicidades. Contra toda concepción esencialista, tipológica, donde los sujetos y los objetos son categorizados de antemano y entendidos como entes clausurados, se incide en la morfogénesis, en el dinamismo, en el devenir de la naturaleza. Diciéndolo desde la biología: “mientras que un relato de las especies es esencialmente estático, un relato morfogenético es inherentemente dinámico” (p. 20). Los antagonistas de las esencias son las multiplicidades o “espacios de posibilidades” (p. 21), que tienen en cuenta no sólo lo actual, esto es, las realizaciones o determinaciones sino también lo virtual, las posibilidades que permanecen latentes sin actualizar. Esta dimensión virtual se imbrica en el concepto de intensidad. Frente al espacio cartesiano, meramente extensivo, métrico, exclusivamente actual, en la realidad también existen espacios intensivos, indiferenciados. Esta vez, DeLanda ofrece el famoso ejemplo del Big Bang desde la cosmología: “en un principio el universo existía como un espacio intensivo indiferenciado y continuo que […] se convirtió en un espacio segmentado en una gran variedad de estructuras extensivas (estrellas y planetas, átomos y moléculas)” (p. 45).
Incidiendo en la diferencia productiva, en la heterogeneidad de la realidad, en el azar, en el segundo capítulo se intenta “remover el contenido metafórico” (p. 69) del discurso deleuziano para materializarlo, para acercarlo a contenidos científicos concretos en torno al espacio. El autor habla de una “ontología plana” (p. 71), sin jerarquías establecidas a priori. Al igual que Deleuze y Guattari para dar cuenta del concepto Cuerpo-Sin-Órganos, DeLanda utiliza el ejemplo del huevo. Ahora desde la biología se advierte la misma estructura que operaba en el anterior ejemplo del Big Bang: “un espacio topológico sin divisiones […] se convierte en un espacio rígidamente segmentado por tejidos, órganos y sistemas de órganos” (p. 77). El huevo (lo virtual) da lugar a cierta expresión (actual), es decir, a un organismo. Pero la clave es que este organismo no está estrictamente predeterminado por el huevo, pues éste no actúa como Modelo sino como productor de diferencias, dando lugar a “un sistema dinámico estructurado” (p. 80). Esto es: “un huevo topológico que se diferencia de forma progresiva para convertirse en un organismo euclidiano” (p. 85). Así, lo virtual forma parte de la realidad en tanto que tendencias, capacidades, disposiciones (p. 91), algunas de las cuales se actualizan y otras no, pero que siguen formando parte del sistema, aunque permanezcan ocultas operando como atractores.
El capítulo tercero estudia la actualización de lo virtual en el tiempo. La flecha del tiempo, la irreversibilidad de los procesos físicos sobre la que trabajó con insistencia Ilya Prigogine provoca una “asimetría fundamental entre el pasado y el futuro” (p. 115). ¿Qué papel ocupa aquí lo virtual en relación al tiempo? El tiempo actual es el tiempo de Cronos, el tiempo del presente, el de los fenómenos cotidianos. Sin embargo, bajo este tiempo opera un tiempo virtual, el Aión (p. 144), también denominado Oscuro Precursor, Cuasi-Causa u Operador (p. 158), una suerte de eternidad subyacente que permite las diferentes actualizaciones, las rupturas de la simetría que ejecuta Cronos. Por ende, Deleuze entiende “Cronos como un tiempo métrico y medible (es decir, cronométrico) y Aión como un tiempo topológico” (p. 149). De nuevo aparece la imbricación ineluctable entre lo virtual y lo actual, entre lo intensivo y lo extensivo. Tanto el espacio métrico es posible gracias a un espacio topológico que lo integra como el tiempo cronológico lo es en virtud de un tiempo virtual del que emerge. Pero, insistimos, no existe ninguna trascendencia, tan real es lo actual como lo virtual, en todo momento continuamos en una lectura inmanente, estrictamente física, materialista.
De hecho, el último capítulo se encarga de afianzar esta imbricación entre la física y el conceptuario deleuziano. Aquí el autor realiza un recorrido por la historia de la ciencia buscando estos encuentros, pese al “atrincheramiento del pensamiento esencialista y tipológico en los estudios de la práctica científica” (p. 160). Contra el paradigma de las leyes absolutas (Newton) y las verdades fundamentales (axiomas), la nueva ciencia describe una realidad heterogénea, no determinista, abierta a la indeterminación y al azar. En palabras de Prigogine o de la filósofa de la ciencia Nancy Cartwright, las leyes fundamentales de la física clásica son falsas, es decir, “logran su generalidad a expensas de su inexactitud” (p. 165). Y esta inexactitud, precisamente, se debe a la dimensión virtual, productora de diferencias dinámicas. Por todo ello, hemos de revisar incluso el sentido de explicación científica y de causa, pues, en palabras de Deleuze, “sobredeterminan” (p. 175) los problemas, los necrosan, los codifican exhaustivamente, convirtiendo los sistemas físicos en estructuras cerradas (determinadas por completo) que obvian el potencial virtual. Al contrario, lo virtual no ofrece soluciones finales sino que “le corresponde la realidad de una tarea por cumplir o un problema por resolver” (p. 180). El paradigma clásico, con base en la física aristotélica, había hecho prevalecer el acto frente a la potencia (que tiende siempre a aquél), la homogeneidad de la materia, las formas implícitas o esencias, relegando lo virtual a un lugar meramente epistemológico, en relación con la ignorancia humana de no conocer todavía las leyes fundamentales de la física. Pero esto no es así sino todo lo contrario: precisamente lo virtual se inscribe en estas leyes cambiando su carácter fundamental por el de abismal: toda concreción o actualización proviene de la fuente indeterminada (de determinaciones) que es lo virtual.
Finalmente, en el apéndice, DeLanda configura un mapa conceptual relacionando entre sí los diferentes conceptos, que a veces Deleuze cambia de nombre (p. 205) en sus diferentes libros. Las fuentes más usadas son Diferencia y Repetición y Lógica del Sentido, obras que siguieron a las monografías sobre Hume, Kant, Bergson, entre otros, y las posteriores escritas con Felix Guattari, esto es, El AntiEdipo , Mil Mesetas y ¿Qué es la filosofía? . La lista ontológica (p. 206) que formula el autor dibuja un recorrido desde lo virtual a lo actual, lo intensivo y lo extensivo, haciendo hincapié en las resonancias entre unos y otros. En definitiva, el libro cumple con creces lo que se propone: explicitar esos vínculos entre la filosofía deleuziana y la nueva ciencia intensiva, ofreciendo diversos ejemplos con un enorme potencial didáctico. Pero la conexión entre DeLanda y Deleuze no se reduce a la didáctica sino que el mexicano construye y enarbola nuevos conceptos con base en estas intersecciones. Véase, al hilo, la Teoría de los ensamblajes y complejidad social en torno a una lectura sociológica de la filosofía deleuziana.