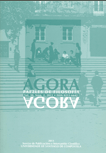En Capitalismo Caníbal, la filósofa estadounidense Nancy Fraser investiga desde una perspectiva multiforme la actual crisis del capitalismo con el fin de descubrir, por una parte, los principales soportes vitales que la sustentan y, por otra, las condiciones en que una alternativa anticapitalista debería organizarse para intentar resolverla.
Si bien Fraser está de acuerdo con el punto de vista de la tradición marxista, en la medida en que reconoce entre las grandes implicaciones del capitalismo la explotación laboral y el empobrecimiento de la clase trabajadora, sostiene que existen otras adversidades de fondo que esta tradición no ha advertido ni ha incorporado en su crítica oportunamente. Entre estas adversidades se hallan el endeudamiento agobiante como forma de control social, la crisis migratoria, la violencia racializada, la destrucción del medioambiente y la desigualdad de género.
Por todo ello, la filósofa estadounidense sugiere en esta obra ampliar la visión crítica del marxismo tradicional e integrar en ella todas las disposiciones –económicas y no-económicas– que, para ella, conforman las condiciones de posibilidad del funcionamiento del capitalismo como un orden institucionalmente constituido.
Así pues, en el primer capítulo, Omnívoro: por qué es necesario ampliar nuestra concepción del capitalismo, Fraser defiende la idea de que el capitalismo ha vuelto; en la medida en que luego de décadas en que el capitalismo, como objeto de estudio, había sido materia de discusión solo entre pensadores marxistas, actualmente se hallan investigadores desde diversas áreas del conocimiento y orientaciones políticas que han comenzado a estudiar el capitalismo a partir de los múltiples problemas que ocasiona. No obstante, a pesar de estas investigaciones, Fraser señala que no existe en la actualidad una teoría crítica que pueda aglutinar los diversos puntos de vista anticapitalistas en un proyecto común de transformación social. Por otro lado, los modelos emancipatorios que han sido heredados del pasado –principalmente de la interpretación ortodoxa del marxismo–, en tanto en cuanto tienden a centrarse únicamente en los aspectos económicos del capitalismo, no son suficientes en la actualidad para comprenderlo de manera adecuada.
En el segundo capítulo, Un caníbal ávido de infligir castigo: por qué el capitalismo es estructuralmente racista, Fraser analiza el vínculo entre el capitalismo y el racismo en la medida en que el primero tiene una base estructural que “sustenta la opresión racial debido a su dependencia de la expropiación como condición necesaria para la explotación” (p. 57). Para la filósofa estadounidense, por tanto, esta relación que ha sido evidente durante el capitalismo industrializado, no ha desaparecido durante la forma –posindustrial– del capitalismo actual. En este sentido, la autora revisa las condiciones históricas en que surgió la relación capitalismo-racismo y se pregunta si la opresión racial es una parte esencial del capitalismo en cuanto orden social o si, en efecto, sería posible durante el siglo XXI la implementación de un capitalismo no racista. La respuesta de Fraser enuncia que la opresión racial existe actualmente de una manera que no es estrictamente necesaria ni meramente contingente, toda vez que la forma actual del capitalismo tiende a desdibujar el racismo en la base del sistema, pero aún tiende a racializar a ciertos grupos para poder explotarlos mejor.
En el tercer capítulo, Devorador de cuidados: por qué la reproducción social es un sitio fundamental de la crisis capitalista, la filósofa estadounidense sostiene que, así como el capitalismo se nutre de las poblaciones racializadas, también lo hace de las poblaciones –principalmente mujeres– dedicadas a las actividades relacionadas con el trabajo de cuidado y reproducción social. Este tipo de actividades, entre las que se hallan sostener hogares, mantener familias, amistades y comunidades, no solo son indispensables para la reproducción y la acumulación diaria del capital, sino también para mantener la cultura y el orden público de una sociedad. Desde este punto de vista, Fraser critica, por una parte, que el capitalismo no asigne un valor monetizado a estas actividades y las considere como si fueran gratuitas y, por otra, que los principales indagadores de la crisis capitalista tiendan a estudiarla desde un punto de vista exclusivamente económico, que abstrae la vertiente de los cuidados y la reproducción social y, por ende, no permite comprender adecuadamente la raíz no-económica de esta crisis.
En el cuarto capítulo, La naturaleza en las fauces: por qué la ecopolítica debe ser transambientalista y anticapitalista, Fraser analiza las implicaciones de la crisis ecológica y advierte la gran amenaza que esta presenta para la vida en nuestro planeta. En tal sentido imputa al capitalismo como el principal responsable de esta crisis, debido a su estructura interna injusta e irracional que lo lleva a generar problemas ambientales recurrentes. Con todo, a pesar de la presencia de ciertos sectores negacionistas en el debate público, Fraser valora positivamente que la mayoría de los movimientos políticos actuales asuman en sus agendas un compromiso ecológico y que los movimientos a favor del decrecimiento económico estén día a día sumando más adeptos. Desde esta óptica, la filósofa estadounidense determina la necesidad de reunir las diversas reclamaciones sociales en torno a la crisis climática y sustentar un proyecto contrahegemónico transambientalista y anticapitalista. Es decir, “que la mezcla caótica de opiniones se torne un sentido común ecopolítico capaz de orientar un proyecto de transformación social ampliamente compartido” (p. 127). Para ello, es fundamental evitar caer en un ecologismo reduccionista, toda vez que se debe afrontar la crisis climática a partir de la crisis general del capitalismo. Esto implica considerar las diversas vertientes que están entrelazadas con los problemas climáticos –inseguridad y explotación laboral, opresión racializada, cuidado y reproducción social, etc.– como parte de un problema mayor que debe ser abordado sistemáticamente.
En el quinto capítulo, Faenar la democracia: por qué la crisis política es la carne roja del capital, la autora analiza los principales aspectos políticos de la crisis del capitalismo y señala que actualmente nos encontramos en una profunda crisis democrática que amenaza la matriz social de nuestra vida en sociedad. Para Fraser esta crisis no es autónoma; o bien, no es exclusivamente política, sino que sus orígenes están relacionados con las demás crisis que ocasiona el capitalismo para subsistir. Por consiguiente, para resolver la crisis política no es suficiente fomentar la civilidad, el bipartidismo, el ethos democrático o el poder constituyente, sino que se debe también vincular esta crisis con los demás problemas que genera la acumulación y la reproducción diaria del capital y así comprenderla en el marco de una totalidad social. Asimismo, la filósofa estadounidense analiza el problema de las democracias contemporáneas y señala que aquello que perturba la gobernabilidad democrática y desestabiliza el funcionamiento de los poderes públicos es precisamente la lógica interna del neoliberalismo –que ha surgido como la forma concreta del capitalismo contemporáneo–.
En el sexto capítulo, Alimento para la reflexión: ¿Cuál debería ser el significado del socialismo en el siglo XXI?, Fraser plantea que, así como el capitalismo necesita ser pensado críticamente desde una perspectiva ampliada, que tome en consideración todos sus soportes vitales económicos y no-económicos, se debe hacer lo mismo con su reemplazo. Desde esta óptica, la filósofa estadounidense analiza el concepto de socialismo y, a su vez, indaga en el significado que actualmente debería tener como una alternativa anticapitalista plausible. Un proyecto socialista contemporáneo, por tanto, diferente de la experiencia del comunismo soviético y del ideario de la socialdemocracia, debe aspirar a “superar no solo la explotación del trabajo asalariado por parte del capital, sino también su utilización parasitaria del trabajo de cuidado no remunerado, del poder público y de la riqueza expropiada a los sujetos racializados y la naturaleza no humana.” (p. 210). En tal sentido Fraser revisa algunos elementos fundamentales del pensamiento socialista como la dominación y la emancipación; la clase y la crisis; la propiedad, los mercados y la planificación; el trabajo, el tiempo libre y el excedente social. Para ella, cada uno de estos elementos debería adoptar un nuevo sentido al ser pensados desde una perspectiva que los comprenda al margen de su vertiente puramente económica.
En definitiva, en esta obra el capitalismo es definido como un orden institucionalmente constituido en el que convergen múltiples problemas relacionados con la política, la ecología, los procesos migratorios, la desigualdad de género y el cuidado y reproducción social. Es decir, para Fraser el capitalismo no es un tipo de economía, sino un tipo de sociedad que se alimenta de actividades y relaciones economizadas y no economizadas. Desde esta perspectiva ampliada, la filósofa estadounidense invita a sus lectores a llevar adelante un proyecto de transformación social que tenga como meta evitar la destrucción de nuestro planeta y garantizar mejores condiciones de vida.