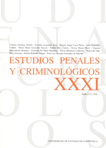El libro objeto de esta recensión trata un tema, las sanciones positivas, que, a primera vista, parece ajeno al Derecho penal, basado en la imposición de penas. Pero ya en el propio título se advierte la perspectiva o, mejor dicho, una de las perspectivas desde las que su autora, Ángeles Solanes, catedrática de Filosofía del Derecho de la Universitat de València, aborda el análisis de dicha institución premial: como alternativa al castigo. Si la imposición de penas —prototipo de las sanciones negativas— solo resulta procedente cuando es idónea y necesaria para la tutela de bienes jurídicos, el estudio de otros instrumentos adecuados para orientar la conducta de los ciudadanos hacia ese fin constituye un presupuesto ineludible para valorar la legitimidad de las medidas penales. Además, el Derecho penal, aunque se componga principalmente de sanciones negativas, incorpora importantes sanciones positivas, como la libertad condicional por buena conducta y las atenuantes específicas por colaboración con las autoridades tras abandono de las actividades delictivas. Por todo ello, la dimensión promocional del Derecho, de la que se ocupa esta monografía, adquiere gran interés en el ámbito jurídico-penal, resultando obligatoria su lectura para todo aquel jurista que quiera adentrarse en el estudio de las medidas premiales del sistema penal.
Esa dimensión promocional del Derecho tardó mucho más tiempo en manifestarse que la dimensión represiva. El capítulo primero se ocupa, precisamente, de la evolución histórica de las sanciones positivas, cuya aparición vino marcada por el protagonismo que fue adquiriendo progresivamente la recompensa en el pensamiento jurídico europeo. Solanes, que desde el inicio demuestra un gran dominio para captar la esencia de las ideas sostenidas por los diversos autores analizados, algunos de ellos de gran complejidad, toma como punto de partida la obra de Maquiavelo, que contempla la recompensa como un instrumento útil para motivar a los ciudadanos hacia las buenas acciones, pero sometido a la discrecionalidad del soberano, concepción que impera durante los siglos XVI y XVII. Una etapa que, sin embargo, está llena de matices, como da cuenta la autora del libro, que se refiere a la perspectiva contractualista de Hobbes, desde la cual la recompensa adquiere cierto carácter obligatorio; a la filosofía política de Spinoza, que incide en la necesaria colaboración ciudadana, donde las recompensas pueden cumplir un importante papel motivacional; al tratado sobre las leyes naturales de Cumberland, que es el primero en utilizar el término «sanción» para referirse a las recompensas; a la tesis retribucionista de Shaftesbury, que rechaza el carácter promocional de las recompensas, concibiéndolas como consecuencia debida de las acciones meritorias; y al pensamiento de Locke, para quien el cumplimiento de las leyes requiere «el poder de recompensar su observancia o de castigar su desviación» (p. 36). Con la llegada de la Ilustración (Siglo XVIII), la idea de un Derecho premial empieza a cobrar fuerza, sentándose las bases para la configuración jurídica de la recompensa. En este período, destaca Beccaria como principal referente de la dimensión promocional del Derecho penal, concibiendo la recompensa como instrumento de prevención de los delitos. Entre finales del Siglo XVIII y principios del Siglo XIX, Bentham formula una novedosa teoría de las recompensas que las categoriza como sanciones jurídicas, la cual, pese a apoyarse en postulados utilitaristas, es rechazada por Austin, que define la sanción como el daño asignado a la desobediencia de un mandato, y superada por Gioia, que atribuye a la recompensa una función retributiva. En la segunda mitad del Siglo XIX, cabe resaltar la obra de Jhering, para quien la proliferación de las penas constituye una involución de la sociedad moderna, que debería recurrir más a las recompensas, tomando como modelo la antigua Roma. Adentrándonos en el Siglo XX, autores como Jiménez de Asúa retoman la idea de la recompensa como medio preventivo de lucha contra la delincuencia, pero en este último período objeto de estudio destacan las tesis contrapuestas de Kelsen, que considera la recompensa como un elemento extraño al Derecho, y Bobbio, que establece las bases de lo que hoy entendemos por sanción positiva, de las que parte la autora del libro para fijar su propia teoría sobre dicha institución.
El capítulo segundo está dedicado al concepto, caracterización y clasificación de las sanciones positivas. En esta parte del libro destaca la claridad y la precisión con las que Ángeles Solanes define las sanciones positivas, confrontándolas con tres herramientas promocionales afines: los premios puros, los incentivos puros y las facilitaciones. Ninguno de estos instrumentos cumple la doble función retributiva (reconocimiento o elogio de conductas meritorias) y motivadora (apelación al autointerés del destinatario en la realización de la conducta) que caracteriza este tipo de sanciones, a las que la autora del libro, contrarrestando a Kelsen y matizando a Bobbio, reconoce naturaleza jurídica y funcionalidad como técnica indirecta de control social. Los premios puros retribuyen, pero no motivan, a la inversa de lo que ocurre con los incentivos puros, mientras que las facilitaciones ni retribuyen ni motivan, limitándose a favorecer una determinada conducta. El examen de cada una de estas figuras se acompaña de ejemplos extraídos de la realidad, algunos de ellos contenidos en la legislación penal, que ponen de manifiesto que la distinción entre las citadas categorías analizadas tiene sentido práctico. Lo mismo sucede con la clasificación incluida en el último apartado del capítulo, donde se distingue, primero, entre sanciones que implican medidas atributivas y privativas; en segundo lugar, entre sanciones que implican medidas retributivas y reparadoras, y, por último, entre sanciones que implican medidas preventivas y sucesivas. Solanes advierte que, de estos tres criterios clasificatorios, operativos en el caso de las sanciones negativas, solo el primero es fácilmente trasladable al ámbito de las sanciones positivas, pues tanto las que comportan únicamente una medida retributiva o reparadora como las que comportan únicamente una medida preventiva o sucesiva suelen carecer de alguna de las dos funciones características de este tipo de sanciones.
Las sanciones positivas se analizan desde un enfoque funcional en el capítulo tercero. Partiendo de la clasificación tripartita de las funciones del Derecho propuesta por Ferrari, la autora del libro ubica las sanciones positivas dentro de la función de orientación social, concretamente en su dimensión promocional. La justificación de esta dimensión requiere desligar de la noción de Derecho el elemento de la coerción, superando la concepción del sistema jurídico propia del Estado liberal clásico, que otorga al Derecho una función exclusivamente protectora-represiva. Solanes repasa con detalle las teorías sobre los fines de la pena predominantes durante la vigencia de dicho modelo de Estado, centrándose principalmente en las tesis retributivas ―defendidas, entre otros, por Kant y Hegel―, que, pese a sus defectos, favorecieron la aparición de las garantías penales. La teoría preventivo-general también se identifica con el Estado liberal; no así la preventivo-especial, que choca con el principio de igualdad ante la ley, entendido en su sentido originario marcadamente formal. El paso del Estado liberal al Estado social determina la aparición de la función promocional del Derecho, que deja de ser «un mero garante externo del libre juego social, para convertirse en un participante de este» (p. 209). En el ámbito penal, se plantea como paradójica la admisibilidad de medidas premiales en un sector del ordenamiento caracterizado por el castigo, lo que explica que buena parte de los penalistas se hayan manifestado en contra de la compatibilidad entre el Derecho premial y el Derecho penal. Frente a ello, Ángeles Solanes, apoyándose principalmente en los planteamientos de Mantovani y Bricola, fundamenta la legitimidad de las medidas premiales jurídico-penales tanto desde la prevención general, en su dimensión positiva de «refuerzo de la conciencia jurídico-moral» (p. 228), como desde la prevención especial, en cuanto señal de integración social del sujeto que ha delinquido. Ahora bien, como apunta Solanes, esta segunda perspectiva solo puede mantenerse cuando la ventaja asignada a la correspondiente figura premial entra en juego ante la realización de una conducta realmente meritoria, caso de las atenuantes aplicables a quienes, habiendo cometido determinados delitos en el seno de organizaciones o grupos criminales, abandonan las actividades delictivas y colaboran con la justicia.
Se cierra el libro con un capítulo cuarto en el que su autora identifica las notas distintivas del ordenamiento promocional, que se caracteriza por (1) la utilización de medidas alentadoras, (2) orientadas hacia la realización de comportamientos socialmente deseables, (3) con un mensaje normativo de promesa, que convierte al destinatario de la sanción en acreedor y a los poderes públicos en deudores, y (4) que cumple una función innovadora, contribuyendo al cambio social. Ángeles Solanes defiende que, en el marco de un Estado social, la técnica promocional no debe quedar relegada a un papel subsidiario, como el que le otorga Gianformaggio, sino que constituye una alternativa al resto de las técnicas de que dispone el ordenamiento jurídico para el cumplimiento de sus fines. Una técnica, la promocional, que, como explica la autora del libro, puede resultar muy valiosa para gestionar situaciones de crisis, como la pandemia de COVID-19, donde las medidas de estímulo de empleo aprobadas por el Gobierno, que incorporan multitud de sanciones positivas, han permitido paliar los efectos devastadores ocasionados por dicha pandemia en el mercado laboral.
En definitiva, esta monografía nos invita a reflexionar sobre una dimensión del Derecho a la que no se le ha dedicado suficiente atención y cuyo estudio es fundamental para superar las perspectivas punitivistas que envuelven el sistema jurídico. La doctrina penal, centrada en proponer límites a la aplicación de las penas, no debe olvidar el importante papel que pueden cumplir las medidas premiales como instrumento de tutela de los bienes jurídicos y de favorecimiento de la reinserción social. El libro de Ángeles Solanes nos sirve de recordatorio, constituyendo, a la vez, una obra de referencia en la materia.