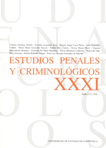1. INTRODUCCIÓN: CORRUPCIÓN POLÍTICA Y DERECHO PENAL
La cuestión de la respuesta penal a la corrupción de los políticos suscita sensaciones encontradas. Frente a unos «escándalos» presentados con frecuentes sobredosis de espectacularidad, la opinión pública, guiada por ciertos medios de comunicación, suele reaccionar con una energía que, a veces, recuerda antiguas imágenes (bien arraigadas en nuestra cultura cristiana) que retratan a multitudes aplaudiendo ejecuciones someras.
En el debate político, la discusión suele polarizarse: aquellos que se hallan en la «esquina política» opuesta, buscan argumentos para «dopar» a los corredores periodísticos que compiten para captar la atención de la audiencia con mensajes altisonantes cargados de tintes éticos, morales o catastrofistas; los «amigos políticos» del acusado, sospechoso o condenado, en cambio, cuando ya no pueden esgrimir argumentos basados en la presunción de inocencia o en la politización de la justicia, repliegan sobre cuestiones más sutiles, quizás menos fácilmente «comunicables», como la falta de enriquecimiento personal o la presencia de votos particulares en las sentencias.
Se trata de un juego argumentativo (el político) en el que las partes se van turnando en el papel de defensor/acusador, lo que quizás haya contribuido a mantener el debate (relativamente) lejos del Código penal.
De hecho, cuando nos dirigimos hacia el texto punitivo, no parece haber discusiones: frente a la palabra «corrupción», el legislador reacciona normalmente mirando directamente a la (que debería ser la) ultima ratio del ordenamiento jurídico y lo hace casi siempre para aumentar las penas, rellenar los eventuales vacíos de punibilidad y remover las dificultades probatorias. Y suelen importar poco las objeciones relacionadas con los principios de proporcionalidad, fragmentariedad, intervención mínima y lesividad: en el ambiente político, de una manera mucho menos…«técnica», que la respuesta penal resulta breathtaking es algo que no se dice casi nunca, salvo que, puntualmente, se trate de defender al aliado o amigo. Además, el argumento utilizado para las «defensas» políticas suele conllevar soluciones que apuntan hacia el cambio de juez o de periodista y pocas veces del Código cuyo espectro aplicativo el mismo crítico ha contribuido a ensanchar.
En el debate académico (no sólo jurídico-penal), se lleva tiempo insistiendo sobre estos temas y naturalmente es aquí imposible dar cuenta de las distintas opiniones que, cuando de corrupción política se trata, implican reflexiones que van mucho más allá del mundo del derecho y que atañen a la propia idea de democracia y Estado de derecho.
Ahora es mejor que nos conformemos con plantear una concreta cuestión que ha ocupado a parte de la doctrina penal española (y no solo): una vez aceptado que, cuando hablamos de corrupción y derecho penal, nos referimos esencialmente a los delitos contra la Administración pública, incluso después de la entrada en vigor del Código penal español de la democracia, es característica innegable de los mismos la implicación (no siempre como sujeto activo) de alguien que tenga cierta relación con la Administración pública; pues bien, parte de la doctrina se ha preguntado si el bien jurídico protegido puede configurarse con independencia de que la relación entre sujeto público y Estado sea de tipo funcionarial-administrativo o tenga que ver con el desempeño de funciones «políticas». En particular, una vez aceptado que los delitos contra la Administración pública relacionados con la corrupción tienen en común la vulneración de la imparcialidad o del buen funcionamiento de la Administración pública, se ha puesto en duda (planteando relevantes consecuencias, incluso de lege lata) que los ilícitos tipificados en el título XIX de la parte especial puedan (de iure condito) o deban (de iure condendo) aplicarse sin matices al «político».
Para tratar de atraer el interés incluso de quienes no comparten las premisas esbozadas aquí arriba (en particular, respecto de la acotación del bien jurídico protegido), comenzaré por aclarar que, en mi opinión, el debate académico relacionado con la cuestión que ahora nos atañe (especialmente en el ámbito jurídico penal) debería diferenciarse del «político», en primer lugar, por la acotación del objeto de análisis: mientras que los contornos desdibujados del concepto de corrupción resultan funcionales para quienes (en el debate político) expanden o contraen el espectro de conductas así calificables según conveniencia, en un ámbito (el jurídico-penal) que esgrime el principio de taxatividad como rector del sistema, considero que merece la pena hablar de corrupción solo si previamente se acota el objeto del discurso. Así las cosas, prefiero aquí ceñirme a una idea de corrupción entendida como sinónimo de soborno (en el lenguaje jurídico-penal, en España, cohecho).
La limitación de la discusión al soborno quita de en medio el debate (que ahora no interesa) acerca de la posibilidad de individualizar un bien jurídico protegido por todos los delitos contra la Administración pública, pero, naturalmente, no elimina los argumentos esgrimidos en la discusión relacionada con el objeto jurídico del propio delito de cohecho. En este sentido, conviene que se aclare que, en las páginas siguientes, no discutiremos tanto acerca de la correcta identificación del bien jurídico protegido en el delito de quo, sino que nos limitaremos a problematizar la oponibilidad de un deber de no lesionarlo al político de la misma manera que se le opone al empleado público «de carrera». Para ello, y para fugar toda duda desde el principio, diré que considero que el bien jurídico protegido en el delito de cohecho debería identificarse con la imparcialidad y, adelantando la conclusión que me esforzaré de argumentar en estas páginas, que la misma ha de ser entendida de tal forma que su vulneración resulte reprochable también al político.
2. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO Y EL PROBLEMA DE LA IMPARCIALIDAD DEL POLÍTICO
2.1 Acerca de la imparcialidad como bien jurídico a protegerse en los supuestos de corrupción
No es posible recorrer ahora en profundidad las vicisitudes por las que ha pasado la reconstrucción del bien jurídico protegido en el delito de cohecho ni tampoco dar debida cuenta del atormentado debate doctrinal contemporáneo sobre este particular. Conviene que nos limitemos a destacar dos elementos relacionados con la entrada en vigor del texto constitucional de 1978 y del Código penal de 1995 que han marcado un antes y un después en las propuestas sobre el tema que ahora nos ocupa:
- 1.
más o menos condicionada por los postulados de la teoría de la necesaria relevancia constitucional de los bienes jurídicos susceptibles de protección penal, la doctrina española ha ido proyectando sobre la reconstrucción del objeto jurídico del cohecho lo dispuesto por el artículo 103 de la Constitución, del que se ha extraído la referencia a la objetividad y, sobre todo, a la imparcialidad de la Administración pública.
- 2.
La reforma de la rúbrica del título XIX del libro II del Código penal (que ha sustituido la referencia a los «funcionarios públicos» con una mención expresa de la «Administración pública») ha sido leída por la doctrina mayoritaria como una codificación de la idea de que los delitos ahí contenidos (entre los que se halla el cohecho) deben leerse como un reproche dirigido a la perturbación de la relación no ya de la Administración con «sus» funcionarios (vista como infracción del deber que la primera impone a los segundos), sino de los ciudadanos con «su» Administración (vista como quebrantamiento del correcto desempeño del servicio que la segunda ha de prestar a los primeros). Al hilo de esta consideración, se ha procurado desterrar del debate sobre el bien jurídico conceptos que, aparte de una nula capacidad selectiva, están cargados de tintes éticos y resultan particularmente aptos para contextos totalitarios «estadolátricos», pero que desentonan con cualquier idea de derecho penal propio de una democracia liberal: hoy en día, solo la jurisprudencia sigue aludiendo al «prestigio de la Administración», a la «buena imagen» de la misma y de los funcionarios que en ella trabajan, a la «probidad», «pureza» del desempeño de la función etc.
Ahora bien, si la imparcialidad y el correcto funcionamiento de la Administración pública parecen haber resultado las ganadoras del debate, parte de la doctrina más atenta ha observado que ambas ideas encajan mal con la política.
Allende algunas reconstrucciones más complejas de las que ahora no nos podemos ocupar, lo más frecuente es que el buen funcionamiento de la Administración se reconduzca a la idea de eficacia y eficiencia de la acción administrativa. Pero entonces, podría decirse que los sujetos para los que parece pensado el reproche son los que participan en el ejercicio de funciones públicas en virtud de criterios relacionados con su conocimiento de los medios administrativos y su capacidad para ponerlos en marcha con la finalidad de asegurar así la neutral puesta en práctica de decisiones valorativas (que no toman) de la forma más eficaz y eficiente. Quienes, en cambio, participan en el ejercicio de funciones públicas por legitimación democrática (si dejamos a un lado ahora su intromisión en la toma de decisiones «administrativas»), toman decisiones sobre la base de criterios «valorativos» no neutrales (ideológicos, éticos…) y el hecho de que lo decidido tenga que ejecutarse de la forma más eficaz y eficiente, para nada erige a parámetro de enjuiciamiento de la decisión la eficacia y la eficiencia: para este tipo de «actos del cargo», bueno/malo, justo/injusto, equitativo/no equitativo… son contraposiciones que desde luego encajan mejor que eficaz/ineficaz y eficiente/ineficiente.
Sobre la acotación de la imparcialidad, también tenemos ahora que simplificar: digamos que sustancialmente se ha entendido que «imparcialidad» es sinónimo de «falta de designio anticipado o de prevención en favor o en contra de una persona o cosa». Y, una vez más, que la Administración como correa de transmisión entre el poder político y la ciudadanía tenga que asumir de forma absolutamente neutral y objetiva la «ejecución» de las decisiones tomadas en el ámbito político, no implica en absoluto que las decisiones políticas hayan de tomarse de forma imparcial: al contrario, se dice normalmente que, en un sistema democrático, es relativamente normal que los partidos políticos respondan a una parte del electorado que se identifica con determinados planteamientos ideológicos y/o que pretende que los electos satisfagan determinados intereses.
2.2 Los problemas de rendimiento de la imparcialidad en la corrupción del político
A la luz de las objeciones que (someramente) se acaban de reseñar, parte de la doctrina ha mantenido una postura especialmente tajante: legisladores y políticos no tienen deber alguno de no lesionar el bien jurídico protegido por el delito de cohecho así que han de quedarse fuera de su ámbito de aplicación.
Frente a esta lectura, conviene retener que el artículo 24 del Código penal español, a la hora de definir el concepto de funcionario de público, dibuja una idea de Administración pública que debe entenderse subyacente a todos aquellos delitos (incluidos en el título XIX) que implican a funcionarios públicos (el cohecho es uno de ellos). Y está fuera de toda discusión que se trata de un concepto de Administración que ha de incluir al poder ejecutivo, al legislativo y al judicial. Recordando que el Código penal tiene funciones distintas de la Constitución y que desde luego no se halla entre ellas la definición de los checks and balances propios de todo Estado de derecho, no debería suscitar ningún escándalo tomar nota de que, incluso históricamente, esta parte del Código penal se haya referido a la «Administración» entendiéndola como equivalente al Estado, sin que, para efectos penales, asuma relevancia alguna la referencia a la separación de poderes.
Así las cosas, por lo menos de iure condito, no parece admisible una restricción interpretativa abrogans como la que se ha planteado: el Código es demasiado claro y el cohecho ha de aplicarse a los integrantes de los tres poderes del Estado. Si eso no encaja con las ideas de imparcialidad y/o buen funcionamiento, pues entonces será que son las ideas de imparcialidad y buen funcionamiento las que no encajan con una reconstrucción plausible del bien jurídico protegido por el delito concretamente tipificado por el Código penal (pero nótese que la conclusión debería hacerse extensiva al título XIX del Código penal español). Y, de hecho, no es infrecuente que destacados autores, una vez observado que los políticos no pueden quererse imparciales, hayan dirigido la búsqueda del bien jurídico protegido por otros derroteros: frente a quien ha abogado para una sustancial despenalización del cohecho, otros han planteado soluciones que (por motivos sobre los que ahora no nos podemos detener) no han resultado especialmente convincentes, ya que, en general, o no consiguen explicar la configuración del delito cohecho en el actual Código penal o bien terminan descartando toda función crítica del bien jurídico.
Más sugerente me parece la postura más moderada mantenida por quienes han defendido que el principio de imparcialidad debe modularse de forma distinta según que el sujeto activo de cohecho pasivo (o destinatario de cohecho activo) desempeñe funciones strictu sensu administrativas, judiciales o legislativas. En este sentido, si, como hemos visto, resulta relativamente intuitiva la neutral objetividad de la función administrativa sometida a la satisfacción de los intereses generales así como la imparcialidad del juez que la Constitución quiere independiente y sometido únicamente a la Ley, más complejo (por lo menos, prima facie) parece ser declinar la imparcialidad respecto de las funciones propias del poder legislativo o, en general, de las desempeñadas por órganos de carácter representativo: la exigencia de imparcialidad parece tener aquí, por lo menos, una intensidad diferente. Y, en efecto, se suele apuntar que el ordenamiento jurídico-constitucional considera perfectamente «coherente que los distintos representantes políticos dirijan su actividad a la obtención del respaldo electoral o incluso de ingresos o financiación para la formación política a la que pertenecen». La consecuencia es que han de quedar fuera del ámbito de aplicación del delito de cohecho los acuerdos realizados por los miembros del poder legislativo dirigidos a obtener financiación para su formación política, al no resultar lesivos del principio de imparcialidad constitucionalmente delineado.
La diferencia entre esta postura y la anterior (los políticos son parciales y punto) es que, según estos autores, la cosa cambia cuando la «parcialidad» se convierte en «arbitrariedad», vetada por el artículo 9.3 de la Constitución, lo que acontecería toda vez que la finalidad de la actuación del «político» ya no es electoral o política, sino personal: concluir acuerdos que busquen la obtención de un beneficio «personal» y que «nada tienen que ver con los intereses políticos o electorales» resulta injustificado y, por tanto, rebasa los límites de la parcialidad e integra, además, la más grave hipótesis de cohecho propio. Así las cosas, se concluye, en el delito de cohecho, «lo que propiamente se configura como objeto de tutela es el respeto del principio de imparcialidad, que vincula, de un lado, a los poderes públicos, en cuanto principio alumbrador del ejercicio de la actividad administrativa y judicial» pero que, en el caso de la actividad política o legislativa, debe reinterpretarse como «desviación del fin», es decir, exceso de poder.
2.3 ¿Un problema del «político» o de la «imparcialidad»?
Si bien basada en intuiciones extremadamente sugerentes, la postura esbozada en el apartado anterior no me parece practicable. Ya dije en su momento que
pretender acotar la relevancia penal del soborno del «político» poniendo el acento en la alteración del fin que motiva su decisión, coloca al intérprete ante la incómoda tarea de indagar (por lo menos, praeter legem) unos «fines» de difícil acotación y de buscar unas respuestas que, aparte de resultar necesariamente imprecisas, se construyen a partir del sustrato psíquico del sujeto activo, a lo largo de un proceso de indagación de motivos que, vigente nuestro sistema penal anclado a los hechos, no debería erigirse a parámetro único sobre el que fundamentar la respuesta penal. De la misma manera, tampoco debería infravalorarse el problema que supondría investir al juez del orden penal de tan sumamente amplio y discrecional juicio que, a fin de cuentas, tiene (o puede tener) por objeto la manifestación por excelencia del poder legislativo (o, de forma más amplia, «político-democrático») y que, como se ha observado, se arriesga a entrar en el mérito del asunto, terminando por someter a fiscalización a la mismísima actividad legislativa o, si se prefiere, «política», con el concreto peligro de terminar sustituyéndose así a las urnas.
Añado ahora que, con esta maniobra interpretativa, me parece difícil solucionar el supuesto del «político práctico»: imaginemos a un político (Y) que, a cambio de una promesa realizada por un empresario (X) de una sustancial financiación a su campaña electoral futura, decide proponer, defender y apoyar (por ejemplo, con su voto) la iniciativa que le interesa a X que, por otra parte, Y considera absolutamente contraria al interés general.
Mientras miramos a las tres posibles soluciones que propongo a continuación, tratemos de pensar en lo poco que nos aporta la dicotomía interés general/fin personal a la hora de sugerir un tratamiento jurídico-penal plausible:
- 1.
Podrá haber delito de financiación ilegal, pero nunca cohecho, ya que la finalidad de conseguir financiación es, en todo caso, legítima. Pero, si añadimos que Y acepta por mero interés personal (re-elección=sueldo), entonces contradecimos el postulado de acuerdo con el cual el político que actúa por interés personal, responde por cohecho.
- 2.
Siempre será cohecho porque Y sabe que la norma que apoyará es contraria al interés general. Pero, (y aquí está lo del «político práctico») nos quedaría por explicar la condena de Y que está íntimamente convencido de que su reelección, aparte de reportarle un beneficio personal, también es acorde al interés general porque, considerándose un buen político, cree firmemente que la mayoría de sus ideas redundaría en beneficio de la colectividad. Comparada con la ventaja que obtendrá la ciudadanía en tenerle como político gracias a la financiación obtenida, la desventaja que supone la aprobación de la norma que ha apoyado, le parece una minucia. Si le sancionáramos por delito de cohecho, condenaríamos a alguien que está convencido haber actuado en el interés general.
- 3.
Se hace pivotar la subsumibilidad de la conducta en los artículos 419 y sgts. sobre la legalidad de la financiación (financiación legal=interés legítimo del político; financiación ilegal=cohecho). Pero entonces, ya no hace falta hablar de finalidades «políticas» o «personales», «generales» o «particulares», sino que basta remitir a la legalidad extrapenal de la financiación que ciertamente tiene en cuenta la anterior dicotomía, pero ni mucho menos se construye solo sobre la misma.
La conclusión es entonces que la modulación de la imparcialidad basada en interés-general-político-electoral vs. interés-personal, si bien sugestiva, por sí sola, no parece otorgar al intérprete-aplicador un criterio suficientemente seguro sobre el que apoyarse.
2.3.1 El político es parcial… porque lo dice la Constitución. Crítica
Tampoco me convence el argumento que se apoya en la ausencia de una referencia explícita en la Constitución a la imparcialidad como subyacente, en particular, a la función parlamentaria del que alguien ha deducido la inoperatividad del principio en cuestión para quienes la desempeñan: la Constitución, se dice, menciona la palabra «imparcialidad» sólo en los artículos 103 (referido a la Administración Pública entendida como poder ejecutivo) y 124 (referido al Ministerio Fiscal).
En primer lugar, hay que oponer que, incluso los autores que han querido deducir directamente del dictado constitucional el abanico de bienes cuya protección puede ser objeto de atención por parte del legislador penal, se han preocupado de precisar que la referencia de la Magna Carta a un determinado interés puede ser tanto explícita como implícita. Y, de acuerdo con la postura que aquí se mantiene, lo único que podría obstar a la protección por parte del legislador penal de un deber de imparcialidad referido a alguna de las categorías de las que se discute, debería ser la deducción clara del dictado constitucional de la vigencia de un deber de parcialidad.
Aparte de ello, como hemos visto, que la idea de imparcialidad asociada a los delitos contra la Administración pública no pueda reconducirse sic et simpliciter al artículo 103 de la Constitución española nos lo dice el propio legislador penal cuando, a través del artículo 24, aclara qué debe entenderse a efectos penales por Administración pública. Como es sabido, la norma se refiere (explícitamente) al poder judicial (es autoridad quien, «por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado (…) ejerza jurisdicción propia» y legislativo («tendrán la consideración de autoridad los miembros del Congreso de los Diputados, del Senado, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y del Parlamento europeo»).
Por último, es el propio argumento literal que no se sostiene: en la Constitución, tampoco se proclama la imparcialidad de los jueces. Que, por eso solo, deba entenderse que los jueces, según el constituyente, no tienen por qué ser imparciales, suena francamente absurdo. Y si, para fundamentar la imparcialidad de jueces y magistrados se ha utilizado la referencia expresa a la independencia (art. 127 y también 124 CE), me parece que, cuando se habla de tutela penal de la imparcialidad de la Administración entendida como Estado, puede traerse a colación la interdicción de la arbitrariedad de (todos) los poderes públicos del artículo 9.3 CE. Como se ha observado,
El artículo 9.3, in fine, de la Constitución prohíbe a todos los poderes públicos, sin excepción, una sola y misma cosa: actuar arbitrariamente. El significado de la prohibición no puede ser, por lo tanto, más que uno e igual para todos ellos, por más que la posición de cada uno, su forma de actuar y su función institucional puedan ser diferentes y esas diferencias puedan proyectar su influencia a la hora de precisar los perfiles del concepto. Aplicar la Ley y crear ésta son, ciertamente, tareas distintas, que comportan sujeciones también diferentes, pero todo esto, si bien puede afectar al halo del concepto de arbitrariedad, en absoluto puede alterar su núcleo central, que necesariamente tiene que ser el mismo.
Ciertamente, el principio de igualdad puede representar un interesante «puente interpretativo» entre la idea de imparcialidad y la de arbitrariedad: si, por un lado, parece evidente su relación con el primer principio, por otro, como parte de la doctrina ha puesto de manifiesto, no ha sido infrecuente que la jurisprudencia constitucional que se ha ocupado de la aplicación del artículo 9.3 haya «pasado a través» del principio de igualdad cuya vulneración podría representar un caso de arbitrariedad (o viceversa).
2.4 La imparcialidad procedimental
A pesar de los problemas que la tesis con la que nos acabamos de confrontar entraña en el plano aplicativo, me parece que las premisas de las que parte son extremadamente sugerentes.
Y, de hecho, tanto en la teoría del derecho como en la filosofía política, el término «imparcialidad» se ha utilizado con varios y distintos significados que no necesariamente han de identificarse lisa y llanamente con «falta de designio anticipado» (salvo que la misma se entienda en un sentido muy amplio) o ausencia de interés particular. Podríamos partir de que «imparcial» no necesariamente es solo el contrario de «parcial», sino que también puede entenderse como algo incompatible con «arbitrario»: aunque pueda resultar discutible que todo lo arbitrario sea parcial, ciertamente, en nuestro contexto, todo lo «parcial» es también «arbitrario». En esta lógica, exigir parcialidad no implica postular la ausencia de intereses particulares en la decisión pública, sino una ponderación fair de los mismos, en el entendido de que optar por uno de los intereses particulares en juego no necesariamente implica parcialidad.
Hay otra intuición que me parece extremadamente sugerente en la aproximación de María José Rodríguez Puerta (la autora cuya postura se comenta). En los supuestos de corrupción política, como hemos visto, se produce un intercambio de acto(s) propio de la función política y beneficios o ventajas que redundan en provecho del político o de otras personas. Pues bien, si entiendo correctamente lo que afirma la autora, cuando de política se trata, la parcialidad no ha de buscarse en el acto que se pacta (o se realiza a cambio del soborno): el mismo acto, de hecho, puede resultar parcial o imparcial (en el planteamiento de la autora) dependiendo de los fines con los que se ha realizado. No hay un acto político intrínsecamente parcial que se distingue objetivamente de otro intrínsecamente imparcial: en la misma situación, el mismo acto político puede resultar parcial o imparcial. Para ello, como hemos visto, según la postura que ahora comentamos, lo que cuenta son los fines que han movido al político.
Ahora, aun dejando a un lado la referencia a los «fines», me parece que puede (y debe) ponerse en valor la diferencia que existe entre una imparcialidad del proceso de toma de decisión y una imparcialidad proyectada sobre el resultado de la decisión.
La primera, si se quiere, podría declinarse como fairness procedimental y es la que el delito de cohecho (tipo básico, art. 420 CPE) procura proteger frente a ataques especialmente perturbadores (los sobornos). Así entendida la imparcialidad (lesionada por el pacto corrupto y no por la realización de un acto parcial fruto del mismo que, de iure condito, no es necesaria para que el delito se considere consumado), la ratio de la norma se convierte en la preservación de la legitimidad de las decisiones públicas que se apoya (también) sobre su racionalidad basada en un procedimiento fair que no precisa de indagación de fines personales.
Trato de explicarlo en el siguiente apartado con un ejemplo.
2.4.1 La imparcialidad y el legislador: el procedimiento importa
Pensemos en una votación parlamentaria relativa a una proposición de ley X que incluya medidas económicas que exigen recortes o sacrificios a gran parte de la ciudadanía justificadas en el preámbulo con alusiones a la sostenibilidad de la deuda pública, la preocupación por las nuevas generaciones, etc. Ahora supongamos que, en lugar que embarcarse en largas y tediosas discusiones o en recabar costosas opiniones de expertos que podrían llevar a enmendar la propuesta, los diputados deciden su postura individual frente a la ley lanzando una moneda al aire: cara implica votar a favor, cruz en contra.
Preguntémonos ahora cómo se sentirían los ciudadanos a los que el legislador pide sacrificios y, en particular, si, más allá de la obligación sancionada de aceptarlos (aceptancia, entenderían la medida como racionalmente aceptable (como la misma que ellos mismos hubieran adoptado si de ellos hubiera dependido la administración del interés general). Intuyo que la respuesta sería negativa: nadie estaría dispuesto a sacrificarse si los términos de su sacrificio se deciden lanzando una moneda al aire. Lo interesante es el argumento que ponemos a la base de este rechazo.
Aquellos que piensan en que el quid de la cuestión se cifra en el output del procedimiento, probablemente motivarán su insatisfacción a partir de la «bondad» de la medida (entendida, por ejemplo, como eficacia o, si se prefiere, como «buen funcionamiento» del sistema): si los diputados hubiesen consultado a expertos y discutido planteando argumentos (y enmiendas) relacionados con la eficacia de la Ley X, el resultado probablemente sería que la Ley X finalmente aprobada sería más eficaz, lo que la convertiría en mayormente aceptable.
Empero la idea de que el procedimiento escogido se enjuicie solo proyectando sus defectos sobre su resultado (en términos de eficacia de una medida X, por ejemplo), aparte de resultar en cierta tendencia a juzgar la bondad de la decisión ex post , se expone a algunas observaciones relacionadas con investigaciones empíricas que han demostrado que, incluso en el ámbito por excelencia de la eficacia y la eficiencia (el mundo empresarial), la componente «suerte» desempeña un papel muy superior al que intuitivamente deseamos atribuirle. Si entonces pusiéramos encima de la mesa la mayor eficiencia de un proceso de toma de decisiones basado en lanzar una moneda al aire (respecto de un largo y costoso debate parlamentario con audiciones de expertos) y tuviéramos en cuenta que la suerte desempeña un papel crucial en el alcance (en términos de eficacia) de los resultados esperados, quizás el repudio intuitivo del procedimiento descrito (decidir lanzando una moneda) no resultaría tan obvio (desde el punto de vista de su eficiencia y eficacia) o, por lo menos, debería ser mucho menos obvio de lo que intuitivamente habíamos imaginado.
En el mismo sentido, sería perfectamente posible pensar en que el texto legal X (que ha resultado aprobado por «suerte») sea exactamente el mismo que se habría aprobado después de un largo y productivo debate parlamentario (X1). Pero entonces, si X1 parece (por lo menos, algo) más «aceptable» que X, las razones de dicha mayor aceptabilidad, habrán de buscarse en un lugar distinto al de la «calidad» de la norma (relacionada con su contenido).
Aclarado entonces que «las condiciones de efectividad y eficacia no tienen por qué coincidir en modo alguno con las condiciones de legitimidad», explorar los motivos que subyacen a la aceptabilidad racional de la decisión parece operación relacionada con la que se ha llamado «epistemología moral», es decir, con la bondad de los argumentos definida en términos de «integridad», o con la «responsabilidad moral» que reconocemos a quien ha tomado la decisión. En suma, si el objetivo es indagar las razones que están detrás de la obediencia racional (no coaccionada) a la norma, una sugerente alternativa sería dirigir la atención hacia la racionalidad del procedimiento que se ha seguido para construirla y a su desarrollo argumental fair . Una vez orientada la vista en esta dirección, como se ha observado, habrá que tener en cuenta que solo puede ser válida (legítima) la norma que ha sido fundada o justificada con imparcialidad.
De hecho, sobre qué deba entenderse por procedimiento fair, algunas de las más sugerentes propuestas llaman directamente en causa la idea de un «enjuiciamiento imparcial de las constelaciones de intereses y de los conflictos de acción». Y este anclaje de la legitimidad a la idea de una toma de decisiones basada «en un equitativo tener en cuenta todos los intereses y valores distribuidos» en la «comunidad jurídica» que permita la producción de normas «que sean en interés de todos por igual» convierte a la imparcialidad (precisamente) del político en el ingrediente principal del sistema: solo un procedimiento imparcial de producción normativa puede garantizar la legitimidad del output legislativo que ciertamente condiciona las decisiones administrativas y judiciales.
Al contrario de la imparcialidad procedente del artículo 103 de la Constitución (que, de acuerdo con algunas lecturas, parece postular una decisión no condicionada por intereses particulares y que, por lo tanto, solo podría resultar plausible exigir al funcionario-administrativo, «la idea de imparcialidad» que aquí se propone utilizar, despliega su eficacia sobre todo «en el aspecto (…) de fundamentación de las normas», esto es, en el momento legislativo. En síntesis, «tener en cuenta por igual los intereses de cada participante», es condición necesaria para asegurar la fairness del procedimiento democrático, que se traduce en una impartiality que, a su vez, presupone el respeto del principio de igualdad (a situaciones iguales, igualdad de trato), de interdicción de arbitrariedad (que proscribe cualquier diferenciación caprichosa) y se apoya en la idea de universality . Un debate deliberativo ideal que pretenda generar legitimidad alrededor de sus conclusiones debería estructurarse de tal forma que, entre otras «presuposiciones», se garantice el carácter público de los argumentos, la «exclusión del engaño y la ilusión» («los participantes deben creer lo que dicen») y la ausencia de todo tipo de restricción a los argumentos que pueden ser esgrimidos.
Ahora bien, si estas condiciones procedimentales de legitimidad de las deliberaciones políticas pueden definirse como «imparcialidad», me parece que también podría aceptarse que
- 1.
las decisiones políticas precisan de legitimidad racional y, por lo tanto, deben adoptarse siguiendo un procedimiento imparcial;
- 2.
el soborno perturba el proceso de toma de decisión porque le resta imparcialidad.
Y de hecho, la intervención de un soborno en un proceso decisorio parece difícilmente compatible con su pretensión de respetar el principio de igualdad o de no arbitrariedad y, en la mayoría de los casos, implicará justo lo contrario de lo que se entiende por universality. Si la legitimidad de la decisión se apoya en un proceso en el que «todos cuantos pudieran verse afectados podrían participar como iguales y libres en una búsqueda cooperativa de la verdad» y en el que «la única coerción que es lícito ejercer es la que ejercen los mejores argumentos» es evidente que el soborno es incompatible tanto con la primera (porque pretende excluir a los ajenos al pactum) como con la segunda condición (porque se presenta precisamente como un método de toma de decisión alternativo a los «mejores argumentos»).
Empero, si (como hacen los autores cuya tesis hemos analizado), se encienden los focos solo sobre la «universalidad» (que podríamos presentar como el opuesto a aquel interés particular que se quiere implícito en la corrupción), se construye un camino (de comprobación de la parcialidad) muy poco apto para nuestro derecho penal liberal anclado a los hechos. Volvemos sobre esto en el siguiente apartado.
2.4.2 La sanción del soborno como eliminación del interés privado en la decisión pública. Aspectos problemáticos
La idea que pivota sobre el soborno como proscripción absoluta del interés particular en el marco del proceso de toma de «decisiones públicas» parece encajar con un enfoque tradicional (hoy superado) del procedimiento administrativo en el que se omite la interacción del tomador de decisiones con todo interés «privado»: todo contacto funcionario-particular puede prohibirse. Así las cosas, cuando, como en el ámbito político, la legitimidad procede del voto (que ha de ser captado), parece no existir alternativa a la de considerar problemática la interacción funcionario público (político)/interés-particular.
Así planteada la cuestión, lo primero que debería observarse es que, aparte de una (en España) evidente suplantación del rol legislativo por parte del ejecutivo (es indudable que la mayoría de las importantes leyes que se aprueban hoy en día se «cocinan» en lugares distintos a las Cortes Generales, con el afirmarse del Estado social, la toma de decisiones administrativas ha traspasado el límite de la eficaz y eficiente ejecución de mandatos legislativos y ha asumido rasgos cada vez más «normativos» (piénsese en el papel de la Administración en la pandémica dicotomía economía-salud). En este contexto, se ha producido una progresiva inserción en el procedimiento administrativo de elementos «democratizadores» a priori, más propios del procedimiento legislativo) en virtud de los cuales la interacción del decisor público con los intereses particulares se ha convertido en un deseatum legitimador. la incipiente regulación del lobbying en España es solo un paso más de un proceso que lleva tiempo en marcha y que, (que yo sepa) nadie contesta.
Y si lo anterior anula la pretendida claridad de la diferenciación de la imparcialidad del legislador-político de la del funcionario-administrativo, si se reduce la imparcialidad a proscripción del ingreso de intereses particulares en el proceso de toma de decisiones del funcionario público, se entra en un cul de sac del que solo se sale con la despenalización del cohecho (no solo para el político) o con la búsqueda de un bien jurídico que discurra por otros caminos. No vale ya decir, en suma, que el cohecho no puede aplicarse al legislador parcial, sino que tampoco debería aplicarse al funcionario que se sienta con un grupo de presión porque su toma de decisión resulta, a todas luces, igualmente parcial.
Antes de dejar la cuestión por zanjada, precisemos algo: que las decisiones públicas tomadas para satisfacer un interés particular (propio del legislador sobornado o de quien le ha sobornado) sean un «mal» a erradicarse, solo es plausible si, amén de dejar constancia de ese interés particular, se puede asimismo demostrar la contrariedad o incompatibilidad del mismo con el interés general. Y, naturalmente, si alguien posee una fórmula para cristalizar con suficiente taxatividad dicha ecuación, por un lado, escucharé admirado su propuesta, pero, por otro, no ocultaré cierto miedo hacia quien pretenda resolver de una vez por todas lo que es interés general y lo que no lo es.
Por supuesto que tampoco convence la idea de delegar el test de universalidad de las decisiones públicas al juez del orden penal, dejándole libertad a la hora de dirimir si el acto del cargo y la dádiva recibida a cambio del mismo han implicado que un interés personal suplante al interés general (y, en su caso, si la suplantación es suficiente como para accionar la respuesta penal). En primer lugar, no parece cosa del juez decidir lo que tiene validez universal de lo que no (paradigma de la decisión moral que le corresponde, si acaso, al legislador); y, como hemos visto, tampoco parece sencillo imaginarse este test in action (teniendo en cuenta que el interés general y el interés particular, en principio, no son excluyentes). Si, a la hora de acotar el fulcro del cohecho, no somos capaces de ir más allá de la proscripción del interés particular, en suma, la incertidumbre que se arroja sobre la aplicabilidad de la norma penal, en mi opinión, es tan incompatible con el principio de taxatividad que ni siquiera se me ocurre una propuesta plausible para introducirla de lege ferenda .
Dicho ello, como hemos visto, la imparcialidad no necesariamente es solo esto (exclusión de la ecuación de intereses particulares), sino que implica un procedimiento que permita tenerlos en cuenta de manera equitativa con la finalidad de asegurar legitimidad, tanto a las normas (producidas por el legislador) como a los actos administrativos (y, por supuesto también a las decisiones judiciales). En el apartado siguiente, trataré de explotar dicha relación (de la imparcialidad con la legitimidad) para extraer algunas consecuencias que, por lo menos de lege ferenda, podrán resultarnos ahora útiles.
2.5 La imparcialidad del procedimiento de toma de decisión in action: votos (a cambio de actos del cargo), financiación de la política y lobbying
Volviendo al ámbito jurídico penal del cohecho, podríamos entonces decir que, una vez comprobada la conexión causal entre ventaja y acto del cargo, la fairness procedimental resulta ya irremediablemente perturbada.
Cosa distinta es que, de lege ferenda, resulte más que deseable que el legislador penal distinga aquellas ventajas cuyo intercambio con actos del cargo es intrínseca al sistema democrático (seguramente el voto), tolerada por el mismo (el lobbying y la financiación privada de la política, aunque la ubicación de estas dos interferencias es discutible) y las que representan una perturbación del proceso de toma de decisión penalmente reprochable (probablemente, el resto).
Y, a este respecto, las guías interpretativa (de lege lata) y las indicaciones (de iure condendo) que pueden extraerse de la relación entre legitimidad e imparcialidad, en mi opinión, resultan sugerentes. A continuación esbozaré (muy brevemente) algunas, visto el escaso espacio del que dispongo, sin ánimo exhaustividad.
2.5.1 ¿Y el voto?
Como hemos telegráficamente apuntado, la «maldad» del cohecho, estriba en la gravedad de la alteración de la imparcialidad del proceso de toma de decisiones del sujeto público. Con independencia del «tipo» de sujeto público implicado, la ratio que subyace a la interdicción de los sobornos se acerca entonces a la preservación de la legitimidad de las decisiones que el mismo ha de tomar (sean las mismas legislativas, administrativas o judiciales).
De la misma manera, es evidente que, si el funcionario-administrativo está legitimado para realizar actos públicos en virtud de su mérito y capacidad, todo funcionario público-político extrae su legitimación del voto democráticamente expresado: el electo, directamente; el nombrado por gozar de la confianza del electo, indirectamente. Dicho de otra manera, las decisiones del político se legitiman,
- 1.
en primer lugar, por el voto; y,
- 2.
en segundo lugar, por la racionalidad del procedimiento imparcial de toma de decisiones.
Así las cosas, se vislumbra con cierta claridad que, lo que no puede hacerse, es cortocircuitar la ecuación, preservando la segunda condición de legitimidad a costa de la primera: una prohibición absoluta de ofrecer actos del cargo a cambio de ventajas, implicaría encarcelar al político que ofrece ayudas a los pobres (o a los mayores, o a los jóvenes….) para que le voten.
Pero ¿como diferenciar el voto de otro tipo de beneficio (sobre todo el dinero)?
En primer lugar, como ya hemos visto, distinguir el voto conseguido a cambio de un acto realizado para satisfacer un interés particular del voto buscado a cambio de propuestas que se formulan «en el interés general» es o bien impracticable o bien peligroso y, en la mayoría de los casos, imposible (salvo que, un tanto ingenuamente, se ignore el interés personal del político en permanecer en el cargo).
En el mismo sentido, pretender excluir de lo penalmente relevante a todo intercambio «acto del cargo/voto» argumentando que el voto es algo distinto a una ventaja económica «personal» parece naíf, toda vez que se considere la nada desdeñable remuneración que normalmente se acompaña con la elección (e, incluso ahí donde dicha remuneración no está presente, el «poder» que va asociado al manejo de dineros públicos). Además, a un sistema penal que (la opinión es hoy prácticamente unánime) considera subsumible a la prestación sexual en el concepto de beneficio (rectius: retribución de cualquier clase) típico en el delito de cohecho, no le quedan argumentos sólidos para eliminar de la ecuación al voto.
De la misma manera, de lege lata (y, en mi opinión, también ferenda), debe descartarse cualquier intento de anclar el cohecho al beneficio personal del cohechado (lo que eliminaría de la ecuación a los votos pedidos… para otros): la referencia del Código (y de los principales instrumentos jurídicos internacionales) a la tipicidad de la dádiva (regalo o retribución) correspondida (o solicitada u ofrecida) en «provecho de un tercero» elimina toda duda (de iure condito) e indica claramente que el desvalor del delito se halla en un lugar distinto: el punto no es combatir al servidor público que se aventaja (o enriquece) injustamente, sino salvaguardar su imparcialidad.
Descartados, por lo tanto, los anteriores caminos interpretativos, para excluir de la relevancia penal del democrático intercambio de actos políticos con votos, podríamos entonces dirigirnos hacia las condiciones de legitimidad de la decisión política que, con la tipificación del cohecho, se apunta a preservar. No es, en suma, que el político pueda decidir de forma parcial (es decir unfair) sino que la búsqueda (bajo ciertas condiciones) del consenso (voto) no añade unfairness al procedimiento de toma de decisiones políticas que se legitima precisamente por apoyarse en él.
Así las cosas, olvidando el inviable argumento del interés general, una vez disciplinadas las condiciones en cuyo marco ha de desarrollarse el intercambio democrático, parece plausible (no veo nada de escandaloso en ello) abogar para que el derecho penal se abstenga de intervenir (tanto en el Código penal como en la LOREG toda vez que el acto político (conforme a la legalidad) se intercambia (cumpliendo las condiciones) con un voto legitimador, sin que ello implique contradicción alguna con la fairness del proceso de toma de decisiones que se apunta a preservar.
Y si todavía alguien quisiera ver en esta idea una derogación a la proscripción de la parcialidad de la toma de decisiones políticas, siempre cabría oponer que, en un derecho penal realmente fragmentario, el delito es ilícito de modalidad de lesión y no de lesión, así que excluir a una parte de los ataques al bien jurídico del espectro de protección jurídico-penal todavía no significa que el ordenamiento (jurídico, moral, político…) entero haya de considerar al comportamiento lícito: dicho de otra forma, decir que hay supuestos de actuación parcial que no son objeto de reproche por parte del legislador penal no significa invalidar la idea de que el delito de cohecho apunta a sancionar (determinados) ataques al bien jurídico «imparcialidad».
2.5.2 Lobbying y financiación de la política. Breves anotaciones
De forma parecida (admitiendo que el ejercicio sea posible), la normativa extrapenal debería disciplinar las condiciones que garantizan la fairness necesaria para que la búsqueda de financiación privada y la interacción con un lobby contribuyan a legitimar democráticamente la decisión pública o, por lo menos, no supongan lo contrario.
Pero entonces, si la financiación o la presión discurren dentro de los cauces extrapenales (que aseguran que son fuente de legitimidad), el hecho de que tengan como contrapartida o resultado un determinado acto público (político o administrativo), no debería sancionarse aplicando el delito de cohecho porque, lo que busca el legislador cuando tipifica el soborno, es justamente preservar la legitimidad que, por expresa disposición del legislador extrapenal, justamente se reforzaría o, de todas formas, no se mermaría. Al contrario, si se rebasaran las condiciones puestas a protección de la imparcialidad (contenidas en la normativa extrapenal pero que no agotan sus razones), no existirían obstáculos para la aplicación del delito de cohecho (siempre en presencia de los demás elementos típicos).
2.5.3 De lege ferenda
Ciertamente, existen argumentos que pueden utilizarse para explicar la practicabilidad de la solución esbozada (por lo menos en parte), ya de lege lata.
Empero, más que la complicada y siempre nebulosa articulación de bienes jurídicos mediatos o refugios en la adecuación social, creo que sería recomendable una toma de postura expresa del legislador que podría finalmente especificar que las dádivas, regalos o retribuciones de cualquier clase, solo asumen relevancia penal en el ámbito del cohecho (impropio y en consideración a la función) si son «indebidas».
En el mismo sentido, tampoco parece deberse descartar a priori una alusión expresa a la normativa electoral, sobre financiación de la política o de la interacción con los grupos de presión, que podría explicitar una selección de aquellos concretos preceptos extrapenales cuya infracción se considera relevante para convertir (por ejemplo) la financiación en «retribución de cualquier clase» para efectos de la configuración de un delito de cohecho.
3. EL ACTO POLÍTICO ENTRE IRRELEVANCIA PENAL, CORRUPCIÓN PROPIA CORRUPCIÓN IMPROPIA
Contrariamente a lo que podría pensarse, diferenciar la «corrupción política» de la «corrupción administrativa» apoyándose en la dicotomía «funcionario-político»/«funcionario-administrativo» entraña notables dificultades. Los criterios basados en la división de poderes o en la legitimación directa o indirectamente democrática en virtud de la cual se participa en el ejercicio de funciones públicas, encajan mal en el actual contexto español y la configuración de una diferencia de tratamiento en aplicación de los mismos lleva a consecuencias difícilmente aceptables: en el segundo caso, (político es el legitimado democráticamente directa o indirectamente), la endémica politización de la Administración obligaría a llamar «políticos» a funcionarios públicos que solo toman decisiones relacionadas con la eficacia y la eficiencia (pero que ocupan un determinado puesto administrativo en virtud de la «confianza» del electo o del nombrado por el electo); en el primero (legislativo político vs. ejecutivo funcionario), la fáctica asunción de la función legislativa por parte del ejecutivo convierte la operación interpretativa en impracticable.
Más plausible podría parecer desplazar la atención desde el sujeto al tipo de acto «público» intercambiado: podría argumentarse que la corrupción política no es la del «funcionario público-político» sino aquella en la que el acto que el intraneus pone encima de la mesa es un «acto político».
Y es en este marco que se abre camino otra posible objeción a la relevancia penal del cohecho de los políticos: lo que tienen en común «los políticos» es que, en el ejercicio de sus funciones, (parte de) los actos que realizan no solo son discrecionales, sino que no pueden ser «jurídicamente» discutidos, ni en vía administrativa ni, contenciosa, ni penal, sino que (simplificando un poco) parecen sometidos exclusivamente al democrático control del electorado que lo ejerce a través de las urnas.
Por lo que ahora interesa, la consecuencia de esta aproximación podría desplegarse a lo largo de tres directrices:
- 1.
el cohecho del político es una intromisión del juez de lo penal en un terreno que tiene proscrito: el político cuyo «enjuiciamiento» le corresponde a los electores;
- 2.
si los «actos políticos» o «de gobierno» no pueden ser controlados por el juez del orden penal, los mismos no pueden considerarse «actos del cargo» (para efectos de aplicación de los delitos contra la Administración pública); en nuestro más restringido ámbito de la corrupción política, podría entonces decirse que el intercambio de actos políticos/ventajas solo puede calificarse como cohecho en consideración a la función (art. 422-424) pero nunca como cohecho propio y/o impropio (arts. 419 o 420 y 424), lo que naturalmente implica una sustancial diferencia de sanción;
- 3.
los «actos políticos» o «de gobierno» son seguramente actos del cargo, pero el juez del orden penal no puede entrar a valorar si son o no conformes al ordenamiento jurídico. Así las cosas, toda vez que se habla de corrupción política, podría, a lo sumo, aplicarse el tipo básico de corrupción impropia (arts. 420-424) pero nunca el de corrupción propia (arts. 419-424) con la relevante diferencia penológica resultante.
3.1 Breve referencia al control judicial de los actos políticos o de gobierno
Lo primero que deberíamos discutir es que, la (por lo menos, aparente) ausencia de límites (susceptibles de ser esgrimidos ante un juez) de los actos «políticos» o «de gobierno» podría implicar la imposibilidad de aplicar a la política buena parte del Estatuto penal de la Administración pública, incluido el cohecho. De nuevo, la observación cobraría especial trascendencia si referida a los parlamentarios cuyo acto político por excelencia no solo sería siempre compatible con el ordenamiento jurídico vigente, sino incluso, «inviolable».
Pues bien, la cuestión de la «inmunidad» de los actos políticos o de gobierno frente al control jurisdiccional ha sido analizada en profundidad por parte de la más destacada doctrina administrativista española: el debate que se produjo a finales del siglo pasado entre los discípulos de García de Enterría resulta extremadamente instructivo respecto de los términos generales de la cuestión. La jurisprudencia, por su parte, parece haberse decantado (no sin ciertos matices aquí imposibles de reproducir) para una postura más bien proclive a excluir zonas de actuación inmunes al control judicial.
Simplificando mucho los términos de la cuestión, los actos políticos o de gobierno son en realidad actos discrecionales y la discrecionalidad nunca puede confundirse con arbitrariedad. De ahí que el hecho de que la legalidad (rectius: la conformidad a Derecho del acto político o de gobierno deba controlarse con parámetros distintos de los que se utilizan cuando se trata de actos reglados, no implica en absoluto que los primeros no puedan rubricarse (por parte de los tribunales competentes) como conformes o contrarios al derecho vigente. En este sentido, desde hace tiempo, la jurisprudencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional ha llamado la atención sobre el hecho de que, en un Estado de Derecho como el español, los actos políticos o de Gobierno también han de verse sometidos a los principios de legalidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos así como al derecho a la tutela judicial efectiva; y, puesto que la discrecionalidad que la ley otorga al Gobierno y que la Constitución concede al legislador no es nunca equivalente a arbitrariedad, nada impide que el poder judicial y el Tribunal Constitucional controlen su compatibilidad con el ordenamiento jurídico.
Así las cosas, el control de los hechos determinantes, la doctrina de los conceptos jurídicos indeterminados, la posibilidad de individualizar siempre las componentes regladas «jurídicamente accesibles» en la atribución de la potestad discrecional, el abuso de poder, el deber de motivación racional suficiente y los tests de racionalidad y razonabilidad, parecen haber obliterado la idea de que esgrimir el «acto político» como coartada para configurar esferas de arbitrariedad no controlable en vía jurisdiccional es «anacrónico», «jurídicamente obsoleto» e incompatible con el Estado de Derecho dibujado por la Constitución española de 1978.
Y tampoco vale oponer la separación de poderes, haciendo referencia, en particular, al acto político por excelencia, es decir, al del legislador. De hecho, cuando se piensa en los actos del poder legislativo, el razonamiento ha de ser exactamente el mismo que se utiliza en el ámbito administrativo, ya que, por mucho que a alguien le cueste admitirlo, sigue tratándose de actos discrecionales cuya diferencia respecto de los actos del ejecutivo es, como mucho, cuantitativa (en cuanto a discrecionalidad. Y lo anterior sería todavía más evidente en el ordenamiento constitucional español que, a diferencia de lo que acontece en los países del entorno cercano, prohíbe expresamente la «arbitrariedad»… incluso del legislador.
Dicho ello, una cosa es que una ley «arbitraria» pueda resultar inconstitucional por la sencilla razón de ser arbitraria; una cosa es que el más discrecional de los actos políticos pueda resultar contrario a la legalidad por resultar arbitrario; otra distinta es configurar una responsabilidad personal del «político» que lo ha realizado.
En particular, en el caso del legislativo, para justificar la negativa, podría esgrimirse lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución española que dispone que «Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones».
Ahora bien, aun admitiendo que la norma problematice la configuración (incluso de lege ferenda) de un delito de prevaricación (que, por ejemplo, pretenda sancionar penalmente al legislador que vota a favor a una ley que, con dolo directo de primer grado, sabe ser «groseramente» inconstitucional), el delito de cohecho (que es el que ahora interesa) sólo podría pretenderse inaplicable si se entendiera (como, por otra parte, muchos entienden) como una criminalización de un acuerdo para prevaricar. En cambio, si, como he propuesto, se desplaza la atención al procedimiento de toma de decisiones otorgando al cohecho una lesividad propia distinta a la de la prevaricación, parecería entonces plausible defender que el ámbito de aplicación del artículo 71 de la Constitución no coincide con el del cohecho: el primero (que, es bueno recordarlo, debe interpretarse restrictivamente atañe a la libertad de expresión del diputado o senador en el ejercicio de sus funciones; el segundo (como se ha dicho en Italia excluye de la ecuación determinadas interferencias en la (libre) formación de la opinión del mismo. Por otra parte, al igual que la inviolabilidad no puede amparar al diputado que compra y vende un kilo de cocaína para defender su liberalización, tampoco podrá invocarse en el momento en el que se consuma el pacto corrupto, aunque el mismo tenga por objeto un inviolable voto.
Así las cosas, se comparten las perplejidades que ha despertado la solución «extrema» que insinúa la inaplicabilidad a los políticos del delito de corrupción: como se ha dicho, el ordenamiento jurídico no apunta desde luego en esta dirección y ningún precepto vigente sugiere un estatus de «inmunidad» frente al cohecho para estos sujetos.
Cosa distinta es que el cohecho del político pueda calificarse como «propio» (lo que implica que el juez del orden penal califique de contrario a los deberes del cargo el acto político comprado) o impropio (en dónde lo único que constata el juez de lo penal es el intercambio o intento de intercambio de un acto propio del cargo) o incluso de facilitación (basta que el político admita dádivas o regalos sabiendo que se le han correspondido porque es político en cuyo caso ya da igual preguntarse sobre el tipo de acto intercambiado).
A continuación, veremos cómo algunas relevantes sentencias del Tribunal Supremo han sustancialmente avalado una interpretación extensiva del Código penal que ha desechado retraerse frente a los «actos políticos» y que ha privilegiado la aplicación del cohecho propio, incluso cuando se ha tratado de enjuiciar a los actos políticos por excelencia (los votos).
4. LA RELEVANCIA PENAL DEL ACTO POLÍTICO EN LA JURISPRUDENCIA: LA PREVARICACIÓN LEGISLATIVA Y EL TRANSFUGUISMO RETRIBUIDO
4.1 ¿Se puede prevaricar legislando? La opinión del Tribunal Supremo en el caso de los ERE de Andalucía
Hablar de corrupción política a finales del año 2022 en España, convierte en obligada la referencia a una vicisitud que ha ocupado las portadas de los principales medios de comunicación y al propio Gobierno (indultos y reformas del Código penal) y a la opinión pública. La importancia mediática del asunto y la dificultad que presenta la enorme y recentísima sentencia del Tribunal Supremo que lo ha resuelto, aconsejan dedicar al mismo cierta atención, quizás incluso mayor de la que demandaría strictu sensu el argumento ahora objeto de estudio.
Para el lector que ya estuviera familiarizado con la misma, puede ahora resumirse que, para lo que aquí interesa, el mensaje que trasciende del análisis de la resolución judicial es sustancialmente:
- 1.
que el espacio libre del control del juez del orden penal sobre los actos del cargo es harto angosto para todo político (incluso legislador) y que de poco o nada sirve alegar prerrogativas constitucionales o la naturaleza «política» de la actuación;
- 2.
que, salvo contadas excepciones, el acto político (incluso legislativo) puede ser (penalmente) injusto y, por lo tanto, votar a su favor, puede implicar actuar en contra de los deberes del funcionario público.
4.1.1 Relevancia mediática del caso vs. hechos analizados por la STS 749/2022
De acuerdo con las noticias difundidas por la prensa, el probablemente mayor escándalo (por lo menos cuantitativamente hablando) relacionado con la corrupción política acontecido en España en los últimos decenios, guarda relación con la desviación de dineros públicos que tendrían que haberse materializado en ayudas para los trabajadores que habían perdido/iban a perder su trabajo y/o para las empresas que se vieron obligadas a realizar despidos a raíz de procesos de «restructuración». Lo que, desde un punto de vista mediático, parece haber despertado la atención de la opinión pública ha sido la referencia a la cantidad de dinero supuestamente desviada y al relevante lapso temporal a lo largo del cual dicha desviación se habría producido.
Si se dirige (no sin dificultad) la atención a la desmesurada sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, lo primero que salta a la vista es que la división de la causa en piezas separadas y la aproximación cronológica a las mismas ha implicado que, antes de centrarse en las «ilegalidades detectadas en cada uno de los expedientes singulares», la Audiencia Provincial antes y el Supremo después se han ocupado de «investigar y enjuiciar de forma independiente», en primer lugar, «los hechos relativos a la ideación, diseño, organización y establecimiento del sistema de ayudas, así como las actuaciones consistentes en decisiones que, en el tiempo, supusieron» su «mantenimiento operativo» y han dejado para en segundo momento «las conductas concretas de ejecución administrativa y material de las acciones permitidas por dicho sistema». En suma, bien se habría podido empezar por las (posibles) malversaciones de caudales públicos y las (posibles) prebendas recibidas por los políticos por parte de los beneficiarios, para luego interrogarse acerca de la participación o incluso influencia ejercida por parte de los superiores jerárquicos, hasta llegar a la punta de la pirámide política. En vez que de esa manera bottom-up, se ha adoptado empero una aproximación top-down, empezando por analizar el sistema «dibujado» por el vértice político de la pirámide administrativa, antes de haber desentrañado las vicisitudes inherentes al injusto enriquecimiento de beneficiarios a costa del patrimonio público ocasionado por la desviación de los fondos.
Así procediendo, queda ahora fuera del debate la posibilidad de que haya podido cometerse un delito de cohecho tipificado por los artículos 419 y sgts. del Código penal o de cohecho electoral (art. 146.1 a) LOREG). Así las cosas, lo primero que habría que decir, es que, si he de permanecer fiel al criterio que tanto he defendido, el asunto no debería rubricarse como «corrupción política» porque no hay aquí intercambio de acto del cargo (ni de ejercicio del cargo) y beneficios.
Empero es precisamente esta aproximación top-down que obliga al Tribunal a enfrentarse a un problema que ahora sí nos interesa: si se prescinde del análisis pormenorizado de las ayudas concedidas y si, esencialmente en aras a eliminar dificultades probatorias, se pretenden excluir del debate eventuales asociaciones ilícitas, inducciones, coautorías e incluso (aunque no se mencionen expresamente en la sentencia) tráficos de influencias o delitos electorales, no le queda a los magistrados sino analizar conductas realizadas directamente por los miembros del Consejo de Gobierno en el ejercicio de sus competencias y preguntarse si las mismas resultan subsumibles en algunos tipos penales. El meollo de la cuestión parece entonces estribar en que los «políticos» habían arbitrado un sistema que permitía conceder ayudas al margen de los mecanismos de control interno administrativo.
Simplificando mucho los hechos probados, en la Junta de Andalucía, se canalizaban los pagos de las ayudas a las empresas beneficiarias a través de una entidad pública empresarial (IFA y luego IDEA) que, como es sabido, está sujeta a controles administrativos menos intensos (en lugar de la fiscalización previa, un control posterior que se realiza con técnicas de auditoría). Para que el mecanismo resultase realmente «efectivo», la Administración General, en lugar de encargar a dicha entidad (mediante encomienda) la gestión de las ayudas (lo que habría supuesto un movimiento contable desde la Administración hacia la empresa pública, sujeto a fiscalización, tanto previamente, como respecto de los objetivos efectivamente alcanzados), se limitaba a transferírselas, como si se tratara de compensar pérdidas en el balance de dicha empresa (pública) o sencillamente de dotarla de presupuesto suficiente para desempeñar su actividad conforme a sus fines (movimiento contable este último que está sujeto a una fiscalización sustancialmente circunscrita a la existencia de crédito adecuado y suficiente). El último (y más llamativo) paso contemplaba la suscripción de convenios entre la Dirección General competente y la empresa pública por cuyo medio la primera le decía a la segunda a quién tenía que abonar la ayuda sin que ello supusiera movimiento de dinero alguno (en el presupuesto de la Administración General) y, por lo tanto, obviando el control de legalidad contable de la Intervención que sí habría sido necesario si los pagos se hubieran realizado directamente desde la Dirección General a los beneficiarios.
Una vez planteado el mecanismo, al principio, no teniendo la empresa pública recursos para hacer frente a los nuevos «cometidos», se procedió a realizar modificaciones en el presupuesto de la Junta de Andalucía, minorándose los créditos imputados inicialmente a la aplicación presupuestaria 472.00.22E («transferencias corrientes a empresas privadas en materia de relaciones laborales, acciones que generan empleo») para así poder aumentar los consignados en la aplicación 440.00.22E («transferencias a IFA en materia de relaciones laborales»).
Y el meollo de la cuestión estriba en que los fondos consignados en el concepto contable 472 (como normalmente acontece con los artículos 47, 48 y 49, por lo que respecta al gasto corriente y 77, 78, 79 al gasto de capital) implican subvenciones, lo que supone el respeto de la normativa en la materia, oportunamente fiscalizado por la Intervención con carácter previo a la concesión; aquellos que se consignan en el concepto 440, en cambio, implican transferencias, lo que supone sustancialmente un control limitado a la existencia de crédito suficiente.
Lo que se le reprocha a los «políticos», en suma, es haber disfrazado auténticas «subvenciones» de «transferencias», habiendo así obviado los requisitos previstos por la legislación en materia de subvenciones y el control de su cumplimiento por parte de la Intervención, lo que, de acuerdo con el criterio del Tribunal, es constitutivo de delito de prevaricación administrativa tipificado por el artículo 404 (y, aunque no podemos entrar en ello, sustancialmente también de malversación de caudales públicos).
Y, si bien es cierto que las modificaciones presupuestarias han de ponerse en conocimiento del Parlamento autonómico (lo que ya empieza a despertar nuestra atención), lo que realmente ahora interesa es lo que pasó en los años siguientes, a partir del momento en el que, lógicamente, el importe relativo a la transferencia a la empresa pública (para que la misma pagara por orden de la Dirección General competente) se consignaron en la ley autonómica de presupuestos que puntualmente el Parlamento autonómico aprobaba.
Para los magistrados, sigue habiendo prevaricación porque la ley sigue disfrazando subvenciones de transferencias. Empero los imputados se preguntan: ¿cómo puede prevaricarse redactando un proyecto de ley que finalmente resulta aprobado por el Parlamento? Si la esencia de la prevaricación se cifra en la esperpéntica contradicción de una resolución administrativa con la legalidad vigente, en principio, puede sonar desentonado que se la reproche a personas que han realizado una propuesta (de ley de presupuestos) que se ha convertido en ley: ¿puede una ley ser ilegal?
La objeción tiene distintas derivadas. Aquí nos interesan dos, puntualmente esgrimidas por los imputados: la primera consiste en negar que elaborar y elevar un proyecto de ley al Parlamento sean actos justiciables: se trata de «actos políticos inmunes a todo control jurisdiccional»; la segunda insiste sobre la imposibilidad de que un proyecto de ley (luego aprobado) sea contrario a la legalidad vigente, ya que una cosa no puede ser contraria a sí misma.
4.1.2 ¿Es el acto político inmune a todo control jurisdiccional?
Merece la pena reproducir la contestación del Tribunal Supremo que, en términos generales, parece particularmente tranchant
La idea de que determinadas actuaciones políticas de gobierno puedan quedar exentas de control jurisdiccional está en estrecha relación con el ejercicio democrático del poder y con la noción de Estado de Derecho, hasta el punto de que no faltan corrientes doctrinales que apuntan a la tesis de que no debiera haber actos exentos de la posibilidad de control jurisdiccional sobre la base de cuatro preceptos constitucionales: el artículo 1.1 CE que califica a España como un Estado de Derecho; el artículo 9.1 CE que dispone la sujeción de todos los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico; el artículo 103 CE que atribuyen al poder judicial el control de la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa y el artículo 4 CE que reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva sin que en ningún caso pueda producirse indefensión.
El control de los actos del gobierno se ha ido ampliando progresivamente hasta el punto de que el concepto de acto político, incluso de acto de gobierno, está en franca decadencia y en la doctrina administrativista se utiliza la categoría más amplia de acto discrecional para establecer los límites del ámbito de actuación de la jurisdicción contencioso administrativa.
Sigue el Tribunal con una referencia a la legislación contencioso-administrativa y, sobre todo, a la jurisprudencia de la Sala 3ª a la que ya nos hemos referido
Sin necesidad de acudir a precedentes más remotos, en la Ley de la Jurisdicción Administrativa de 1956, que participaba de los valores propios del régimen autoritario entonces vigente, se excluía de control jurisdiccional a los actos políticos, precisando que tenían esa consideración “los que afectan a la defensa del territorio nacional, las relaciones internacionales, la seguridad interior del Estado y mando y organización militar” sin perjuicio de las indemnizaciones que fueren precedentes cuya determinación si corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa”. En la Exposición de Motivos se justificaba esta posición distinguiendo claramente entre las funciones política y administrativa.
La entrada en vigor de la Constitución, acogiendo en plenitud los valores democráticos en el ejercicio del poder y configurando nuestro país como un Estado de Derecho, obligaba a una revisión de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, reduciendo los ámbitos inmunes al control jurisdiccional, lo que tuvo lugar mediante la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En la Exposición de Motivos de la citada ley se justificaba el cambio legislativo haciendo referencia a la incompatibilidad del Estado de Derechos con ámbitos de inmunidad como el que se había construido a partir de la idea de acto político, del que se insiste en su decadencia y se modificó la norma que determinaba el ámbito competencial de la jurisdicción contencioso-administrativa que, conforme al artículo 2.2 a) de la citada ley, habría de conocer de las cuestiones que se susciten en relación con “la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en relación con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos”.
Y, como hemos visto, tiene razón la Sala cuándo señala que no es la primera vez que se plantea al Tribunal Supremo el debate sobre el sometimiento al control jurisdiccional de un acto político. Pero, lo que realmente interesa ahora es que no se habla aquí de un acto administrativo cualquiera, sino que el acto que se pretende controlar es ni más ni menos que el que sustancia el ejercicio de la iniciativa legislativa por parte del ejecutivo.
Y, de hecho, como argumentan los imputados citando a diversos precedentes jurisprudenciales, «no toda la actuación del Gobierno, cuyas funciones se enuncian en el art. 97 CE, está sujeta al Derecho Administrativo», incluyendo la omisión de trámites en el proceso legislativo toda vez que la norma finalmente resulta aprobada.
El Tribunal esgrime entonces la jurisprudencia constitucional relativa al conocido asunto relacionado con las declaraciones de independencia realizadas por el Parlamento Autonómico de Cataluña en la que se comenta la peregrina idea de que un Parlamento autonómico pueda ignorar la Constitución: lo que parece pretender el Supremo es subrayar que los jueces pueden restringir legítimamente la actividad político-parlamentaria, sin que ello suponga un vulnus para «la libertad ideológica, de expresión o de reunión de los diputados» o para «el ejercicio del derecho de participación de los representantes políticos garantizado por el art. 23 CE». Sustancialmente, recuerda el Tribunal Supremo, al Estado de derecho, no se le puede oponer sin más la democracia: «la autonomía parlamentaria no puede en modo alguno servir de pretexto para que» determinados políticos se consideren legitimados para «atribuirse la potestad de vulnerar el orden constitucional (STC 259/2015, FJ 7) ni erigirse en excusa para soslayar el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional».
En relación con la idea de que las prerrogativas parlamentarias de inviolabilidad e inmunidad han de interpretarse restrictivamente, el Supremo dirige su atención hacia aquellas resoluciones que han puesto de manifiesto que, incluso en un órgano parlamentario, se realizan actos que no pueden calificarse como «políticos» y que, por lo tanto, no se hallan cubiertos por las prerrogativas consideradas por el artículo 71 de la Constitución.
4.1.3 ¿Puede ser una ley contraria a derecho? Sobre el control de la arbitrariedad del legislador por parte del juez del orden penal
Pues bien, los argumentos hasta aquí resumidos, no solo posibilitan, sino que generan una expectativa de que la mirada del Tribunal se dirija tanto hacia quien ha elaborado la norma (que, como hemos visto, puede ser «arbitraria») como hacia quien la ha aprobado. Si la doctrina de los actos políticos está en «decadencia»; si las prerrogativas parlamentarias no amparan sin límite a los «políticos» que actúan de forma contraria al ordenamiento jurídico; si ni la discrecionalidad ni la inmunidad ni la inviolabilidad excluyen el control jurisdiccional de la arbitrariedad del legislador…
De hecho, una vez admitido que, según la jurisprudencia constante, la decisión de elevar un proyecto de ley «es un acto de gobierno inmune al control jurisdiccional», el Tribunal Supremo aclara que las «decisiones que se adoptan para aprobar un proyecto de ley de presupuesto (…) no se rigen por los principios de oportunidad y discrecionalidad, propios de la acción política», sino que «se adoptan en un procedimiento reglado y deben ser respetuosas de las normas que regulan su producción». Con carácter general, añade el Tribunal, si, en el ordenamiento jurídico, existen reglas que deben tenerse en cuenta para elaborar una ley, «carecería de sentido que (…) esas reglas imperativas puedan ser desconocidas sin consecuencias» en la elaboración de esa misma ley.
Aplicando el argumento a la ley de presupuestos, el Tribunal utiliza los criterios que se emplean normalmente para enjuiciar el ejercicio del poder discrecional y que, como hemos telegráficamente expuesto, entre otras cosas, consisten en distinguir los elementos reglados «jurídicamente accesibles» (normalmente presentes en las normas que atribuyen y delimitan el ejercicio de la discrecionalidad) de aquellos que no lo son. Así, dice el Supremo, cuando se elabora una ley de presupuestos, debe distinguirse la decisión (política) relativa a la «previsión de ingresos y la habilitación de gastos para un ejercicio económico» de la que atañe a «los criterios financieros que desarrollan y aclaran los estados cifrados, que deben sujetarse a las normas de naturaleza procedimental y financieras de obligado cumplimiento». Dicho con otras palabras, una cosa es decidir cuánto y cómo se ingresa y gasta; otra distinta es traducir contablemente lo decidido. En el primer caso, se trata de una decisión discrecional; en el segundo, de una decisión reglada que no es inmune «al control de la jurisdicción penal».
Resumiendo: poco le importa al Tribunal que las normas que disciplinan el proceso de elaboración de los presupuestos (en particular, respecto de la clasificación económica de gastos) se recojan normalmente en una orden administrativa; ni tampoco que «tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo» hayan excluido la competencia de lo contencioso-administrativo en este ámbito. Legislando… se pueden cometer ilegalidades susceptibles de ser enjuiciadas conforme al Estatuto penal de la Administración pública.
Dicho ello, el problema con el que se encuentra el Tribunal es que, por las razones que ya hemos esbozado, la opción que tiene sobre la mesa es aplicar el delito de prevaricación; y, como sabemos, el Código penal circunscribe la aplicabilidad de este delito al caso en que la arbitrariedad recaiga sobre una «resolución en asunto administrativo» (art. 404) o judicial (arts. 446 y sgts.). Y aquí, a la vista está, estamos ante un supuesto claramente legislativo.
Para salir al paso de la objeción, el Tribunal se las ingenia para diferenciar el «procedimiento de tramitación» de un proyecto de ley (sujeto al derecho administrativo) del procedimiento propiamente legislativo. En palabras del Tribunal,
Si no puede predicarse la naturaleza estrictamente parlamentaria de un acto gubernativo de la Mesa de una cámara legislativa, difícilmente puede incluirse en esa categoría al trámite prelegislativo de un proyecto de ley por tres razones: no lo realiza el Parlamento sino el Gobierno, no tiene naturaleza política en lo que atañe al procedimiento de tramitación y a las reglas a que ha de ajustarse su elaboración y está sujeto al derecho administrativo.
En este mismo sentido, se aclara que «el proceso prelegislativo de elaboración de un proyecto de ley no es un acto estrictamente parlamentario» y «tampoco forma parte en sentido estricto del proceso legislativo de elaboración de una ley», ya que el momento propiamente legislativo empieza con «la recepción de un proyecto de ley, junto con los documentos de necesario acompañamiento (…)». Así las cosas,
El Gobierno y la Administración no pueden escudarse en la inmunidad parlamentaria para incumplir de forma flagrante y palmaria el procedimiento legalmente establecido en la elaboración del proyecto de ley para perseguir fines ilícitos, cuando es el propio Parlamento el que, a través de la ley, ha ordenado que su elaboración deba ajustarse a unas determinadas normas y cuando esas normas son de derecho administrativo y están fuera del procedimiento legislativo. Otra interpretación posibilitaría un ámbito de inmunidad difícilmente justificable.
El argumento le sirve al Tribunal para consagrar la relevancia penal de los actos (supongo que deberíamos decir) «administrativos» que el Gobierno realiza para conformar un proyecto de ley. Y, puesto que el procedimiento legislativo (más todavía en el marco de una ley de presupuestos) es un proceso reglado (por lo menos en parte), no cumplir con la regulación (en nuestro caso, que disciplina la elaboración de una ley de presupuestos), a sabiendas de la naturaleza esperpéntica del incumplimiento, es prevaricación para efectos del artículo 404 del Código penal.
4.1.4 Unas conclusiones someras...
Acercando la conclusión a la temática que aquí tratamos, podríamos preguntarnos qué habría pasado si hubiera quedado probado que los condenados por prevaricación hubieran recibido un soborno a cambio de su actuación. La respuesta está clara: les sería de aplicación el artículo 419 del Código penal, en concurso (real) con el delito de prevaricación.
Lo interesante es empero dirigir la mirada hacia los miembros del Parlamento de Andalucía: aquí la cuestión se torna mucho menos obvia. Si aceptáramos (aunque no es fácil aceptarlo que el acto legislativo del legislador es distinto al acto legislativo del Gobierno y (cosa que ya resulta más plausible) que, para efecto de aplicación del artículo 404, el acto legislativo no puede configurarse como «resolución (…) en asunto administrativo», todavía no habríamos excluido que el voto emitido a favor de la ley de presupuestos pueda configurarse como «acto propio del cargo» (art. 420) o como acto «contrario a los deberes inherentes al cargo» (art. 419). Y de hecho, es absolutamente pacífico que, cunando hablamos de corrupción, «el tipo penal se refiere a acto (…) y no a resolución (...), y es obvio que es más amplio el concepto de "acto" que el de "resolución" y aquel término permite incluir dentro del tipo cualquier actividad desempeñada por el funcionario público».
En suma, todo parece apuntar a que el acto legislativo (aunque no pueda siempre rubricarse como «resolución en asunto administrativo») puede ser «arbitrario» (que es lo que realmente nos aporta la sentencia). Y, de hecho, como veremos en seguida, la tendencia de la jurisprudencia española ha sido precisamente la de rubricar el voto del electo como acto contrario a los deberes de quien lo emite a cambio de sobornos.
4.2 Breve aproximación al tratamiento jurisprudencial del transfuguismo retribuido
Como hemos visto, frente a la posibilidad de configurar un delito de prevaricación del político, la jurisprudencia se las ha tenido que ver con la necesidad de que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 404, su intromisión en las cosas «de palacio» se limite a lo «administrativo», lo que, se dice, excluye a lo «legislativo». La respuesta del Tribunal Supremo ha sido ensanchar lo más posible la idea de «resolución administrativa»: cuando se trata de iniciativa legislativa del ejecutivo, puede individualizarse un momento «prelegislativo» de naturaleza «administrativa» en el que puede haber prevaricación.
No obstante, cuando hablamos de corrupción, el Código penal ya no permite distinciones entre los distintos poderes: aquí está fuera de discusión que «acto del cargo» lo es tanto del ejecutivo como del legislativo. Por lo tanto, cuando se trata de intercambios de ventajas o beneficios y votos de los electos, la cuestión parece concernir directamente a la sumisión a la fiscalización del juez del orden penal del acto (incluso) legislativo. Como veremos en seguida, la relevancia penal de la mercantilización del voto del electo ha sido objeto de atención por parte de la doctrina y de la jurisprudencia que se ha ocupado de transfuguismo retribuido.
4.2.1 La postura del Tribunal Supremo sobre el cambio de bando de los concejales
Nuestro leading case es el que resolvió la STS 1952/2000, de 19 de diciembre cuyo ponente fue el Excmo. Sr. D. José Antonio Martín Pallín. En el supuesto analizado, un concejal electo aceptaba 12.000.000 de pesetas y la promesa de nombramiento (como Concejal de Tráfico, Policía y Personal, lo que implicaba una retribución de 300.000 pesetas netas mensuales) a cambio de su abstención en la votación de investidura en la que el sobornante se las vería con la candidata del partido del sobornado.
En la sentencia de instancia, se condenó calificando los hechos como cohecho propio antecedente: por lo que a nosotros ahora interesa, eso quiere decir que el voto del concejal no solo es elemento que puede ser «controlado» por la jurisprudencia penal que puede reprochar su compraventa, sino que además, los jueces pueden entrar a discutir acerca de la «justicia» o «injusticia» del mismo. Dicho en otras palabras, el voto puede resultar «contrario a los deberes» del electo (aunque no sea una resolución administrativa).
Naturalmente, en este caso, los condenados protestan que, si «injusto» (hoy se diría «contrario a los deberes del cargo» es el «acto contrario al ordenamiento jurídico», el voto de un concejal (pero podríamos decir, de cualquier político electo) es un «acto político de gobierno que no admite control jurisdiccional, entre otras cosas, porque en nuestro sistema no existe mandato imperativo». En el mismo sentido, se alega que «los funcionarios que desempeñan funciones políticas derivadas de su elección, se encuentran únicamente sometidos, en el ejercicio de sus atribuciones, a la Constitución, dado que las divisiones de carácter político escapan a control de la jurisdicción ordinaria, pues corresponde únicamente juzgarlas a los electores» y un voto no puede ser considerado justo o injusto por los tribunales «pues el sentido del voto que puede dar un Concejal, forma parte de su haz de facultades en el marco de un mandado no representativo».
A la luz de todo lo que hemos dicho hasta aquí, ya intuimos la respuesta del Tribunal Supremo. En primer lugar, se esgrime (lo que no deja de resultar significativo ahora) lo dispuesto por el artículo 9 de la Constitución que proclama la sujeción de todos los poderes públicos a la Constitución y al ordenamiento jurídico, consagrando «el principio de responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos».
Dicho ello, debió de parecerle al Tribunal que, en el caso considerado, no sobraba la referencia al artículo 23.1 del texto Constitucional «por el que se proclama el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos, en elecciones periódicas por sufragio universal». La misma es, en realidad, una excusa que sirve a los magistrados para dar una clase sobre ética de la democracia representativa:
Esta representación se obtiene mediante el ofrecimiento a los electores en general, de un programa autónomo o bien integrado dentro de la formación de un determinado partido político y que, en principio existe un deber de lealtad con los ciudadanos, ya que, en caso contrario, se adulteraría el juego limpio y libre del mecanismo de la obtención del voto.
Respecto de la conexión entre libertad de mandato y libertad (entendida como injusticiabilidad) de voto, el Tribunal es también rotundo: el voto es libre, pero no se vayan a creer los electos que el procedimiento de toma de decisión que lleva a un cambio de orientación política no puede ser controlado por la jurisprudencia: «la mutación del signo del voto se debe fundamentar en una comunicación previa, directa y sincera, con los electores o la opinión pública en general y debe obedecer a móviles admisibles en una sociedad democrática»; no es, por lo tanto, aceptable «la intervención de circunstancias bastardas o torticeras que sean la única causa y justificación del cambio del sentido del voto o la utilización de la abstención como elemento favorecedor de otras opciones políticas».
Ahora bien, en la Sentencia de instancia, se deja constancia de que el sobornado, acordando abstenerse, se comprometía a no votar a la candidata a la alcaldía de su propio partido (a la sazón, el Partido Popular). Y, según los jueces, eso es «injusto»:
el concepto constitucional de cargo público, que garantiza el artículo 23.2 de la Constitución, se caracteriza necesariamente por las ideas de desinterés privado y confianza pública, es decir, por su orientación hacia tareas y responsabilidades distintas de los intereses de quien ocupa el cargo. Actuar en representación de, es el rasgo propio y característico de los que ocupan cargos en el seno de los órganos dirigentes. Los intereses generales del pueblo, se sirven a través de una voluntad oficial y pública y podríamos añadir sincera, en cuanto que se trata de una comisión o encargo, que está revestida de unos caracteres objetivos que deben servir inicialmente a la voluntad de los sujetos representados.
En un sistema democrático representativo, no hay espacio posible para la corrupción que supone la compra de los votos de los representantes elegidos en función de un ideario o programa previo ofrecido con lealtad y compromiso a los electores, por lo que la acción que ha llevado a cabo el recurrente será, en todo caso, injusta aun cuando no constituya una infracción tipificada que conlleve sanción.
Añaden los magistrados que debe descartarse la aplicación del cohecho de facilitación toda vez que «está previsto exclusivamente para los supuestos en los que no media un acto injusto tan meridianamente diseñado como el que ha sido objeto de nuestra atención». El cohecho en consideración a la función, según los jueces «es una especie de tipo residual, que sólo entra en juego, cuando se corrompe al funcionario con dádiva o regalo para la consecución de un acto no prohibido legalmente».
4.2.2 Una tendencia jurisprudencial que se mantiene
De acuerdo con los hechos declarados probados por el jurado, en el año 1999, en el ayuntamiento de Sanlucar de Barrameda, el alcalde veía peligrar su cargo, ya que se perfilaba una moción de censura. El secretario de organización del grupo municipal socialista decidió entonces sobornar a un concejal del Partido Popular en el ayuntamiento y, para que no apoyara la moción de censura, le ofreció: un puesto de trabajo en el ayuntamiento de Chipiona llamado «coordinador de fiestas» (aprovechando su amistad con el alcalde de aquella localidad); 40.000.000 de pesetas y una vivienda (que, en un segundo momento, se sustituiría por 10.000 pesetas más). El concejal aceptó y efectivamente se produjo la entrega de parte del dinero con la consiguiente reclamación de la cantidad faltante (7.000.000). Ante esta situación, el representante del Partido Socialista firmó un documento por medio del cual se «garantizaba» al sobornado «un contrato de trabajo por tiempo indefinido desde el 2 de noviembre de 1999 hasta el mismo día de 2002, un puesto preferente en la candidatura del PSOE en las Elecciones Municipales de 2003 así como la integración en el Grupo Mixto Municipal de Sanlucar de Barrameda y el cargo de Delegado de Fiestas del Ayuntamiento de dicha localidad», a cambio de su voto «con el equipo de gobierno»; el sobornado firmó contextualmente una nota dirigida a los medios de comunicación «explicando su postura respecto de la moción de censura y un documento comunicando al alcalde y al secretario del ayuntamiento su pase al grupo mixto de la corporación». Aparte de ello, el sobornante compró los billetes de avión para que el sobornado viajara a Lisboa el día del pleno. Como nota final, puede apuntarse que quedó probado que, por lo menos parte del dinero entregado, fue aportado por industriales de la construcción.
Frente a la condena en apelación por cohecho propio, los magistrados del Tribunal Supremo no se molestan mucho en contestar a la queja formulada por los condenados que alegaban que, ausentarse del pleno de un ayuntamiento, no puede calificarse como acto injusto y que «cuando un miembro de la lista de un partido es elegido para el cargo que se presenta es el titular único del escaño (…) y "no corresponde a la Judicatura llenar los vacíos legales que produce la voluntaria pasividad del Poder legislativo"». Después de copiar y pegar el contenido de la Sentencia que acabamos de mencionar en el apartado anterior, los magistrados se limitan (un tanto lacónicamente) a refrendar que «la conducta que, mediante contraprestaciones económicas (…), se trataba de obtener de ese concejal (…) que no estuviera presente en la votación sobre moción de censura, para evitar su éxito» es «conducta injusta desde la expresada perspectiva constitucional». Por otra parte, mientras que, en el anterior supuesto, la «injusticia» (diríamos hoy, contrariedad a los deberes) se hace descansar sobre la traición de los compañeros de lista, aquí los jueces parecen identificar la injusticia (contrariedad a los deberes) con el propio soborno: como se lee en la sentencia, «el ejercitar las tareas esenciales de un concejal, como es de decidir el resultado de una moción de censura, si se hace por motivaciones espúreas, cuales las de obtener compensaciones económicas torticeras, encierra un acto constitucionalmente injusto». En suma, el político que actúa en el ejercicio de su cargo movido por un soborno, haga lo que haga, comete cohecho propio.
Si, desde Andalucía, nos trasladamos a Laguardia (Álava), encontramos un caso en el que un concejal del ayuntamiento recibía el ofrecimiento de una conspicua cantidad de dinero para que, contradiciendo la línea de la formación política de adscripción (a la sazón, Eusko Alkartasuna) votara a favor de la construcción de un campo de golf. Tanto en la instancia como en apelación, se calificó el hecho como cohecho impropio, ya que se desconocía «si la autorización del campo de golf suponía alguna infracción urbanística». Sin embargo, el Tribunal Supremo da la razón al Ministerio Fiscal (que solicita la aplicación del más grave precepto que sanciona la corrupción propia) argumentando que,
cuando se intenta mediante el percibo de una cantidad que un Concejal emita su voto motivado por el precio o recompensa que se le promete, con independencia del sentido de su voto, y con independencia de cual pudiera ser el sentido del voto y su adecuación o no a las directrices de su partido político, se está, a no dudar ante un acto injusto, injusticia que estaría en la contradicción con su condición de Concejal que debe actuar conforme al mismo y que está directamente relacionado con el principio de imparcialidad que debe ser entendido como ausencia de interferencias en la adopción de decisiones públicas que deben estar guiadas por los fines públicos del bien común que legalmente justifican su desempeño.
Este deber de imparcialidad tiene un claro anclaje constitucional en el art. 103 de la Constitución cuando establece que la "...Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento a la Ley y al Derecho...." y tiene una concreta proyección en el deber de transparencia en la gestión de lo público.
Es evidente que el ofrecimiento de dinero para conseguir un concreto posicionamiento de un elegido del consistorio constituye un acto de corrupción político-económica, por parte de quien hace el ofrecimiento, con independencia de que su ofrecimiento -- como en este caso-- no haya prosperado porque ha habido un intento de corrupción a un funcionario público.
La argumentación es repetida literalmente por la Audiencia Provincial de Sevilla cuando se encuentra frente a lo acontecido en el ayuntamiento de Camas en el que el alcalde, el teniente de alcalde y otro concejal intentaron sobornar a otra concejala con ingentes sumas de dinero. Tan solo se añade que, en opinión de los magistrados, la solución sería la misma incluso después de la reforma de 2010.
Y también parecido es el proceder argumental utilizado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que se enfrentó con hechos acontecidos en el año 2012 (con aplicación del Código penal reformado). El alcalde de Brunete, a cambio del apoyo personal de una concejala «en las votaciones del pleno» y del abandono de su adscripción política en UpyD ofrecía: un puesto «en las próximas elecciones en las listas del Partido Popular», «ocupar alguna tenencia de alcaldía y el control de alguna concejalía en el gobierno local por él dirigido»; favores personales y profesionales para ella y su entorno (un trabajo para su hija discapacitada) y también favores procedentes de terceros interesados en la aprobación de los proyectos que, con su voto, habría avalado (entre los que se encontraba la suscripción de un convenio con el Canal de Isabel II).
El Tribunal Superior (volviendo a un esquema que recuerda la primera sentencia analizada) justifica la calificación del hecho como cohecho propio sugiriendo que la contrariedad a los deberes pivota sobre la contradicción de la disciplina de «la formación política por cuyas siglas había sido elegida concejal, a cambios de ventajas personales», tanto que se materialice en un cambio de afiliación como que simplemente consista en emitir un voto de forma contraria a la del partido en cuyas listas había sido elegida. La cuestión, dice el Tribunal es que «en ambas propuestas se demandaba al representante popular (concejal) que realizara un acto quebrantando la lealtad y compromiso con los electores a cambio de una retribución profesional y más tarde, una dádiva personalizada en el bienestar de su hija».
4.3 Consideraciones sobre la conformidad o contrariedad a los deberes del cargo del acto del político
Como acabamos de ver, puesta frente a la cuestión que atañe a la posibilidad de que los políticos cometan tanto el delito de cohecho impropio como el delito de cohecho propio, la jurisprudencia parece inclinarse por lo segundo, fruto de una clara tendencia (de la que el asunto de los ERE es el más reciente síntoma) a extender y endurecer en vía interpretativa la aplicación del Estatuto penal de la Administración cuando se trata de «políticos». Y de hecho, lo que aquí interesa subrayar es que la contrariedad a los deberes del cargo (con el plus de sanción que lleva aparejada) parece hacerse derivar precisamente de la naturaleza «política» del acto intercambiado.
Pues bien, junto con la mayoría de la doctrina, creo deber rechazar nítidamente la solución jurisprudencial porque incompatible con la legalidad vigente.
En primer lugar, conviene retener que el legislador ha tipificado como delito tanto el cohecho propio como el cohecho impropio, previendo, en el primer caso, una pena sustancialmente mayor. Sea cual sea el bien jurídico protegido por el soborno por un acto del cargo no contrario a los deberes de quien lo promete o realiza, está claro que la afectación del mismo no puede identificarse con el quebrantamiento de los deberes del cargo que, si vulnerados por el acto pactado (o que se intenta pactar), convierten el supuesto en cohecho por acto contrario a los deberes del cargo. Dicho de otra manera: identificar el deber de no tomar decisiones debido a un soborno (por lo tanto, de imparcialidad, de buen funcionamiento de la administración, de no venalidad, de fidelidad, pero también, si se quiere, de lealtad… según las distintas formulaciones del bien jurídico) con los deberes cuya infracción implica rubricar el supuesto como corrupción propia, implica avalar interpretaciones que terminan abrogando de facto el supuesto de corrupción impropia . Y ello es así tanto antes como después de la reforma de 2010.
En mi opinión, la jurisprudencia percibe con claridad que, en el caso del «político», el control de la discrecionalidad (como, por otra parte, ya hemos visto) puede resultar menos profundo que en el caso del funcionario-administrativo, sustancialmente porque los elementos reglados («jurídicamente accesibles») de su actuación pueden ser menores. Así las cosas, teniendo presente a la opinión generalizada que ancla el desvalor de resultado del cohecho a la parcialidad del acto pactado, jueces y magistrados se encuentran desarmados frente a la corrupción política. No les queda sino procedimentalizar el bien jurídico: la injusticia, dice el Tribunal Supremo, no tiene por qué proyectarse «sobre la resolución a adoptar» sino que se cifra en la alteración que supone el soborno en el proceso de toma de decisión: «la imparcialidad», añaden los magistrados, debe ser entendida como «ausencia de interferencias en la adopción de decisiones públicas que deben estar guiadas por fines públicos del bien común que legalmente justifican su desempeño».
Mutatis mutandis, esta «imparcialidad» se parece a la que hemos descrito líneas arriba. Lo que sucede es que los jueces parecen no darse cuenta de que acaban de configurar (al neto de algunos matices que el lector ya habrá observado) el bien jurídico protegido por todas las vertientes del delito de cohecho cuya afectación, por lo tanto, no es suficiente para calificar de corrupción propia al soborno solo porque está implicado un político. Si recibir un soborno a cambio de un acto del cargo convierte al político en parcial, para decir que el cohecho es propio (y no impropio) no basta decir que el político es parcial porque ha recibido un soborno.
Ya hemos visto que, de acuerdo con la más destacada doctrina, el acto «político» (sea legislativo o administrativo) no es ni más ni menos que un acto discrecional. Así las cosas, el problema de su clasificación como contrario o conforme al ordenamiento jurídico (o a los deberes del cargo) no debería presentar peculiaridad alguna: se trata ni más ni menos que de aplicar los criterios que se utilizan para controlar jurídicamente la legalidad de los actos discrecionales y a los que ya hemos aludido. Para ello, como hemos visto, cuanto más precisos resulten de lege lata los vínculos que limitan el ejercicio de la discrecionalidad, mayor será la cantidad de espacios reglados «jurídicamente accesibles» y habrá más margen para la configuración del delito de cohecho propio. En sentido contrario, toda vez que la elección del funcionario público (con independencia de que se ocupe de cuestiones legislativas, judiciales o administrativas) se mueva en un contexto caracterizado por amplios márgenes decisionales en el que los «parámetros» reglados son escasos o incluso ausentes, la configuración de la corrupción propia se antojará especialmente problemática.
De ahí que parecen más plausibles aquellas posturas que han llamado la atención sobre el reducido margen para la aplicación del delito de cohecho propio a los sobornos que tengan como objeto actos «políticos»: evitando posturas extremas que ya hemos descartado (que, para determinados actos político, no existan parámetros que permitan al juez distinguir discrecionalidad de arbitrariedad) el soborno del político terminará en la práctica rubricándose más como impropio que como propio. Y, en la medida en que los sujetos políticos implicados se sitúan en la parte superior de la pirámide gubernamental o legislativa y, por ello, tengan menos competencias para dictar actos concretos y más para dar directrices generales, es innegable el mayor espacio aplicativo que podrá tener el cohecho de facilitación (o incluso el tráfico de influencias), toda vez que las dádivas o regalos se otorguen a cambio de una genérica disposición para favorecer al sobornante más que de una actuación concreta.
Ciertamente, la solución penológica podría entonces resultar inadecuada: no será infrecuente que la gravedad del ataque al bien jurídico sea más intensa en el caso de la corrupción política respecto de la administrativa; y cuanto más «poder» tenga el político sobornado, más preocupante será la aceptación de sobornos. Viceversa, la aplicación a esos casos del cohecho impropio o de facilitación implicará en la práctica un castigo ostensiblemente menor para la corrupción del político cuya sanción además irá disminuyendo en la medida en que se sube de escalafón.
Empero, la solución al problema no puede buscarse al margen del principio de legalidad, sino que debe plantearse rigurosamente de lege ferenda.
Y el derecho comparado ofrece ejemplos de elecciones político-criminales que permiten opciones sustancialmente más satisfactorias. Así, mientras que, en Alemania, el cohecho impropio del político se castiga con una pena significativamente mayor (prisión de seis meses a cinco años y de uno a diez años en los casos graves), en Italia, el cohecho de facilitación se castiga junto con el cohecho impropio con una horquilla sancionadora que ciertamente permite conminar sanciones ejemplares (nótese que el artículo 318 del Código penal italiano castiga al cohecho impropio o de facilitación con una pena de prisión que ve de tres a ocho años; el Código penal español, en cambio, castiga el cohecho proprio con pena de prisión de tres a seis años).
5. REFLEXION FINAL
La corrupción del político es indudablemente fuente de gran indignación popular. Sin embargo, cuando la misma se mira con las gafas del penalista, se convierte en un auténtico rompecabezas.
Por un lado, como hemos visto, se duda de la existencia de un deber de no lesionar el bien jurídico protegido por los tipos delictivos a los que se encomienda la sanción de esta particularmente odiosa especie de corrupción: a quien directamente ha defendido la inaplicabilidad del Estatuto penal de la Administración, se ha sumado quien ha matizado el objeto jurídico del delito para adaptarlo al político.
Al lado opuesto, la jurisprudencia ha tomado nota de que la estigmatización social de la corrupción política pugna con la dificultad que conlleva la aplicación al político del Estatuto penal de la Administración pública, sobre todo cuando se trata de castigar conductas percibidas como especialmente dañosas socialmente con tipos penales que parecen haberse pensado para otra cosa (u otros tiempos) y que, por lo tanto, todo lo más, permiten aplicar sanciones (relativamente) «modestas». La reacción ha sido forzar la literalidad de las normas y/o inutilizar la función crítica del bien jurídico, con la finalidad de dar un mensaje fuerte y claro: los poderosos corruptos también pagan.
Para ello, la jurisprudencia ha ido construyendo un Estatuto penal del político (que no existe en el Código penal) que presenta significativas diferencias respecto del que de lege lata es aplicable al funcionario administrativo: en este derecho penal del político, se puede prevaricar legislando y, cuando se reciben sobornos a cambio de votos, la sanción se califica conforme al más grave tipo de corrupción propia.
Que la situación sea complicada y se eche en falta la entrada en escena del legislador me parece evidente, máxime cuando se exploran las contradicciones del Derecho penal del político de creación jurisprudencial: que cometa un delito el miembro del Gobierno que vota a favor de una ley ilegal y no lo cometa la misma persona que, siendo diputado, vota a favor de la misma ley… parece difícilmente comprensible. Pero, lo que más me preocupa es observar cómo la (quizás incluso loable) intención de demostrar severidad con «los de arriba», en realidad, termina plasmándose justo en el mensaje contrario: si comete un delito de cohecho propio (hoy punible con la pena de prisión de tres a seis años) el alcalde que ofrece un cargo a un concejal para que vote junto con el equipo de gobierno en los plenos de un ayuntamiento de 10.000 habitantes, ¿qué habría que hacer con el Presidente del Gobierno que asigna de billones de euros públicos en la ley de presupuestos a cambio del apoyo de los miembros de un partido político? O, si se prefiere, ¿por qué no es cohecho ofrecer ministerios a cambio del apoyo en la moción de investidura del Gobierno de España y sí lo es ofrecer una concejalía a cambio del apoyo en la moción de investidura en un pequeño pueblo canario? ¿por qué no es cohecho reformar el Código penal para aventajar a unos políticos concretos a cambio del voto del partido del que son miembros y sí lo es pedirle a una concejala un voto que favorezca un determinado empresario a cambio de un cargo en el ayuntamiento?
Probablemente, con cierto sosiego y distancia del ruido de fondo, habría que empezar reconstruyendo el bien jurídico protegido de forma que la imparcialidad (procedimental) que se le exige al empleado público sea la misma que se exige al presidente del Gobierno. La conexión de esta imparcialidad en el procedimiento de toma de decisión con la legitimidad de las decisiones públicas, permitirá excluir de la ecuación aquellos actos del cargo que son precisamente las condiciones legitimadoras de la función pública ejercida: así, con carácter general, podría razonarse sobre el hecho de que, si no es cohecho la promesa de una promoción hecha a un empleado público a cambio de una mayor eficiencia en sus labores diarias, quizás tampoco debería serlo el ofrecimiento de cargos políticos a cambio del soporte de una determinada opción política ni la promesa electoral a cambio de un voto.
A quien objetara que excluir al intercambio de favores políticos de la ecuación podría generar un espacio de impunidad para los más «poderosos», podría contestarse que, precisamente en el ámbito político, el déficit de respuesta penal se compensaría con creces con una legislación extrapenal dirigida a redescubrir la efectividad de la responsabilidad política. Ciertamente, la transparencia (entendida aquí como eliminación del proceso de toma de decisiones de todos aquellos argumentos que no pueden esgrimirse públicamente), junto con unos medios de comunicación finalmente autónomos (incluso y sobre todo financieramente) de la política, prestaría un mejor servicio democrático del que se le exige al Código penal. Y, si lo que preocupa es el transfuguismo, son de sobra conocidas las posibles soluciones relacionadas con la democratización del funcionamiento de los partidos políticos y la selección de los candidatos que habrían de adoptarse mucho antes de pretender contundencia de la respuesta penal: haciendo lo contrario, una vez más, ponemos por delante los bueyes...
Ciertamente, una reflexión sobre la sanción del cohecho del político podría servir como excusa para que el legislador se pronunciara sobre la vexata quaestio inherente al tratamiento penológico del soborno por actos discrecionales. Además, la ocasión podría hacerse propicia para explicitar la irrelevancia penal de aquellos intercambios que la normativa extrapenal considera lícitos (financiación de partidos políticos y, dentro de poco, lobbying…): añadir un adjetivo referido a las dádivas (indebidas) o un adverbio (indebidamente) al supuesto de cohecho impropio (y de facilitación), parecería un buen comienzo. Finalmente, la reflexión sobre la corrupción política también podría abarcar al cohecho en consideración a la función que, si, por un lado, precisa de indicaciones más claras que permitan discernir lo penalmente relevante de lo que no tiene que serlo, por otro, demanda una toma de postura (una vez más, penológica) acerca de aquellos supuestos en los que ofrecer un soborno «a cambio de» la puesta a disposición de (que no en consideración a) un cargo (por ejemplo, político), puede resultar increíblemente más grave que la compra de una licencia urbanística a la que no se tiene derecho.
6. BIBLIOGRAFÍA
1
2
5
6
7
8
9
CASAS HERVILLA, J.: «La participación del extraneusen el delito de prevaricación administrativa: principales problemas y propuestas para su solución», en Estudios penales y criminológicos, 2018, págs. 589 a 642. DOI: http://dx.doi.org/10.15304/epc.38.5517
10
CASAS HERVILLA, J.: Prevaricación administrativa de autoridades y funcionarios públicos: análisis de sus fundamentos y revisión de sus límites, Reus, Madrid, 2020. DOI: http://dx.doi.org/10.30462/9788429023213
11
13
14
15
CHANO REGAÑA, L.: La aplicación del principio de igualdad en el control de la constitucionalidad de las normas con rango de ley en España, 2022, Tesis doctoral disponible en el repositorio de la Universidad de Extremadura (en este momento accesible en el enlace https://dehesa.unex.es:8443/handle/10662/14900#).
16
17
18
20
21
23
DANLEY, J.: «Toward a theory of bribery», en Business & Professional Ethic Journal, 1983, págs. 19 a 39. DOI: http://dx.doi.org/10.5840/bpej19832330
24
25
26
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
GÓMEZ RIVERO, C.: «Derecho penal y corrupción: acerca de los límites de lo injusto y lo permitido», en Estudios penales y criminológicos, 2017, págs. 249 a 306. DOI: http://dx.doi.org/10.15304/epc.37.3928
39
43
44
45
46
48
49
50
51
52
OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, E.: «Derecho Penal, poderes públicos y negocios (con especial referencia a los delitos de cohecho», en CEREZO MIR, J. ET ALT. (EDITORES), El nuevo Código penal: presupuestos y fundamentos. Libro Homenaje al Profesor Doctor Don Ángel Torío López, Granada, 1999, págs. 861 a 878.
54
55
56
57
PUNSET BLANCO, R.: «Inviolabilidad e inmunidad de los parlamentarios de las Comunidades Autónomas», en Revista de las Cortes Generales, 1984, págs. 123 a 138. DOI: http://dx.doi.org/10.33426/rcg/1984/3/613
59
60
61
63
64
65
66
67
68
69
70
71
VIANA BALLESTER, C.: «La inviolabilidad parlamentaria y la inviolabilidad del Rey: reto de su desarrollo normativo», en CARBONELL MATEU, J. C.; MARTÍNEZ GARAY, L. (DIRS.); GARCÍA ORTIZ, A. (COORD.): Derecho penal y orden constitucional. Límites de los derechos políticos y reformas pendientes, Tirant Lo Blanch, 2022, págs. 243 a 304.
73
Notas
[2] Para un intento de soportar con argumentos esta propuesta definitoria, desvío el lector al análisis que realicé en .
[4] Esta es la communis opinio que aquí, en aras a simplificar, podemos aceptar. En realidad, habría que tener en cuenta los matices de cada una de las posturas y considerar que es posible encontrar planteamientos «modernos» antes de la entrada en vigor del Código penal de 1995 así como posturas más bien «tradicionales» incluso en nuestros días. Perdónese, una vez más, la remisión a .
[6] Cuando también se refiere a estos conceptos, la doctrina normalmente lo hace como preámbulo para abogar para la despenalización del delito. Puede remitirse a . Para una crítica a las posturas «tradicionales», véase Idem. ; .
[7] Como ejemplo especialmente evidente, véase la STS 1076/2006, de 27 de octubre, Ponente Excmo. Sr. D. Julián Sánchez Melgar (ECLI:ES:TS:2006:6831) en la que se lee que «el delito de cohecho protege ante todo el prestigio y eficacia de la Administración pública, garantizando la probidad e imparcialidad de sus funcionarios y asimismo la eficacia del servicio público encomendado a estos». La postura es relativamente frecuente en la jurisprudencia: para mayores referencias, se perdone, una vez más, la remisión a .
[8] Véase, en particular, la reconstrucción del bien jurídico propuesta por . Sobre la propuesta de esta autora y la diferencia con la que yo he formulado, remito, una vez más, a . Recientemente, la autora ha matizado su postura (véase .) acercándose a la que tanto aquí como en mi trabajo citado se mantiene (no puedo naturalmente ahora detenerme en los matices que siguen separándonos y que atañen sustancialmente a la concreta modalidad en la que el bien jurídico resulta afectado en todas y cada una de las vertientes de cohecho penalmente relevantes).
[9] Distinguen el funcionario político del funcionario administrativo utilizando un criterio que tiene en cuenta la diversa fuente de legitimación, y . Sobre esta cuestión, perdónese la remisión a .
[10] Como se ha observado, «tarea de la política no es la eliminación de regulaciones ineficientes e ineconómicas, sino también el establecimiento y garantía de relaciones de convivencia que sean en el interés de todos por igual» (así .
[11] Para una reconstrucción más matizada de la imparcialidad, perdónese la remisión a . (sobre las principales posturas de la doctrina española), 267 y sgts. (para algunas aportaciones personales).
[12] Así . Para la reconstrucción del bien jurídico en términos de imparcialidad, no puede no remitirse también a .
[13] En la doctrina italiana, véase . quien excluía en vía interpretativa la aplicación del delito de cohecho a diputados y senadores (aunque su postura se formulaba en vista de un contexto normativo ampliamente superado). Significativa también la postura de quien, por un lado, sostiene que el bien jurídico protegido por el delito de cohecho está relacionado con la objetividad y la imparcialidad y, por otro, deduce de estos dos principios que el funcionario «debe actuar ajeno a todo interés político». Parece olvidar el autor que los parlamentarios y, si se quiere, los «políticos» (que desempeñan algún cargo representativo), son, a efectos penales, auténticos funcionarios públicos. De tal manera que, de dos una: o se admite que la imparcialidad y la objetividad tuteladas por el cohecho no son incompatibles con la actividad política, o bien debe buscarse en otra parte el bien jurídico protegido por todos aquellos delitos que tienen como sujetos activos a los «funcionarios públicos» así como descritos por el artículo 24 del Código penal español.
[14] Naturalmente, salvo que el propio legislador diga lo contrario, como parece hacer en el artículo 404 al referirse a resoluciones en asuntos administrativos. De ello hablaremos difusamente en la segunda parte de este trabajo.
[15] Como se ha observado, «La Carta fundamental contiene un conjunto de normas por su naturaleza dirigidas a poner límites al poder político estatal, a introducir criterios organizadores y/o a promover un tipo de sociedad diversa de la actual» mientras que «el Derecho penal, a la vista de su función específica, ciertamente no tiende, en primer lugar, a disciplinar las reglas del juego político ni a delinear modelos organizadores ni a señalar valores sustanciales (...): tiende, más bien, a prevenir acciones consideradas dañosas para la sociedad que se mueve en el cuadro de la Constitución» (así ROMANO, B.: «Note introduttive», en .). Véase también . 2 a 3 quien recuerda que, hoy en día, el Derecho penal se ocupa (tutela) «no solo de la actividad administrativa en sentido estricto, administrativista, sino también de la entera actividad organizativa del Estado en todas sus tres funciones: administrativa, legislativa, y judicial». Véase también .
[16] Muy claro a este respecto . La cuestión ha sido abordada en profundidad por la doctrina italiana y, puesto que la postura del Código penal ahí vigente respecto de esta cuestión es, mutatis mutandis, muy parecida a la española, puede ser interesante remitir al lector a: ; en el mismo sentido, siendo sustancialmente pacífica la opinión, ; . En sentido crítico (pero en una óptica de iure condendo), véase quien, por un lado, reconoce que el Código penal «habla de ‘pública administración’ en sentido muy amplio con referencia a todo el aparato estatal, incluidos los órganos legislativos y jurisdiccionales», pero, por otro, observa que esta «centralización de tutela» (en cuyo marco, la referencia a la pública Administración «no concierne exclusivamente al aparato burocrático de los tres poderes, sino el ejercicio de las respectivas funciones») sería fruto de la configuración «institucional» fascista (de la que el Código es Rocco es expresión) que se plasma en una «degradación de la teoría de separación de poderes a simple criterio de distribución de competencias» y que «encuentra su probable matriz en el carácter autoritario del Estado fascista» (Ibidem: pág. 132). Para argumentos en contra de la crítica puede remitirse a .
[17] quien afirma que es dudoso que el propio texto constitucional español imponga un deber de imparcialidad a todos los funcionarios públicos, añadiendo que, si es cierto que, aparte del artículo 103 CE, podrían «traerse a colación los artículos de la Constitución 117.1, respecto a los jueces, y 124.2 respecto a los fiscales», no parece posible «encontrar una norma similar respecto de los parlamentarios». En términos parecidos, véase . quien rechaza las posturas que reconstruyen el objeto jurídico del delito prescindiendo de la diferencia entre función administrativa, judicial y legislativa, aclaración que le parece a Vizueta necesaria «para entender la complejidad del delito de cohecho» toda vez que se quiera cifrar su lesividad en la imparcialidad de la Administración pública. En la doctrina italiana, véase quien sustancialmente reconoce que «la imparcialidad de la pública administración y la independencia del juez, son (…) principios y valores autónomos a cuyo alrededor no puede sino circular una tutela penal articulada de forma variada» y que «la asunción de un interés privado (personal o de grupo) en un acto» del cargo, lo que, en el caso del empleado público, puede llegar a considerarse delictivo, para el legislador, puede resultar «presupuesto de la libertad de iniciativa que la Constitución reconoce a la función parlamentaria». Según el autor, lo mismo ocurre respecto de la «actividad política o de gobierno» que no subyace globalmente «al principio de legitimidad» y parece «conservar una posición» distinta y autónoma «respecto de la función administrativa strictu sensu».
[18] Sustancialmente, es esta la postura de Vizueta Fernández (se remite a la obra ya citada en este trabajo) que, en parte, coincide con la del profesor De la Mata Barranco (véase .; Idem: «.
[19] Y, de hecho, precisamente en materia de corrupción política, véase, por ejemplo, ., quien, una vez detectado el problema (págs. 81 a 82), termina resolviendo supuestos concretos utilizando como sinónimos «objetividad», «lealtad» y «honradez» (págs. 98, 103 y también 232), bienes jurídicos estos últimos («honradez», «lealtad» y similares) que, como ya hemos señalado, no merecen protección penal. Para una crítica a las posturas que se apartan de la imparcialidad de la administración pública, conviene ahora remitir, una vez más, a .
[20] Pero véanse las críticas de . quien cuestiona la diferente declinación del principio de imparcialidad a la hora de aproximarlo a la función administrativa, judicial y política. Según el jurista, de dos una: o bien se admite que «la actividad parlamentaria es claramente dependiente de los intereses y presiones de determinados grupos, clases o ciudadanos» o bien se postula que la misma ha de ser imparcial. Y ello porque la imparcialidad, entendida como «ausencia de interferencias en la toma de decisiones», es incompatible con la esencia de la actividad política.
[25] Así quienes aclaran que ello es así «por cuanto la decisión se ha desviado del fin que la legitima».
[26] quien aclara que «el referido principio es proyectable también a los ciudadanos, en cuanto destinatarios de esa actividad pública, dado que la relación con estos últimos viene también limitada por el respeto a la Constitución y los principios en ella consagrados».
[28] Véase quien observa que individualizar la «desviación del fin» como «prius axiológico del principio de imparcialidad para el cohecho parlamentario» resulta un tanto abstracto y tautológico. Excesivo parece, en cambio, seguir a este autor en su crítica de acuerdo con la cual la idea de Rodríguez Puerta «prescinde del acto contrapartida de la retribución», puesto que la referencia al fin no cancela la necesidad típica del pacto sinalagmático que tiene como término el acto del cargo y que, según entiendo, la autora tiene presente.
[29] Véase, en este sentido, ; quien comenta la sentencia de primera instancia relativa a un conocido caso acontecido en Italia que implicó, por un lado, al célebre empresario-político D. Silvio Berlusconi y, por otro, a un parlamentario (el Sr. De Gregorio) que habría recibido beneficios (3 millones de euros) del primero a cambio «de cambiar de bando político», dejando de sostener, con su voto, al gobierno Prodi al que el partido guiado por Berlusconi se oponía. Nótese que los argumentos del tribunal de primera instancia (que considera que se trata de un delito de cohecho propio) recuerdan a los de Rodríguez Puerta en la medida en que recalcan que «el inspirar el propio actuar y el desarrollo de la propia función no ya a la expresión del sentir de la Nación o de una parte de ella, sino a la persecución de intereses particulares e individuales, a cambio de pagos en dinero recibidos, constituye para el Parlamentario una violación de tal primero e importantísimo deber». La vicisitud se cierra con la Sentencia de la Cass. Pen. Sez. VI, de 2 de julio de 2018, n. 40347 que modifica sustancialmente la calificación jurídica.
[32] El ejemplo originalmente planteado por la autora estadounidense es el siguiente: «X, an elected official is running for reelection against an independently wealthy challenger, Y, who has promised to spend millions of her personal fortune to defeat X. Z, an equally wealthy private individual, offers to spend her own personal fortune on advertisements in support of X if X will agree to support an issue favored by Z. Z promises to match her spending to the spending of Y. X accepts the offer, reasoning as follows: “My policies will benefit my constituents far more than Y’s would. If I support the issue Z wants me to, I do so because, overall, this will benefit my constituents (as it will allow me to fulfil my agreement with Z and get the advertising that will help me to defeat Y)».
[33] Mutatis mutandis, este parece el reproche de nota 103 quien observa que es problemático establecer una diferencia entre beneficio personal y beneficio motivado por intereses electorales o políticos: ¿quid en el caso en el cual «un diputado se compromete a votar en un determinado sentido, en una sesión parlamentaria, a cambio de sumas importantes de dinero que irán a parar a las arcas de un partido, con las que se pagarán aberrantes campañas electorales, abogados defensores de militantes procesados por delitos graves u otros gastos semejantes?»
[34] Según , de querer mantenerse la imparcialidad como bien jurídico protegido, esta sería la única opción, ya que la misma «debería excluir, sin miramientos, de este delito toda solicitud o aceptación de dádivas realizada por parlamentario que tenga como contrapartida un acto inherente a su función». Si no se quiere llegar a ello, no hay alternativas: lo acertado será esforzarse en inquirir otro objeto de protección distinto a la imparcialidad.
[35] Piénsese en el caso del político A que acepta respaldar una iniciativa (X) que interesa al político B (y que A no considera que responda al interés general) a cambio de que B apoye una propuesta de A (X1). Llamemos i al interés general y seamos idealistas (es decir, esforcémonos en imaginar a políticos que piensan en el interés general y no en suyo propio). Desde la óptica de B, si (i*X)>(i*X.), B actuará en el interés general. Viceversa, desde el punto de vista de A, si (i*X.)>(i*X), A estará actuando en el interés general.
[37] Dejemos ahora a un lado la referencia (también expresa) al Ministerio Fiscal y a los Fiscales de la Fiscalía Europea.
[40] Véase el análisis de la jurisprudencia constitucional sobre el juicio de arbitrariedad que realiza . Sobre las similitudes (y diferencias) del test de proporcionalidad que suponen la interdicción de la arbitrariedad y el principio de igualdad, véase, en particular, págs. 43 a 44; sobre la idea de arbitrariedad como «discriminación no justificada» en la jurisprudencia constitucional, véase pág. 76 (con referencia a la STC 206/1993, de 22 de junio, Ponente D. Rafael Mendizábal Allende). El comentario del autor (págs. 84 a 85) es que, en la jurisprudencia de la Corte, «hay (...) contradicciones, (...) a propósito de las relaciones entre el principio de interdicción de la arbitrariedad y el de igualdad, que unas veces se equiparan y otras, en cambio, quieren distinguirse netamente, sin que falten ocasiones en que la relación se establece con un concepto de igualdad más próximo al valor que el artículo 1 de la Constitución proclama que al derecho fundamental que el artículo 14 consagra (STC 27/1981 de 20 de julio, Ponente D. Plácido Fernández Viagas) ni oportunidades en las que la violación de la igualdad se toma como una de las manifestaciones posibles de la arbitrariedad prohibida» (con cita de las SsTC 108/1986 de 29 de julio, Ponente D. Ángel Latorre Segura, 99/1987, de 11 de junio, Ponente D. Carlos de la Vega Benayas, 49/1988, 22 de marzo, Ponente D. Ángel Latorre Segura, 227/1988 de 29 de noviembre, Ponente:Don Jesús Leguina Villa). El auspicio de Tomás-Ramón Fernández (pág. 166) es que, a partir de la teoría general esbozada a propósito del artículo 9.3. de la Constitución (y, en particular, sobre su aplicabilidad a los actos legislativos), se profundice en la reflexión acerca de «la intensidad de las razones exigibles» para excluir la arbitrariedad cuando esté en juego «el principio constitucional de igualdad». Se remite también al sugerente recorrido propuesto por https://dehesa.unex.es:8443/handle/10662/14900#), págs. 336 a 338 y, sobre todo, 363 a 366 donde la autora primero enuncia una serie de precedentes en la jurisprudencia constitucional en los que «se construye la interdicción de la arbitrariedad sobre la base de no discriminación por la actuación de los poderes públicos» y, a continuación, desglosa el juicio de igualdad cuando la desigualdad «interactúa» con la arbitrariedad.
[41] Ciertamente sugerente la opción definitoria sugerida por quien afirma que «The ideal of impartiality asserts that people should not be treated differently simply because they live at a particular time and place or belong to a particular sex, race or profession. Any differential treatment of such groups must be grounded in properties that could in principle apply to anyone».
[46] O, si se prefiere, pensemos en la reciente tendencia a acercar a los presos etarras a sus familias y en la importancia de las razones con apoyo en las cuales fundamentamos la medida. Una cosa es, como sugiere Habermas, que se inserte la propuesta en un debate de tinte moral (es decir, con pretensión de universalidad) relacionado con (por ejemplo) el valor del arrepentimiento o la importancia del paso del tiempo de cara al rigor punitivo o directamente sobre el significado constitucional de la resocialización. Cosa bien distinta es que la medida se discuta en el marco del debate sobre los presupuestos generales del Estado o sobre la confianza al Gobierno... Y lo mismo puede decirse respecto de la reciente reforma de los delitos de sedición y malversación como moneda de cambio para obtener el respaldo de un partido político cuyos miembros (por lo menos, esa es su intención declarada) se beneficiarían de la misma.
[47] Para una exposición de esta perspectiva, véase . quien ilustra las ventajas de una perspectiva que entiende a la corrupción como una patología que atañe al output y no al proceso.
[48] . donde el autor describe la costumbre de exagerar nuestra capacidad de predicción y de enjuiciar las decisiones tomadas a la vista de los resultados obtenidos, sin tener en cuenta las limitaciones del momento en el que se tomó la propia decisión.
[49] Se remite al interesante texto de . en el que el autor ilustra cómo los dirigentes y las prácticas de administración influyen en los resultados de las empresas mucho menos «de lo que la lectura de la prensa económica nos hace imaginar»: si comparamos 100 pares compuestos por una empresa exitosa y una no exitosa, encontraríamos que solo en 60 de ellos el director más capaz está al frente de la empresa más próspera.
[50] quien, no obstante, probablemente se refiere a algo más de lo que aquí deseo poner a la vista. Véase también Ibidem, pág. 551 en donde se aclara que «sea cual fuere el procedimiento conforme al cual hemos de juzgar si una norma podría encontrar el asentimiento no coercitivo, es decir, racionalmente motivado, de todos los posibles afectados, tal procedimiento no garantiza ni la infalibilidad ni la univocidad del resultado, ni tampoco que éste se obtenga en el plazo deseado».
[52] Véase . y también donde el autor afirma que «la legitimidad de las normas jurídicas se mide por la racionalidad del procedimiento democrático que caracteriza a la actividad política de producción de normas. Este procedimiento (…) es más complejo que el de la argumentación moral porque la legitimidad de las leyes no sólo se mide por la rectitud de los juicios morales, sino entre otras cosas también por la disponibilidad, pertinencia, relevancia y selección de informaciones, por la fecundidad en la elaboración de esa información, por la adecuación de las interpretaciones de la situación y de los planteamientos de los problemas, pero la racionalidad de las valoraciones fuertes y, sobre todo, por la fairness de los compromisos alcanzados, etc.».
[53] Como se ha dicho, «la regla de la mayoría (…) es tan tonta como sus críticos dicen que es. Pero nunca es simplemente la regla de la mayoría… Los medios por los que una mayoría llega a ser una mayoría es aquí lo importante: debates previos, modificaciones de los propios puntos de vista para hacer frente a las opiniones minoritarias… La necesidad esencial, en otras palabras, es la mejora de los métodos y condiciones del debate, de la discusión y la persuasión» (así . Para un interesante debate acerca de la concepción procedimental de la democracia (y sus implicaciones de cara a la definición de corrupción política), se remite a y, al lado contrario, .
[54] . Véase también, entre otros, . En la doctrina española más reciente, véase . De todas maneras, téngase también en cuenta la opinión de quien, una vez resumida la diferencia entre un entendimiento outcome-based y uno process-based de la democracia, sugiere que no se trata de dos aproximaciones excluyentes.
[60] Véase quien razona sobre el hecho de que el juez o el funcionario-administrativo han de tomar sus decisiones sin pensar en el respaldo que las mismas tendrán en la opinión pública y desde luego sin aceptar ventajas relacionadas con las mismas.
[62] Puede ser interesante observar cómo el Explanatory Report relativo a la Criminal Law Convention on Corruption del Consejo de Europa (cuyo instrumento de ratificación, en este momento, se halla disponible en el enlace web https://rm.coe.int/16800cce44), cuando se refiere a la Bribery of members of domestic public assemblies, afirma con meridiana claridad que, mientras que puede considerarse que, en el caso de cohecho activo del político, el interés protegido es el mismo que se busca proteger con la tipificación del delito de soborno general (art. 2 de la Convención que, según el informe explicativo (pág. 7), «is intended to ensure in particular that public administration functions properly, i.e. in a transparent, fair, and impartial manner»), por lo que respecta al cohecho pasivo, conviene insistir sobre «the transparency, the fairness and impartiality of the decision-making process of domestic public assemblies and their members» (pág. 9).
[63] . Como se ha observado, estas condiciones están, mutatis mutandis, presentes en los discursos legislativos normativo-morales, éticos o pragmáticos .): incluso cuando, de forma más realista, el debate político, más que hacia el entendimiento, se orienta hacia un compromiso fruto de negociación, esta última precisa de reglas que garanticen un procedimiento fair. Respecto de este último punto, de hecho, se ha dicho que, cuando, en una sociedad compleja en la que «las regulaciones propuestas afectan de muy distinto modo y maneras a intereses muy diversos, sin que quepa fundamentar un interés generalizable o el predominio unívoco de un determinado valor», la decisión política resulta fruto de una negociación que recoge un «equilibrio entre intereses contrapuestos» cuyo resultado «puede ser aceptado por las diversas partes por razones distintas»; incluso cuando, de lo que se trata es de «forzar o inducir el oponente a aceptar la pretensión de cada uno» más que de convencerle con el mejor argumento, es necesario postular «procedimientos que regulen las negociaciones de suerte que éstas resulten fair», lo que implica: asegurar «a todos los interesados iguales oportunidades de participar en las negociaciones»; que «durante las negociaciones» todos tengan «iguales oportunidades de ejercer mutuamente influencias unos sobre otros, y, por tanto, en términos generales, creen también iguales oportunidades para que se hagan valer todos los intereses afectados» (véase , o si se prefiere, un procedimiento que prevenga «el peligro de que estructuras asimétricas de poder y una desigual distribución del potencial de amenaza prejuzguen el resultado de la negociación» .
[64] Lo que implica la proscripción de todos aquellos argumentos que no son susceptibles de hacerse públicos. Aunque, en el debate político español, a veces, parece poderse afirmar abiertamente lo contrario (https://www.europapress.es/nacional/noticia-rufian-no-opina-reforma-delito-sedicion-aconseja-psoe-hablar-menos-20221026125044.html).
[66] Como dice Habermas , «el procedimiento ideal de deliberación y toma de decisiones presupone como portador una asociación que consiente en regular imparcialmente las condiciones de su convivencia» (la cursiva es del autor).
[67] Debe reiterarse que se mantiene aquí que el ilícito penal no es ilícito de lesión, sino de modalidad de lesión. Así las cosas, no interesa averiguar ahora si existe, en cabo a los parlamentarios, un deber absoluto de imparcialidad, ya que el cohecho no apunta a su tutela a 360 grados, sino que se limita a prohibir una precisa modalidad de ataque contra lo que hemos venido definiendo como imparcialidad procedimental.
[69] De hecho, cuando se ha querido desglosar con un enfoque comunicativo las «presuposiciones más importantes» que describen los «estándares según los cuales algo cuenta como un buen o mal argumentos», se ha hecho hincapié en la necesidad de describir lo que debe entenderse por «argumentación». Y se ha dicho que la misma ha de tener «a) carácter público e inclusión: no puede excluirse a nadie que, en relación con la pretensión de validez controvertida, pueda hacer una aportación relevante; b) igualdad en el ejercicio de las facultades de comunicación: a todos se les conceden las mismas oportunidades para expresarse sobre la materia; c) exclusión del engaño y la ilusión: los participantes deben creer lo que dicen; y d) carencia de coacciones: la comunicación debe estar libre de restricciones, ya que éstas evitan que el mejor argumento pueda salir a la luz y predeterminan el resultado de la discusión» quien, citando a Cohen, configura el procedimiento ideal deliberativo (pensando ya en la deliberación política) insistiendo sobre: 1. su naturaleza argumentativa, es decir, resultado de un «intercambio regulado de informaciones y razones entre partes que hacen propuestas y las someten a crítica»; 2. inclusión, es decir, en las que «todos los que puedan verse afectados por las resoluciones han de tener las mismas oportunidades de acceso»; 3. publicidad; 4. libertad, es decir, ausencia de coerciones externas (todos los participantes exponen libremente sus opiniones) e internas (todos tienen las mismas oportunidades de ser escuchados); 5. que tenga como finalidad el alcance de un «acuerdo racionalmente motivado»; 6. sin límites en cuanto a materia objeto de las mismas (siempre que la materia sea susceptible de ser regulada «en interés de todos por igual»), incluyendo a las cuestiones relativas a la «desigual distribución de aquellos recursos de los que fácticamente depende el ejercicio de iguales derechos de comunicación y participación» (para profundizar en este último punto, se remite a .). A la luz de lo anterior, puede añadirse a lo comentado en el texto que el soborno contradice prácticamente todas las premisas del discurso comunicativo-legitimador: en particular, puede llamarse aquí la atención sobre la publicidad de los argumentos y, sobre todo, la exclusión del engaño (entendida como necesidad de que los participantes en el discurso defiendan lo que realmente piensan). Sobre la libertad argumentativa, intuyo que podría ser interesante explotar su relación con la libertad de mandato que, como es sabido, en el derecho penal alemán, es la clave de bóveda de la § 108e StGB. Para una reconstrucción procedimental, véase también . Sobre la idea de corrupción en el marco de una teoría de la democracia deliberativa, véase quien la define como «el abandono del interés común a través de la deliberación y el libre encuentro de pareceres».
[70] Véase quien observa que las normas morales pueden predicarse universales solo «en una versión estándar, completamente descontextualida», ya que «solo pueden aplicarse sin más a aquellas situaciones estándar que vienen de antemano contempladas en su (de las reglas) componente condicional». En los discursos relativos al procedimiento que legitima una norma jurídica, en cambio, «no pueden contemplarse ex ante todas las posibles constelaciones de casos particulares futuros» por lo que «en tales discursos aplicativos la imparcialidad del juicio se la hace valer, no recurriendo otra vez a un principio de universalización, sino a un principio de adecuación».
[71] Si ello no fuera suficiente, piénsese en la reciente imagen difundida por los medios de comunicación del Presidente del Gobierno que, en la sede del Gobierno, negocia la futura composición del Consejo General del Poder Judicial con un Senador de la oposición, cuando, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 122.3 de la Constitución, el nombramiento le corresponde al Congreso de los Diputados y al Senado.
[73] Véase, por ejemplo, la observación de . quien precisamente pone de manifiesto que existe una representación de intereses particulares legitimadora y una que socava los pilares de la democracia. Véase también Ibidem, pág. 12 quien sitúa el problema del lobbying jurídico-penalmente relevante en «la capacidad corruptora de un lobista comisionado para satisfacer intereses particulares no compatibles con el interés general» (cursiva mía). Puede también remitirse a ; ;. A mi modo de ver, como ya he observado, el problema estriba precisamente en distinguir intereses particulares incompatibles con el interés general. Hacerlo con los instrumentos del derecho penal (principio de estricta legalidad y de taxatividad) parece ciertamente problemático.
[74] Una vez más, remito a los ejemplos que plantea . El hecho de que una empresa presione a un político para que tome una determinada decisión con la finalidad de aumentar su cuota de mercado, no necesariamente resultará contrario al interés general. Piénsese, como el autor, en «el intento por parte de una empresa productora de condicionar, por razones puramente comerciales, decisiones de las autoridades sanitarias relativas a la comercialización, uso o administración de una determinada vacuna». Según el autor, dicho «intento», «contradirá abiertamente, sin duda, el principio constitucional de imparcialidad». Pero ¿y si la empresa citada usase como argumento la escasa eficacia (o los efectos colaterales) de la vacuna comercializada por un competidor, enseñando al político de turno datos fiables que documenten dicha ineficacia (o dichos efectos secundarios)? La misma objeción puede plantearse al planteamiento de quien alude a la sustitución de la voluntad (o necesidad) popular por la del donante: la autora parece asumir que la segunda es siempre incompatible con la primera y parece sugerir que el político tiene que realizar siempre la voluntad del electorado (¿el suyo?); empero, ninguna de las dos cosas parece deberse dar por descontada: sobre la primera, ya me he expresado y puedo ahora añadir que no debería confundirse el interés público con el interés del público; sobre la segunda, sugiero que se piense en el político que decide votar a favor de un proyecto de ley que implica una subida de impuestos (sugerente en este sentido pueden resultar los ejemplos de . Me parece que puede leerse en este sentido también la opinión de . Véase también . y, en nuestra doctrina, quien recuerda que, a la hora de acotar la categoría «interés público», «son más los interrogantes que se suscritan que las respuestas eficaces que se ofrecen desde el Derecho». Aunque precisaría de un espacio del que aquí no dispongo, intuyo que (al igual que se plantea aquí) la solución, más que a consideraciones «materiales» (relativas a la bondad de la influencia o, lo que es lo mismo, a su conformidad a un pretendido interés público general) deberá anclarse a requisitos procedimentales que obliguen al que intenta influir a equiparse con «buenos argumentos» (en el sentido que acabamos de ver, destacando, en el caso del lobby, la proscripción de todas aquellas razones que no son susceptible de hacerse públicas).
[76] Véase, a este respecto, quien recuerda que «the distinction between public and private-regarding legislation is difficult to make, and effort to review legislation on the bases of its public-regarding character have largely failed». En términos parecidos, véase .
[78] Para un eficaz resumen del debate doctrinal al respecto, véase . cuya postura (que es también la de la doctrina ampliamente mayoritaria) aquí se comparte.
[80] Naturalmente, también la búsqueda del voto ha de seguir un procedimiento, cuya fairness (por cierto, con amplios componentes directamente reconducibles a la idea de imparcialidad que hemos descrito líneas arriba) viene disciplinada, en España, también por la LOREG. Y aquí podría decirse que, de acuerdo con el artículo 146.1 a), ofrecer un acto del cargo a cambio de un voto, tiene como consecuencia una pena de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses. A esta observación, con la obligada brevedad que ahora se nos impone, podemos replicar que la norma apunta a proteger la «libertad» del elector a la hora de expresar su voto (condición esencial para que el procedimiento resulte fair) de tal forma que lo relevante no parece tanto el beneficio que se ofrece (en nuestro ejemplo, ahora, un acto político), sino el menoscabo que la conducta típica proyecta sobre dicha libertad: así, a diferencia de lo que acontece en el Código penal, en la LOREG, el desvalor de acción ha de tener en cuenta que la modalidad típica se expresa utilizando (también) el verbo «inducir» (más que de un cohecho del elector, parce una concusión del mismo).
[81] Nótese que, en esta óptica, el artículo 146.1 a) de la LOREG (toda vez que la dádiva consista en un acto político del cargo no contrario a derecho) podría sobrevivir tan solo si se interpreta teleológicamente (bien jurídico=libertad del votante) como concusión (o extorsión) electoral y no como corrupción o cohecho. En el mismo sentido, haciendo hincapié en que la norma no menciona que la retribución del voto penalmente típica pueda ser «de cualquier clase», también podría limitarse su aplicación a supuestos en los que, lo que se intercambia (con el voto), no es un acto del cargo, sino, por ejemplo, dinero.
[84] En este sentido, recuérdese la referencia a la publicidad en el marco de las deliberaciones políticas. Sobre la posible diferenciación entre le «equidad» que debe perseguir la normativa extrapenal y la corrupción que ha de ocupar al legislador penal, véase .
[86] Nótese que la propuesta que se formula escapa a aquellas críticas que han apuntado a cierta tendencia, en el ámbito de la financiación de la política, a pasar de lo lícito (para todo el ordenamiento jurídico) a lo delictivo, olvidando que la financiación de la política (y la actividad de lobbying) puede resultar ilícita sin ser delictiva. Proceder como se recomienda, no implicaría convertir en delictiva toda financiación irregular ni toda actividad de lobbying irregular, sino que tan solo limitaría el cohecho relacionado con financiación de la política y grupos de presión a determinados supuestos en los que el quid pro quo contradice la normativa extrapenal (precisión que no es necesaria, naturalmente, toda vez que el quo es ya de por sí ilícito). Para la crítica hacia dicha tendencia (que se comparte), véase ; véase también . De hecho, creo que la postura que aquí se mantiene está en la línea de .
[88] Véase . A este argumento, pueden sumarse los que abordaremos en seguida y que guardan relación con la imposibilidad de distinguir «cualitativamente» la discrecionalidad «administrativa» de la «política».
[89] Nótese que no es difícil hallar ejemplos de actos administrativos strictu sensu realizados por «políticos» y no cabe duda de que incluso los parlamentarios, en el ejercicio de sus funciones, realizan actos reglados: piénsese en la declaración de bienes patrimoniales (prevista por el artículo 18 del reglamento del Congreso de los Diputados, 26 del Reglamento del Senado y por el artículo 160 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General). Estos casos, ça va sans dire, suponen problemas de cara a la configurabilidad no solo del cohecho, sino de cualquier otro delito contra la Administración pública. La conclusión es que se trata aquí de un problema inherente a determinados «actos» públicos, realizables tanto por sujetos que desempeñan una función legislativa como por otros que se mueven más bien en el marco ejecutivo.
[90] Todos ellos, en efecto, «gozan de una particular libertad de acción que se concreta en el poder de definir los objetivos y los programas de acción del ente al que pertenecen» (así, .
[91] Véase, STC 45/1990, de 15 de marzo, Ponente: Don Jesús Leguina Villa, en la que se afirma que «no toda la actuación del Gobierno, cuyas funciones se enuncian en el art. 97 del Texto constitucional, está sujeta al Derecho Administrativo. Es indudable, por ejemplo, que no lo está, en general, la que se refiere a las relaciones con otros órganos constitucionales, como son los actos que regula el Título V de la Constitución, o la decisión de enviar a las Cortes un proyecto de Ley, u otras semejantes, a través de las cuales el Gobierno cumple también la función de dirección política que le atribuye el mencionado art. 97 de la Constitución. A este género de actuaciones del Gobierno, diferentes de la actuación administrativa sometida a control judicial, pertenecen las decisiones que otorgan prioridad a unas u otras parcelas de la acción que le corresponde, salvo que tal prioridad resulte obligada en ejecución de lo dispuesto por las leyes».
[92] Sobre la problemática relativa al cuestionamiento por parte del poder judicial de los actos de los que ejercen una función pública por investidura popular (sea la misma directa o indirecta), véase ; .
[95] Con carácter general, véase . Para examinar los términos de la cuestión un poco más de cerca, puede remitirse a ., y, al lado contrario, , y, mutatis mutandis, . Puede remitirse también a .
[97] En el ámbito penal, la cuestión de la proscripción de las actuaciones arbitrarias ha interesado a la doctrina especialmente cuando se ha tratado de poner coto al uso de la fuerza por parte de la autoridad. Entre muchos, se remite ahora al excelente análisis de la postura de la doctrina y de la jurisprudencia alemana que realiza el ya clásico estudio de .
[98] Muy comentada fue ciertamente la STS (Sala 3ª) de 28 de junio de 1994, Ponente Excmo. Sr. D. Ramón Trillo Torres, (ECLI:ES:TS:1994:4985) en la que los magistrados tuvieron la osadía de echar en cara al Gobierno que los criterios establecidos por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal deben considerarse como restrictivos de la discrecionalidad del ejecutivo nada menos que en el ejercicio de nombrar al Fiscal General del Estado. La propia Sala 3ª reconoció que no pretendía «tocar en absoluto la libertad del Gobierno para optar políticamente entre la multiplicidad de juristas en los que concurre aquella circunstancia o incluso la de promover la pertinente reforma legislativa, que suprima del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal» el mencionado requisito, pero argumenta que, si la norma vigente exige que el nombrado sea «jurista español de reconocido prestigio y con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión», la discrecionalidad desaparece toda vez el precepto dibuja un elemento reglado susceptible de control jurisdiccional. La reciente STS (sala 3ª) 1293/2021, de 2 de noviembre, Ponente Excma. Sra. Dña María Del Pilar Teso Gamella (ECLI:ES:TS:2021:3946) reitera que «el acto de nombramiento de la Fiscal General del Estado» no es «un acto exento o ajeno a nuestro control de legalidad».
[99] Véase ATS (sala 3ª), de 24 de abril de 2002, Ponente Excmo. Sr. Francisco González Navarro (recurso n. 211/2001); SsTS (Sala 3ª), de 4 de abril de 1997, Ponente Excmo. Sr. Gustavo Lescure Martín (recurso n. 602/1996, ECLI:ES:TS:1997:2389); de 9/02/1998, Ponente Excmo Sr. D. Fernando Martín González (recurso n. 1682/1995, ECLI:ES:TS:1998:799); 1268/2020, de 7 de octubre, Ponente Excmo. Sr. D. José Luis Requero Ibañez (ECLI:ES:TS:2020:3944) en la que, aun desestimando un recurso que pedía la anulación del Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019 sin el preceptivo informe del Consejo de Estado, se recuerda que «el legislador puede definir mediante conceptos judicialmente asequibles unos límites o requisitos previos a los que deben sujetarse estos actos de dirección política, aspecto en el que los tribunales pueden enjuiciar eventuales extralimitaciones o incumplimientos en que el Gobierno hubiera podido incurrir al tomar la decisión»; 920/2019, de 26 de junio, Ponente Excmo. Sr. D. Jorge Rodríguez-Zapata Pérez (ECLI:ES:TS:2019:2088), en la que se dice con claridad meridiana que «la vieja doctrina del acto político del Gobierno no puede ser invocada hoy, en ningún caso, como fundamento de la inadmisibilidad de un recurso contencioso-administrativo porque es obligado que el juzgador entre a conocer del acto, de la inactividad o de la vía de hecho que se enjuicie para determinar si en los mismos existen elementos susceptibles de control jurisdiccional» y que «para hablar de actos políticos de Gobierno - o de los Consejos de Gobierno- es necesaria no sólo su procedencia formal (que contempla el artículo 2 a) LJCA), sino también que tengan por contenido una determinación de la denominada "dirección política" del órgano que la emite que ostente total libertad en el fin, de forma que el contenido de esa decisión permita optar entre varias opciones y que todas ellas sean lícitas y admisibles en el sentido constitucional y legal de la palabra, con la consecuencia de que el acto no será controlable judicialmente en sus elementos de fondo, pero sí en los elementos reglados que nuestra jurisprudencia ha denominado "judicialmente asequibles"»; 949/2019, Ponente Excmo Sr. D. José Luis Requero Ibañez (ECLI:ES:TS:2019:2213); 20/11/2013, Ponente Excmo Sr. D. Rafael Fernández Velarde (recurso n. 13/2013, ECLI:ES:TS:2013:5997) que, a propósito del indulto, declara que es «irrelevante» la consideración del mismo como acto político del Gobierno, ya que, a partir de la entrada en vigor de la Constitución del año 1978, la pretendida diferenciación entre Gobierno y Administración sobre la que se apoyaba la exclusión del control jurisdiccional de los actos del primero, debe considerarse incompatible con la tutela judicial efectiva «llegando a considerarse el citado artículo 2 de la LRJCA (Disposición Transitoria Tercera de la CE) como derogado por el texto constitucional (...), por cuanto el sistema constitucional no aceptaba la exención judicial de la categoría genérica de los "actos de dirección política". En síntesis, lo que la citada expresión legal implica es que el legislador ha querido excluir toda posible discusión sobre una supuesta diferencia sustantiva entre los actos de las autoridades públicas sujetos al Derecho Administrativo y aquellos otros, difícilmente definibles, que no lo estarían y que, en consecuencia, quedarían excluidos de todo control por los Tribunales. La cuestión hoy no es esa, sino la de comprobar, una vez más, hasta donde ha de llegar nuestra posibilidad de control en este tipo de actos de máxima discrecionalidad, como en el supuesto de autos son los indultos»; de 2 de diciembre de 2005; ponente Excmo. Sr. D. Pablo Lucar Murillo de la Cueva (recurso n. 161/2004, ECLI:ES:TS:2005:8303) en la que se lee que «los actos del Gobierno están sujetos a la Constitución y a la ley según nos dice el artículo 97 del texto fundamental, concretando respecto de este órgano el mandato general del artículo 9.1, y los Tribunales, prescribe su artículo 106.1, controlan la legalidad de la actuación administrativa, lo cual guarda estrecha conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1, también de la Constitución».
[100] Véase STC 173/2020, de 19 de noviembre, Ponente Dña Encarnación Roca Trías (ECLI:ES:TC:2020:173) en la que se lee que «tanto la iniciativa, como la convocatoria de celebración de una sesión ordinaria, son actos parlamentarios reglados, sin que quepa la posibilidad de que, de manera arbitraria, la presidenta del Parlamento pueda desconvocar unilateralmente una sesión ordinaria previamente fijada, salvo que cuente con el previo acuerdo de la mesa y de la junta de portavoces».
[101] En este sentido, se ha dicho con razón que pretender que la cláusula del Estado social implique ampliar el margen de actuación de la Administración inmune al control jurisdiccional «es una regresión histórica (...) objetivamente reaccionaria...», .
[103] En realidad, ninguna de estas dos «técnicas» de control guarda realmente relación con el ejercicio de la «discrecionaliad», sino que entrañan un control algo previo al mismo (véase .
[107] Véase quien recuerda que «por muy grande que sea la libertad de decisión que reclame la naturaleza específica de un poder determinado, por mucha que sea la discrecionalidad que tenga reconocida su titular, por mucho que quiera enfatizarse ese carácter discrecional repudiando, incluso, el empleo mismo del término discrecionalidad para subrayar la libertad de decisión que entraña, como suele hacerlo la doctrina iuspublicista de nuestros días cuando, al referirse al Legislador, prefiere aludir a su libertad de configuración (Gestaltungsfreiheit) para evitar que ésta se confunda con la mera discrecionalidad administrativa, ese poder no tiene que ser, ni puede ser arbitrario, no puede afirmarse sobre el solo asiento de la voluntad o el capricho de quien lo detenta, porque también debe contar inexcusablemente con el apoyo de la razón para poder ser aceptado como un poder legítimo».
[109] Véase quien apunta que, el hecho de «que la discrecionalidad del Legislador (o la tópica Gestaltungs-Jreiheit, tan invocada) pueda tener un punto más en extensión e intensidad en nada afecta, como es notorio, al núcleo de la argumentación hasta aquí desarrollada, es decir, al deber constitucional que también pesa sobre el Legislador de justificar sus decisiones y al tipo de razones constitucionalmente admisibles a estos efectos».
[114] Doctrina y jurisprudencia españolas, en este sentido, parecen de acuerdo. Como se ha recordado (STS 1117/2006, de 10 de noviembre, Ponente Excmo. Sr. D. Julián Sánchez Melgar, ECLI:ES:TS:2006:6607) «no puede, pues, escudarse un parlamentario en tal prerrogativa para no responder de sus actos frente a una pretensión punitiva (oportunamente resuelta por los Tribunales en la forma que jurídicamente sea la correcta, estimándola o desestimándola), bajo el expediente de una garantía de inviolabilidad, si ésta no está constitucionalmente prevista para defenderle de un acto del que deba ser responsable». O, en palabras de la STC 206/1992, de 27 de noviembre, Ponente D. Pedro Cruz Villalón: «siempre ha habido acuerdo en que las prerrogativas parlamentarias no pueden ser consideradas un ‘privilegio’, es decir, un derecho particular de determinados ciudadanos, que se vieran, así, favorecidos respecto del resto de los mismos, es decir, como un instrumento que únicamente se establece en beneficio de las personas de Diputados o Senadores, al objeto de sustraer sus conductas del conocimiento o decisión de Jueces y Tribunales», pues «la existencia de tal tipo de privilegios pugnaría, entre otras cosas, con los valores de justicia e igualdad que el art. 1.1 de la CE reconoce como superiores de nuestro ordenamiento jurídico». En definitiva, «sin olvidar nunca que también a ellas [las Cámaras] les alcanza la interdicción de la arbitrariedad», y sin olvidar tampoco que «mucho menos ha sido preservada por el constituyente de 1978 para generar zonas inmunes al imperio de la Ley». La STC 58/2022, de 7 de abril, Ponente D. Pedro José González-Trevijano Sánchez (ECLI:ES:TC:2022:58) resume la doctrina constitucional sobre el alcance de la inviolabilidad parlamentaria. El Tribunal recuerda que la función de dicha prerrogativa es la «protección de la libertad de expresión de los miembros de las Cámaras legislativas, estatales o autonómicas», aclarando que la misma «garantiza la irresponsabilidad jurídica de los parlamentarios por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones», es decir, actos parlamentarios o extraparlamentarios en tanto en cuanto reproduzcan literalmente lo afirmado en actos parlamentarios, siendo la ratio de la norma «asegurar (…) la libre formación de la voluntad del órgano legislativo». Dicha prerrogativa, recuerdan los jueces, «impide la apertura de cualquier clase de proceso o procedimiento que tenga por objeto exigir responsabilidad a los diputados o senadores por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones», lo que asegura la «libertad e independencia de la institución parlamentaria». Ahora bien, dicho eso, tanto la doctrina como la jurisprudencia sugieren una interpretación restrictiva «en la medida en que la prerrogativa incide ‘negativamente en el ámbito del derecho a la tutela judicial’, pues ‘impide la apertura de cualquier proceso o procedimiento que tenga por objeto exigir responsabilidad a los diputados o senadores por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones’ (STC 30/1997, FJ 5)» lo que la representa «prima facie como una posible excepción a uno de los pilares básicos del Estado de Derecho, el sometimiento de todos al ‘imperio de la ley como expresión de la voluntad popular’». Por ello, la inviolabilidad se justifica en cuanto «condición de posibilidad del funcionamiento eficaz y libre de la institución», no pudiendo convertirse en un «privilegio» ni desde luego en una carta en blanco que autoriza a «lesionar derechos fundamentales de terceros». En el mismo sentido, «la admisión a trámite de propuestas de resolución parlamentarias que pudieran entenderse como claramente contrarias a los pronunciamientos previos de este tribunal no están amparadas por la inviolabilidad parlamentaria». Para la reconstrucción de la doctrina jurisprudencial mencionada, puede remitirse también a SsTC 36/1981, de 12 de noviembre, Ponente D. Manuel Díez de Velasco Vallejo; 243/1988 de 19 de diciembre, Ponente D. Eugenio Díaz Eimil; 51/1985, de 10 de abril, PonenteD. Luis Díez-Picazo y Ponce de León; 90/1985, de 22 de julio, Ponente D. Manuel Díez de Velasco Vallejo.
[115] En doctrina, véase ; , passim, pero, en particular, págs. 35 a 36 en donde se advierte que la plausible inclusión del «voto» en el abanico de las opiniones que la Constitución quiere inviolables no es una interpretación extensiva, sino completiva del art. 71.1 del texto Constitucional.
[116] Sobre la interpretación necesariamente restrictiva de este requisito, véase . Afirma el autor que, «debe requerirse para la aplicabilidad de esta prerrogativa que la actividad del parlamentario se inscriba en el procedimiento necesario y lícito».
[117] El artículo 71 de la Constitución española tiene su pendant en el artículo 68 de la Constitución italiana, de acuerdo con el cual, «los miembros del Parlamento no pueden ser llamados a responder de las opiniones expresadas y de los votos dados en el ejercicio de sus funciones». A la hora de acotar el ámbito expresamente cubierto por esta disposición constitucional, la jurisprudencia transalpina (véase Cass. Pen. Sez. VI, de 2 de julio de 2018) ha observado que «la negociación mercantil de la función y la aceptación de una remuneración indebida, se hallan claramente más allá y fuera de toda disciplina y calificación contenida en los reglamentos de las Cámaras» de tal manera que (simplificando un poco) no pueden considerarse como actividades «típicas» de (ni conexas con) la función legislativa amparada por el artículo 68 de la Constitución italiana. Amén de ello, como ha observado la Cass. Pen. Sez. V, 6 de junio de 2017, n. 3769, la aplicación del tipo penal de cohecho de facilitación, de por sí, no implica permitir al poder judicial discutir sobre el acto parlamentario cubierto por la garantía de autonomía. Añadimos aquí que tampoco lo supondría la aplicación del supuesto base de cohecho (artículo 318 del Código penal italiano, pero también artículo 420 del Código penal español). Sobre la evolución jurisprudencial en Italia sobre la cuestión, véase .
[118] Como se ha observado, la aplicabilidad de la prerrogativa de la inviolabilidad está supeditada a «que la actividad del parlamentario se inscriba en el procedimiento necesario y lícito de formación de la voluntad de la Cámara» y «no protege agresiones y las vías de hecho que a veces se producen en las Cámaras (…). Tampoco el voto fraudulento, como cuando un parlamentario vota por un compañero ausente. Y menos un el cohecho» Ibidem, pág. 39). En términos parecidos, véase (con mención expresa del tráfico de influencias). Con carácter general, véase también . donde la autora repasa distintas posturas sobre el alcance de la prerrogativa con relación a la comisión de delitos que (entiende la doctrina) no guardan relación con las «opiniones» cuya libertad se pretende amparada por la prerrogativa de la inviolabilidad.
[119] Hace ya algún tiempo, se ha observado que «si el voto se emite o la opinión se sostuvo a virtud de pacto deshonroso en que el parlamentario vendiera su conciencia y traicionara su deber, hay que diferenciar pulcramente ambos momentos, y dejando a salvo la inviolabilidad, proceder de modo inexorable contra los actos no parlamentarios que, con mengua del decoro y daño de la función, realizó el Senador o Diputado vendiendo simoníacamente su investidura» (Pérez Serrano, N. Tratado de Derecho Político, Civitas, Madrid, 1984 pág. 780, apud .
[121] Véanse quienes subrayan que la Constitución se limita a establecer determinados límites procesales. Naturalmente, los autores se refieren a la Constitución italiana, pero sus observaciones parecen perfectamente trasladables a la realidad constitucional española.
[122] Más precisamente, se trataba de un «sistema de ayudas para financiar con fondos públicos las primas derivadas de la contratación de pólizas de rentas para trabajadores (…) que, atendiendo a su edad, le aseguraran un nivel de ingresos hasta acceder a su jubilación (...) complementario a las ayudas previas a la jubilación ordinaria en el Sistema de la Seguridad Social, y de las ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas regulados por la Orden del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social de 5 de octubre de 1994 – derogada por RD 3/2014, de 10 de enero y de 5 de abril de 1995 – derogada por RD 908/2013, de 22 de noviembre» (la cita es de la STS 749/2002, de 13 de septiembre Ponente Excmo Sr. D. Eduardo Porres Ortiz de Urbina, ECLI:ES:TS:2022:3258).
[127] Como, por otra parte, parece sugerir el Tribunal que sustancialmente considera que la corrupción política se sustancia en la «disposición de caudales públicos como si fueran propios». Señalo un párrafo de la sentencia en el que se menciona que «la corrupción política y administrativa y la desviación de poder son incompatibles con un estado democrático de derecho, en el que han de prevalecer principios como la igualdad ante la ley, el control del poder público, la imparcialidad y la corrección en la actuación administrativa. Sin embargo, la respuesta penal no está justificada en todos los casos. Es excepcional. Por exigencias del principio de intervención mínima la sanción penal está reservada para los supuestos de infracción más grave de las reglas básicas reguladoras de la administración pública, ya que el control ordinario de la legalidad de la actuación administrativa corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa». Nótese que los magistrados parecen querer rubricar como «corrupción» a la prevaricación administrativa.
[128] Que la elección de los magistrados tenga que ver con la menor dificultad probatoria de la opción elegida, es algo que no se dice claramente, pero que puede intuirse (véase, por ejemplo, el punto 43.3 en relación con el delito de asociación ilícita). Con carácter general, sobre la menor dificultad en la «obtención de los medios de pruebas» necesarios para superar la presunción de inocencia cuando la acusación es de prevaricación (respecto de los que normalmente se precisan para «el cohecho, el fraude a la Administración o el tráfico de influencias, o la revelación de secretos o información privilegiada o su uso, etc...»), véase .; Idem, «.
[129] El sistema se ideó a raíz de un primer intento de concesión de una subvención por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social a una empresa concreta en el año 2000 (expediente relativo a «Ayudas excepcionales para la cobertura de prejubilaciones de colectivos de trabajadores Hijos de Andrés Molina»). A la luz del informe de disconformidad emitido por la Intervención Delegada de la Consejería de Empleo, el sucesivo trámite de discrepancia posibilitó la tramitación aunque supuso un considerable retraso.
[130] La referencia va naturalmente a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación (véase el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).
[131] En el recurso planteado por un expresidente de la Junta de Andalucía, en palabras del Tribunal Supremo, «se alega que la aprobación de un proyecto de ley se enmarca en un proceso legislativo, constituye la manifestación de la iniciativa legislativa, es una acción política inmune al control jurisdiccional y, en todo caso, es una propuesta que está sujeta a la aprobación parlamentaria, por lo que no se cumplen las exigencias típicas del delito previsto en el artículo 404 CP». Argumentos parecidos son esgrimidos por la mayoría de los imputados: entre otros, especialmente claro es el que presenta D. Francisco Vallejo Serrano que alega que «el Consejo de Gobierno actúa como órgano político y no como órgano de la Administración, no ejerce potestades administrativas al aprobar el proyecto de ley de presupuestos».
[132] De hecho, la jurisprudencia ha afirmado que no resultan justiciables las actuaciones del Gobierno que se refieren «a las relaciones con otros órganos constitucionales, como son los actos que regula el Tít. V CE, o la decisión de enviar a las Cortes un proyecto de Ley, u otras semejantes, a través de las cuales el Gobierno cumple también la función de dirección política que le atribuye el mencionado art. 97 CE» (STC 45/1990, de 15 marzo ya citada). Tampoco se ha considerado sujeto a control jurisdiccional el acuerdo del Consejo de Ministros sobre fijación de objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y límite de gastos no financieros. Véase SsTS 1035/2016, (ECLI:ES:TS:2016:1998); 1038/2016 (ECLI:ES:TS:2016:2004), todas ellas de 10 de mayo, Ponente Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado, según las cuales «sostener la sustantividad del acuerdo del Consejo de Ministros en tanto implique reconocerle un valor propio, no subordinado a la decisión parlamentaria, supondría, por lo demás, desapoderar a las Cortes Generales de una facultad que constitucionalmente les corresponde en exclusiva. Y si se afirma la jurisdicción de la Sala para enjuiciar estos acuerdos, no habría argumentos serios para rechazarla respecto de otros actos del Consejo de Ministros, como sería el caso del que apruebe el proyecto de ley de presupuestos generales o cualquier otro proyecto de ley». En el mismo sentido, las SsTS 96/2017, de 24 de enero, (ECLI:ES:TS:2017:217) y 1037/2016, de 10 de mayo, (ECLI:ES:TS:2016:1999) Ponente Excma Sra Dña Isabel Perelló Domenech excluyen que pueda calificarse como «acto administrativo» el acuerdo del Consejo de Ministros (de julio de 2013) por el que se fijaban los objetivos de déficit para el periodo 2013-2015, sin aprobación posterior por el Congreso de diputados debido a su naturaleza de «acto preparatorio de un acto parlamentario». La conclusión es que «un acuerdo del Consejo de Ministros de fijación de objetivos de déficit y deuda dictado en el marco del artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, tanto si culmina en el acuerdo parlamentario que constituye el objetivo para el que nace y que constituye su proyección natural, como si queda ineficaz por no alcanzar dicho objetivo, queda fuera del alcance de nuestra jurisdicción. Sin embargo, en este último supuesto y al no haber recaído acto parlamentario, resulta procedente declarar la inadmisión por no tratarse de un acto impugnable al no quedar comprendido en los descritos en el artículo 25, más que por falta de jurisdicción, como sucede cuando el procedimiento culmina en una decisión». Se remite también a las SsTS 1036/2016, de 10 de mayo Ponente Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, (ECLI:ES:TS:2016:1992); 1039/2016, de 10 de mayo, Ponente Excmo. Sr. D. Pedro José Yagüe Gil (ECLI:ES:TS:2016:2003).
[133] Especialmente interesantes es el caso de la omisión de la reunión de la mesa de la función pública previa al proyecto de presupuestos generales o de un Plan de Reordenación del sector Público luego aprobado por un parlamento autonómico: en este último caso, el argumento del Tribunal Supremo fue que, una vez aprobado, el plan se ha convertido en una norma con rango de ley y, «al tratarse de normas ‘con rango de ley’, se hurta su conocimiento al control de la jurisdicción contencioso-administrativa y por ende, a los particulares, asociaciones y sindicatos, quedando reservado sin posible recurso a las personas e instituciones legitimadas para interponer el recurso de inconstitucionalidad»; es interesante observar que el Tribunal añade que, cuando una propuesta del gobierno es aprobada por el Parlamento, deja de ser un acto administrativo y se convierte en uno legislativo y, por lo tanto, no puede subsumirse en la descripción típica del objeto material del delito de prevaricación («resolución en asunto administrativo»). En este sentido, véase el ATS 5313/2011, de 28 de febrero, Ponente Excmo. Sr. D. Adolfo Prego de Oliver y Tolivar (ECLI:ES:TS:2011:5313A) que esgrime el sugerente argumento de que «la querella no puede prosperar pues (…) la decisión cuestionada por los querellantes ha sido adoptada por el Parlamento andaluz, ya sea en Comisión Permanente o en el Pleno y desde ese momento pasa a ser un acto del legislativo, no administrativo» así que «el presupuesto del delito de prevaricación ‘resolución administrativa’ se desvanece al tratarse de un acto del legislativo, cuyos autores no son los querellados, Junta de Gobierno de la Comunidad, sino el Parlamento andaluz, que refrenden lo que hasta ese momento era un mero proyecto sin sustantividad ni eficacia, por lo que cualquier duda sobre si por estar o no comprendida entre las competencias atribuidas por la Constitución y su Estatuto de Autonomía, es o no constitucional, como dicen los propios querellantes en su escrito».
[135] Aparte de la jurisprudencia constitucional, en la sentencia, también se menciona la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo que, en distintas ocasiones, se ha enfrentado al conflicto entre autonomía parlamentaria y cumplimiento de las resoluciones judiciales: a las referencias del Tribunal al asunto Catalán (STS 301/2021, de 8 de abril, Ponente Excmo. Sr. Andrés Martínez Arrieta, ECLI:ES:TS:2021:1186), podemos añadir que, ya en la STS1117/2006, de 10 de noviembre ya citada, se recordaba que «la inviolabilidad parlamentaria, nacida en la tradición inglesa (freedom of speech), debe ser configurada desde cuatro elementos interpretativos: el aspecto subjetivo, que protege a los diputados (aún después de haber cesado en su mandato (art. 13 RPV); el material, o lo que es lo mismo, dirigido a la consecución de la actividad parlamentaria (...); el instrumental, esto es, la actividad parlamentaria se materializa en votos, actuaciones y opiniones (...); y, finalmente, el teleológico, que, como dice el Tribunal Constitucional (STS 243/1988, de 19 de diciembre, Ponente: D. Vicente Conde Martín de Hijas), tiene por finalidad (de la inviolabilidad) asegurar, a través de la libertad de expresión de los parlamentarios, la libre formación de la voluntad del órgano legislativo a que pertenece el parlamentario».
[136] El Tribunal Supremo cita la STS 301/2021, de 8 de abril ya citada, pero, ya desde la citada STS 1117/2006, de 10 de noviembre, la decisión que toma la Mesa acerca de la ejecución de una Sentencia no puede considerarse un acto de naturaleza política.
[138] Se escuda el Tribunal en la STC 238/2007, de 21 de noviembre, PonenteD. Vicente Conde Martín de Hijas que efectivamente afirma que «la Ley de presupuestos generales del Estado puede abordar una modificación directa y expresa de cualquier otra norma legal, (...), en tanto en cuanto dicha modificación respete los condicionamientos que para su incorporación al contenido eventual del instrumento presupuestario ha exigido este Tribunal (…) lo que no puede hacer la Ley de presupuestos es, sin modificar previamente la norma legal que regula el régimen sustantivo de una determinada parcela del ordenamiento jurídico, desconocerlo, procediendo a efectuar una aplicación distinta a la prevista en la norma cuya aplicación pretende. La Ley de presupuestos, como previsión de ingresos y autorización de gastos para un ejercicio dado debe respetar, en tanto no las modifique expresamente, las exigencias previstas en el ordenamiento jurídico a cuya ejecución responde, so pena de poder provocar con su desconocimiento situaciones de inseguridad jurídica contrarias al art. 9.3 CE». La idea de la necesidad de una derogación expresa (aquí ausente) representa otro argumento utilizado por el Tribunal a la hora de etiquetar de ilegal el proceder de los Consejeros que, sin modificar «el régimen jurídico aplicable a las subvenciones ni tampoco el régimen jurídico-presupuestario aplicable a las transferencias de financiación» en «los distintos proyectos de ley, con la finalidad última de eludir los controles legales y los principios de publicidad y libre concurrencia aplicables a las subvenciones, incluyeron a sabiendas una clasificación presupuestaria contraria a derecho».
[139] El argumento, que la Sala comparte, es que «carece de sentido que un proyecto de ley pueda ser impugnado de forma paralela a la ley que posteriormente lo apruebe y sería contrario a la facultad de iniciativa legislativa que corresponde a todo Gobierno y, sobre todo, al ámbito soberano del Parlamento, que la jurisdicción contencioso-administrativa pudiera limitar la facultad del Parlamento de examinar, enmendar y aprobar un proyecto de ley».
[141] Y de hecho, para efectos de aplicación del delito de prevaricación, se defiende que «asunto administrativo» abarca a «todos los actos y decisiones realizados por autoridades o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones con exclusión de los actos propiamente jurisdiccionales o legislativos», de tal manera que «los procedimientos reglados que culminan en la decisión de elevar un Proyecto de Ley al Gobierno no son actos propiamente legislativos, sino actos de gobierno que, por ser reglados, pueden ser el contexto objetivo para comisión de un delito de prevaricación».
[142] Me he ocupado de la cuestión inherente al concurso entre prevaricación y cohecho antecedente propio en otro lugar al que remito (véase .).
[143] La consecuencia de la interpretación del Tribunal es que una misma persona comete delito de prevaricación cuando, como miembro del Consejo de Gobierno, elabora y aprueba el proyecto de ley de presupuestos contrario a derecho, pero no lo comete cuando, miembro del parlamento, lo aprueba. De hecho, aunque el dato no aparece recogido en la Sentencia, varios de los ilustres imputados, a la vez que miembros del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, también eran diputados en el parlamento autonómico.
[144] Véase, en este sentido, la STS 472/2011, de 19 de mayo, Ponente Excmo. Sr. D. Joaquín Giménez García (ECLI:ES:TS:2011:3657).
[146] Para la reseña de interesantes supuestos resueltos bajo la vigencia del Código penal anterior, se remite a .
[149] Puede ser interesante observar que, siempre en aras a limitar la extensión de las prerrogativas parlamentarias, el Tribunal rechaza que la elección a Senador de uno de los imputados «durante la fase de los recursos» le imponga pedir el suplicatorio: se argumenta que «el aparato protector se contempla en relación con los supuestos de detención, inculpación o procesamiento, pero no está previsto para las fases de recursos».
[150] STS 1125/2007, de 12 de diciembre, Ponente Excmo. Sr. D. Siro Francisco García Pérez (ECLI:ES:TS:2007:8991).
[152] Véase SAP Sevilla 17/2012, de 4 de diciembre, Ponente Illmo. Sr. D. Francisco Javier González Fernández (ECLI:ES:APSE:2012:2963).
[153] STJ Madrid 192/2021, de 8 de junio, Ponente Illma. Sra. Dña María Ángeles Barreiro Avellaneda (ECLI:ES:TSJM:2021:6178).
[154] Como hemos visto, la jurisprudencia que se ha ocupado del transfuguismo, no siempre ha hecho pivotar la calificación jurídica sobre el «cambio de bando»: en más de una ocasión, ha sido suficiente acordar el voto a cambio de un soborno, motivación espúrea que fundamenta la aplicación del artículo 419 del Código penal.
[155] En este sentido, véanse y . En sentido contrario, sin embargo, parece pronunciarse , con argumentos parecidos a los que aquí se critican.
[156] O, lo que viene siendo lo mismo, calificar la «mera instrumentalización del cargo para obtener una suma de dinero o un favor en el futuro» como actuación contraria «a los deberes del cargo» .
[157] Para una postura que aquí sustancialmente se comparte, véase . De hecho, la doctrina más atenta ha llamado la atención sobre la necesidad de distinguir un deber genérico quebrantado en todos los supuestos de cohecho (de no aceptar sobornos) de un «deber específico de uniformar los concretos actos del oficio o del servicio a las normas de ley o a las otras directrices de la Administración pública» cuya violación implicaría la aplicación de la más grave hipótesis delictiva de cohecho propio (en la doctrina italiana, véase .; .;. A la hora de individualizar los deberes que, si quebrantados, implicarían contrariedad al ordenamiento jurídico (y, por lo tanto, cohecho propio), se ha hecho alusión a toda violación no solo de la ley sino también de normas administrativas o sectoriales. Entre muchos, sea suficiente remitir ahora a las consideraciones de quienes correctamente recuerdan que, si el acto del cargo no se identifica con el acto administrativo, la contrariedad a los deberes del primero no puede hacerse coincidir con la ilegitimidad del segundo. De hecho, ni un acto no susceptible de ser impugnado ante la Administración o ante el orden contencioso-administrativo es, por eso solo, conforme a los deberes del cargo (Ibidem: 219); ni un acto considerado legítimo por la Administración o por el juez del orden contencioso-administrativo es, por eso solo, conforme a los deberes del cargo (Ibidem: pág. 227). Califica como corrupción propia el pacto que tiene como objeto la realización de actos que suponen el quebrantamiento de ordenes de servicio, entre otras, SAP Sevilla, 43/2000, de 12 de abril, Ponente Illmo. Sr. D. Antonio Gil Merino (ECLI:ES:APSE:2000:1822). Nótese, sin embargo, que, en la jurisprudencia que ahora se analiza en materia de transfuguismo retriuido, la contrariedad a los deberes que se reprocha no se vincula a pacto antritransfuguismo alguno.
[158] De distinta opinión quienes, de acuerdo con el planteamiento al que ya nos hemos referido (parcial es el político que acepta un soborno para decidir de acuerdo con finalidades «particulares»), afirman que la caracterización de los supuestos de transfuguismo retribuido como cohecho propio es «más fácilmente argumentable» después de la reforma de 2010 porque la correspondencia del acto del cargo con la legalidad vigente implica la imposibilidad de calificarle como «injusto» pero no excluye que «si la decisión ha venido motivada por intereses privados (...) el funcionario habrá actuado movido por fines ajenos o contrarios a los que legalmente justifican sus atribuciones (representar los intereses del partido político en nombre de quien actúan y de los electores a los que representan)» y, por lo tanto, de forma contraria a sus deberes. Ya hemos desglosado algunos argumentos que aconsejan desconfiar del anclaje del desvalor del resultado del cohecho a la persecución (por parte del político) de finalidades relacionadas con un interés distinto al general. Aquí podemos añadir que la configuración de un tipo pecualiar de cohecho político que implique la no aplicación del cohecho impropio (y en consideración a la función) es de iure condito inviable puesto que no está en el Código. Si acaso valdrá el planteamiento opuesto: la decisión del legislador implica que la locución «deberes del cargo» debe entenderse de otra manera (véase lo dicho en la nota precedente) como, por otra parte, sucede con el propio bien jurídico protegido. Por último, también podría oponerse que el planteamiento que aquí no se comparte tiene dificultades a la hora de explicar si también habría que considerar «contrario a los deberes» el acto del político que cambia de bando a cambio de un cargo (o de dinero) y alega que lo ha hecho (también) porque su partido de origen ha incumplido sus promesas electorales o porque no comparte la nueva línea, porque ha cambiado de idea, porque entiende que sus electores lo han hecho o porque cree firmemente que está en el interés de los que le han votado tenerle en el equipo de gobierno (cosa que le permite el partido contrario a aquel en cuyas listas ha sido elegido) o que simplemente argumente que el hecho de que se haya cambiado de bando (o haya aceptado un cargo en el equipo de gobierno ofrecido por otro partido) no implica necesariamente que su futura actuación será contraria al programa electoral que defendió ante sus electores (véase, por ejemplo, la STS 2166/2020, de 7 de julio, ECLI:ES:TS:2020:2166, que excluye la posibilidad de aplicar una medida disciplinaria a un cargo público de un partido salvo que su incumplimiento resulte «manifiestamente contrario al programa electoral del partido con el que el cargo público sancionado haya concurrido a las elecciones»): por muy mal que le venga a algunos, convendría recordar que, precisamente interpretando el artículo 23 de la Constitución, el Tribunal Constitucional (STC 5/1983 de 4 de febrero, Ponente D. Rafael Gómez-Ferrer Morant) ha reiterado que «los representantes elegidos lo son de los ciudadanos y no de los partidos». Ciertamente, las cosas cambiarían si se opusiera al tránsfuga el quebrantamiento de los frecuentes pactos antitransfuguismo (por él suscritos o aceptados incluso tácitamente) sobre cuya controvertida relevancia jurídica se remite a y a la jurisprudencia ahí mencionada. Véase también . quien, a través de una amplia reseña de la jurisprudencia constitucional, recuerda una y otra vez que «los partidos políticos no son titulares del derecho de participación política consagrado en el artículo 23 CE» y que, en España, el acceso, la permanencia y el ejercicio de las facultades del cargo público son derechos (reactivos) cuya titularidad corresponde al propio representante y a los ciudadanos: nunca a los partidos. Ahora, cuando la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (seguida, como hemos visto, por la menor) se apresura a reconocer un plus de sanción (asociado a la calificación de propio del cohecho) al político que traiciona a su partido-dueño, si se le toma en serio (es decir, si se obvian las razones políticocriminales a las que dentro de poco aludiré y que, de cualquier forma, no son competencia del poder judicial), se vislumbra con cierta nitidez el riesgo de que se haga entrar por la ventana lo que el Tribunal Constitucional ha expulsado por la puerta: no deja de ser curioso que, en un mismo ordenamiento jurídico, por un lado, se considere inconstitucional que se sancione (con la pérdida del escaño) al tránsfuga, pero, por otro, se considere al transfuguismo como motivo para añadir unos cuantos años de pena.
[161] Cosa distinta sería, por ejemplo, que se la hubiera reprochado al tránsfuga el quebrantamiento de un pacto antitransfuguismo.
[163] Según algunos, el margen sería nulo (véanse y passim y también . La postura, naturalmente, aquí no se comparte. Por las mismas razones, tampoco debería confundirse lo que aquí se defiende con la opinión de quienes han sugerido que el cohecho para/por un acto constitucionalmente «inviolable» o, de todas formas, sustraído al control judicial en el mérito, no puede sino calificarse como corrupción impropia (véase, quien certifica que el parlamentario cuyo voto no sea delictivo, responderá normalmente por cohecho impropio. En la doctrina italiana, véase . Para aclarar mi opinión al respecto, me limito a añadir que, en los supuestos de transfuguismo, el hecho de que el tránsfuga quebrante un pacto antitransfuguismo podría ser esgrimido como argumento razonable para fundamentar su castigo como autor de cohecho propio.
[164] No se quiere con eso excluir la posibilidad de calificar al acto del político como contrario a los deberes. Tan solo, siguiendo a la doctrina administrativista, se pretende dejar constancia de que el juicio acerca de la conformidad o contrariedad a los deberes del cargo terminará naturalmente resintiéndose toda vez que el marco regulatorio del ejercicio del poder político resulte «escaso o defectuoso» .
[165] Recuérdese que, en el caso de los ERE de Andalucía, más de un miembro del Consejo de Gobierno condenado con sentencia firme, era también diputado en el parlamento autonómico.
[167] A quien objetara la inutilidad de la modificación (por ejemplo, queriendo ver en la unidad del ordenamiento jurídico, en la adecuación social o en el riesgo permitido soluciones viables ya de lege lata) cabría contestar que la realidad jurisprudencial plantea más allá de toda duda razonable la insuficiencia de todos estos criterios interpretativos cuya intrínseca flexibilidad ha dado pie a una configuración jurisprudencial de la corrupción política, en mi opinión, claramente falta proporcionalidad. Téngase además en cuenta que, en ámbitos como la financiación de la política y la interacción del político con grupos de interés, el espectro de lo penalmente prohibido habría de delinearse con cierta precisión quirúrgica, ya que, como hemos dicho, cuando de cohecho se trata, está en juego una concreta modalidad de ataque a la imparcialidad cuya proscripción tiene como finalidad tutelar la imparcialidad del proceso de toma de decisiones relacionada con la legitimidad de las mismas y no necesariamente otros bienes jurídicos. De ahí que, si le incumbe sin dudas al legislador extrapenal dibujar las condiciones de legitimidad de la interacción entre intereses privados e intereses públicos, no necesariamente será tarea del derecho penal anticorrupción convertir en (penalmente) indebida toda ventaja que se otorgue al político que contradiga dicha normativa, sino que podrán incluso seleccionarse aquellas infracciones de la misma que perjudican la imparcialidad en el proceso de toma de decisiones. Véase también quien parece anclar el tipo de penal de tráfico de influencias anti-lobbying ocultos a la mención expresa del carácter «impropio» de la influencia (que, en el planteamiento del autor, parece funcionar como auténtica clave de bóveda del tipo penal). Bien es cierto que, como hemos visto, el autor propone una reconstrucción material de la influencia «indebida» relacionada con la finalidad de la misma, de tal manera que, en su opinión, el carácter indebido debe predicarse de la «finalidad pretendida con la influencia» que no del enriquecimiento de los sujetos implicados. Aquí, como hemos defendido un planteamiento más procedimental (de la imparcialidad), es preferible prescindir de esa diferenciación: la normativa extrapenal deberá aclarar cuáles condiciones (procedimentales) son necesarias (piénsese en la publicidad) para asegurar que la influencia particular en el proceso de toma de decisión enriquezca la legitimación de la decisión tomada; el legislador penal, por su parte, deberá remitirse (en todo o en parte) a aquellas condiciones cuyo quebrantamiento convierten el otorgamiento de la ventaja o beneficio en penalmente indebidos (y, si se quiere, por lo tanto, la influencia en ilícita). Sobre la oportunidad de considerar o no la «transparencia» de la financiación como merecedora de atención por parte del legislador penal, véase . y la doctrina ahí mencionada. No tengo tiempo para entretenerme ahora con la interesante cuestión así que me limito a alinearme con la solución positiva, en tanto en cuanto, como hemos visto, la publicidad de los argumentos (y de sus autores) es conditio sine qua non de la legitimidad que produce un proceso de toma de decisiones imparcial.