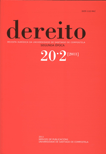La monografía de Natalia Pérez Rivas, titulada La ejecución penitenciaria: propuesta de un modelo integrador de los intereses legítimos de la víctima, plantea una visión transformadora de la ejecución de la pena, orientada hacia la construcción de un sistema penal más justo, eficaz y eficiente. Este modelo busca armonizar los derechos de las víctimas y los de los victimarios, promoviendo un respeto mutuo que, sin duda, contribuirá a reforzar la legitimidad del sistema. La profesora Pérez Rivas desarrolla su investigación desde una perspectiva integral que abarca los ámbitos internacional, europeo y nacional, proporcionando una comprensión exhaustiva de la ejecución penitenciaria y su impacto en las víctimas. Su estudio se enriquece con un análisis comparado de las regulaciones en sistemas jurídicos de tradición continental -como Bélgica, Francia o Portugal- y de tradición anglosajona -incluyendo a Inglaterra y Gales, Escocia, Irlanda, Canadá, Australia y Nueva Zelanda-. Este enfoque permite identificar tanto los desafíos como las oportunidades para equilibrar los intereses legítimos de las víctimas con los objetivos de reinserción social del penado. A partir de un planteamiento que combina teoría y práctica, la autora subraya la necesidad de construir un modelo más justo y conciliador, formulando en este marco diversas propuestas de lege ferenda orientadas a perfeccionar el sistema actual.
La obra se organiza en seis capítulos. El primero analiza la definición y alcance del concepto de víctima en este ámbito; el segundo examina el procedimiento para reconocer su participación en la ejecución penitenciaria; el tercero se centra en la regulación del derecho a la información de la víctima; el cuarto explora las formas de intervención de la víctima en esta fase; el quinto se dedica a las medidas de protección establecidas para ella; y el sexto, finalmente, trata sobre la reparación de la víctima en el contexto de la ejecución penitenciaria.
Los derechos de las víctimas en la fase de ejecución de la pena se reconocen de forma restringida y no universal, atendiendo a razones de eficiencia administrativa y sostenibilidad del sistema penal, lo que lleva a su delimitación en función de la gravedad del delito, definida por la naturaleza del ilícito, la duración de la pena o la combinación de ambos criterios, según los ordenamientos comparados. Este enfoque, aunque prioriza la protección de víctimas de delitos graves, ha sido objeto de críticas por su aparente desconexión con la realidad multifactorial de la victimización y por el riesgo de revictimización derivado de su exclusión. Mientras que sistemas como el belga vinculan el concepto de víctima a la condición de parte civil, en Francia y España este concepto se configura de forma amplia en relación con los derechos informativos, aunque la intervención directa se circunscribe a supuestos específicos, como las víctimas personadas en el proceso penal o aquellas afectadas por delitos de mayor gravedad o riesgo inherente. Este marco evidencia un equilibrio entre la protección de las víctimas y las limitaciones estructurales de los sistemas penitenciarios contemporáneos.
Por lo que respecta al procedimiento para el reconocimiento de la participación de la víctima en la ejecución penitenciaria, la autora distingue entre los sistemas que consagran este derecho como rogado, de iniciativa estatal o mixto, subrayando las diferencias en la atribución de la titularidad del impulso de su otorgamiento. Particular relevancia adquiere su instrucción ya que “solo facilitándosele información en el momento adecuado y en grado suficiente podrán adoptar decisiones ‘responsables’ sobre su participación en la ejecución, los concretos derechos que quieren ejercer y cómo ejercerlos”. La individualización del grado de intervención de la víctima, lo que permite ajustar su rol en función de sus necesidades y circunstancias específicas, incluyendo la posibilidad de modificar su decisión inicial. En España, este derecho se configura bajo un modelo mixto, donde coexisten el régimen general, basado en el carácter rogado, y un régimen específico de iniciativa estatal para casos excepcionales. Asimismo, se examina el derecho a la información como elemento esencial para el ejercicio de este derecho, la figura de la víctima como acusación particular y la incidencia de dicha constitución en la ejecución penal. Destaca, además, la propuesta de la articulación de instrumentos administrativos como el formulario de “declaración de la víctima” y el registro de “víctimas registradas,” que aseguran una adecuada articulación y trazabilidad en el ejercicio de estos derechos.
Pérez Rivas realiza un análisis exhaustivo del derecho a la información de la víctima en la ejecución penitenciaria, destacando su reconocimiento como un estándar esencial en los instrumentos internacionales y de la Unión Europea, tanto para garantizar la seguridad de las víctimas como para prevenir su revictimización. En el derecho comparado, identifica modelos que varían en su alcance, desde aquellos que limitan la información a la salida definitiva del penado (modelo portugués) hasta sistemas más integrales que incluyen modalidades de ejecución y condiciones impuestas en beneficio de la víctima (modelos belga e irlandés) o una gestión completa de la pena (modelo canadiense). Asimismo, aborda las tensiones entre el derecho a la intimidad del penado, la eficiencia de los mecanismos de notificación y la protección contra la victimización secundaria. En el contexto español, el derecho a la información se encuentra regulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Estatuto de la Víctima, que prevén tanto información general sobre aspectos clave de la ejecución penal como específica sobre salidas de prisión, medidas de excarcelación y condiciones de protección postpenitenciaria. Este modelo, basado en criterios de graduación como la tipología delictiva y el riesgo para la víctima, se alinea con sistemas de iniciativa estatal, pero resulta, según la autora, insuficiente para satisfacer plenamente los derechos de la víctima. Propone, en su lugar, un modelo más inclusivo que permita a todas las víctimas, previa solicitud, acceder a información sobre las decisiones relativas al penado, independientemente de la existencia de riesgo, preservando los derechos fundamentales del interno. En palabras de Pérez Rivas, “se trata esta de una opción más ‘sensible’ a la necesidad de la víctima de tener un puntual conocimiento de la situación penitenciaria de su victimario, en tanto que medida que favorece, entre otros aspectos, su bienestar emocional sin que de ello se derive perjuicio alguno para la situación del penado”. Así, en los casos de riesgo, la autora sugiere notificaciones detalladas que incluyan la fecha y duración de la medida, condiciones impuestas, consecuencias por incumplimientos y lugar de residencia del penado; por el contrario, en ausencia de este, la información debería limitarse a la concesión de la medida, respetando la intimidad del interno. Además, propone instruir a las víctimas sobre su capacidad de informar de incumplimientos al Juez de Vigilancia Penitenciaria o al Ministerio Fiscal, así como mantenerlas al tanto de cualquier modificación en las medidas de protección o reparación. Finalmente, subraya la necesidad de un sistema de notificación claro y eficiente que equilibre los derechos de las víctimas y del penado, garantizando un enfoque respetuoso y efectivo en la ejecución penitenciaria. A este respecto, la autora considera que “deberían ser la Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delitos -siguiendo la práctica del SAV en País Vasco y del SAVA en Andalucía- las que operasen como como centro de gestión de las comunicaciones, previa dotación de estas con los medios materiales y humanos necesarios para cumplir con esta función”.
Sin duda, el capítulo que suscita mayor controversia es el relativo a la intervención de la víctima en la ejecución. En las últimas décadas, la posibilidad de que la víctima participe en la ejecución penitenciaria ha generado un intenso debate académico, cuestionando el modelo tradicional que limitaba su intervención hasta el momento de dictarse la sentencia. Esta discusión surge de la evidente incidencia que decisiones como la concesión de permisos de salida o la libertad condicional pueden tener para la seguridad de la víctima. Sin embargo, gran parte de la doctrina española se opone a esta idea, argumentando que tras la sentencia debe prevalecer el interés público-social de la reinserción del penado, mientras que los intereses de las víctimas suelen interpretarse como retributivos o vindicativos, contrarios a los principios de rehabilitación y resocialización. La profesora Pérez Rivas sostiene que la objeción contra la intervención de las víctimas en la ejecución penitenciaria, basada en una visión estereotipada que asocia su intervención con deseos retributivos o vindicativos, simplifica injustamente la diversidad de experiencias y motivos que subyacen a su postura, como el miedo o la sensación de inseguridad. Para la autora, esta crítica no solo es reduccionista, sino que ignora la existencia de órganos decisores imparciales que garantizan el equilibrio entre los intereses de las partes, evitando cualquier privatización del proceso. Inspirándose en autores como Maitre y Garkawe, destaca que la audiencia de la víctima debe valorarse por la relevancia legal de la información que aporta, la cual no solo puede contribuir a evaluar riesgos de reincidencia, sino también a reforzar la reinserción del penado al enfrentarle con las consecuencias de sus actos. En esta línea, se trata de articular un sistema penal que, garantizando el respeto mutuo de los derechos de víctimas y victimarios, sea capaz de equilibrar reparación, resocialización y prevención.
De su investigación se concluye que la mayoría de los ordenamientos jurídicos no otorgan a las víctimas un poder decisional directo sobre la liberación del penado, se reconoce la relevancia de su participación en el proceso, considerándola crucial para mejorar la rehabilitación del agresor sin afectar sus derechos fundamentales. La intervención de la víctima se entiende como un medio para garantizar su seguridad y bienestar, pudiendo influir en la fijación de las condiciones para la libertad condicional. La forma en que se materializa dicha intervención varía según el sistema legal, siendo frecuente la presentación de declaraciones escritas o la comparecencia en audiencias, con algunos ordenamientos que permiten el uso de grabaciones o videoconferencias. En países como Bélgica, Canadá y Nueva Zelanda, se ofrece a la víctima la opción de ser representada por un abogado o personas de apoyo. Sin embargo, en ciertos sistemas, la confidencialidad de la información proporcionada por la víctima puede afectar el derecho de defensa del penado, al limitar su acceso a los datos que podrían ser relevantes para refutarlos. En los sistemas más garantistas, como los de Bélgica y Canadá, se asegura el derecho de defensa del penado, permitiéndole acceder a la información presentada y, cuando proceda, rebatirla. Aunque la influencia de la víctima en la ejecución penal ha recibido hasta ahora una atención limitada, diversos estudios han demostrado su impacto en las decisiones sobre libertad condicional. Investigaciones en jurisdicciones como en Canadá o en los estados de Pensilvania y Alabama han evidenciado que la intervención personal de la víctima en las audiencias de libertad condicional incrementa las probabilidades de denegar la liberación del penado. Pese a algunas excepciones, como en el estado de Nueva Jersey, la mayoría de las encuestas realizadas a miembros de las comisiones de libertad condicional coinciden en señalar que la intervención de la víctima tiene un impacto significativo en las decisiones. A pesar de ello, muchas víctimas desconocen la relevancia de su participación, lo que pone de manifiesto la necesidad de brindarles información adecuada sobre el propósito de su intervención y su integración en el proceso de evaluación de la rehabilitación del penado.
En relación con el ordenamiento jurídico español, Pérez Rivas señala una tendencia hacia el reconocimiento progresivo de la víctima como sujeto de derechos, lo que se manifiesta en diversas modalidades de participación, tales como su rol como parte consultante, solicitante, informadora o recurrente. Sin embargo, este marco normativo, aún en desarrollo, requiere una reflexión de lege ferenda. La legitimación de la víctima en la ejecución penitenciaria ha sido objeto de un debate jurídico que pone de manifiesto la ausencia de regulación específica y la consolidación de un enfoque restrictivo. Tradicionalmente limitada al Ministerio Fiscal y al penado, la intervención de la víctima quedó excluida por la LOPJ de 1985 y confirmada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, que restringen la fase de ejecución al ámbito exclusivo del ius puniendi estatal. Aunque el Estatuto de la Víctima introdujo excepciones para recurrir en casos de delitos graves, este reconocimiento es parcial y no altera el principio general que niega a la víctima un interés legítimo directo en las decisiones penitenciarias, reforzando un modelo centrado en la legalidad y en el control estatal de la ejecución de las penas. No obstante, en opinión de la autora, a la víctima “no le es indiferente la forma en que el penado cumple la condena, ante la incidencia que su salida de prisión o la concesión de una medida de excarcelación al interno puede tener en cuanto a su seguridad o en cuanto a una más completa reparación de los daños sufridos”. En este sentido, su intervención “no se debe limitar solo a obtener una sentencia favorable, sino que debería tener derecho a que se pueda hacer juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”. Como recuerda Pérez Rivas, en esta línea también se manifestó el CGPJ en su Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto de las Víctimas del delito al afirmar que “no resulta cuestionable hoy en día que, aunque la ejecución de la pena corresponde al Juez o Tribunal que haya dictado la sentencia -sin perjuicio de la competencia del JVP- y en el proceso de ejecución son parte necesaria el condenado y el MF, ha de permitirse también la participación en él de la víctima -si bien solo respecto de los pronunciamientos de la sentencia que le afecten- (…)”.
Una vez reconocido el interés legítimo de la víctima para intervenir en la ejecución penitenciaria, dicha participación podría adoptarse en dos modalidades: como figura consultante, a la que se le otorgaría audiencia previa a decisiones que afecten su seguridad o reparación, o como parte procesal, legitimada para recurrir las resoluciones adoptadas. La elección entre una u otra modalidad dependería tanto de la voluntad de la víctima como de su previa personación en el proceso penal. Asimismo, se destaca la necesidad de reforzar la relación entre la víctima y el Ministerio Fiscal para garantizar un acceso directo y una comunicación fluida que permita a la víctima defender sus intereses. El otorgamiento a la víctima del derecho a ser escuchada o a constituirse como parte en la fase de ejecución puede conllevar el riesgo de frustrar sus expectativas si sus peticiones no son atendidas. En opinión de la autora, este riesgo no debe, sin embargo, justificar la limitación de su participación. Siguiendo el modelo de Inglaterra y Gales, se propone que la víctima reciba un adecuado asesoramiento sobre el proceso de ejecución, el sistema de clasificación penitenciaria y las fases clave del cumplimiento de la pena. Además, es esencial aclarar el papel de la víctima en el procedimiento para evitar expectativas no cumplidas, lo que contribuiría a prevenir la victimización secundaria y a aumentar la transparencia del proceso.
Los dos últimos capítulos se enfocan, respectivamente, en la protección y reparación de la víctima en el contexto de la ejecución penitenciaria. La protección de la víctima abarca su bienestar y seguridad, y debe abordarse en tres momentos clave: primero, durante la estancia en prisión, mediante medidas que eviten el contacto no deseado y garanticen su seguridad; luego, durante los periodos de salida o excarcelación, evaluando el riesgo de reencuentro y asegurando que los intereses de la víctima se consideren en las decisiones judiciales; y, finalmente, tras la extinción de la pena, estableciendo medidas para prevenir la revictimización y asegurar su protección a largo plazo. En cuanto a la reparación de la víctima, ello constituye una de las finalidades expresamente declaradas de la ejecución de la pena de prisión en países de nuestro entorno jurídico (Bélgica, Francia). El sistema penitenciario español, hasta hace poco, no abordaba ampliamente la reparación a la víctima durante la ejecución de la pena, limitándose a la responsabilidad civil. La Ley Orgánica 7/2003 marcó un cambio al incorporar la reparación como un factor clave en la reinserción social del penado. Sin embargo, esta reparación sigue centrada principalmente en la compensación económica, sin considerar otros aspectos como la reparación simbólica. Se sugiere que los internos sean informados desde su ingreso sobre las posibilidades de reparar el daño, promoviendo su implicación activa en este proceso como parte de su reintegración social.
En conclusión, la monografía de Natalia Pérez Rivas redefine el enfoque de la ejecución penitenciaria al dar cabida a los derechos de las víctimas en un ámbito históricamente centrado en la rehabilitación del penado. Su propuesta de un modelo integrador refleja un enfoque equilibrado que reconoce la relevancia de la víctima en la fase de la ejecución de la pena, sin comprometer los principios de reinserción social. A través de un análisis detallado y propuestas concretas, la autora invita a repensar el sistema de justicia penal, promoviendo un modelo más legítimo, inclusivo y respetuoso con las necesidades de todas las partes involucradas.